
Archivo de la categoría: Santo Padre Benedicto XVI: 95 Catequesis (Años 2011, 2012 y 2013)

91 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Yo creo en Dios: el Padre todopoderoso
91 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: YO CREO EN DIOS: EL PADRE TODOPODEROSO
AUDIENCIA GENERAL DEL 30 DE ENERO DE 2013
Yo creo en Dios: el Padre todopoderoso
Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis del miércoles pasado
nos detuvimos en las palabras iniciales del Credo: «Creo en Dios». Pero
la profesión de fe especifica esta afirmación: Dios es el Padre
todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así que desearía
reflexionar ahora con vosotros sobre la primera, fundamental, definición
de Dios que el Credo nos presenta: Él es Padre.
nos detuvimos en las palabras iniciales del Credo: «Creo en Dios». Pero
la profesión de fe especifica esta afirmación: Dios es el Padre
todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así que desearía
reflexionar ahora con vosotros sobre la primera, fundamental, definición
de Dios que el Credo nos presenta: Él es Padre.
No es siempre fácil hablar hoy de
paternidad. Sobre todo en el mundo occidental, las familias disgregadas,
los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones
y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la
invasión disuasoria de los mass media en el interior de la
vivencia cotidiana: son algunos de los muchos factores que pueden
impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La
comunicación es a veces difícil, la confianza disminuye y la relación
con la figura paterna puede volverse problemática; y entonces también se
hace problemático imaginar a Dios como un padre, al no tener modelos
adecuados de referencia. Para quien ha tenido la experiencia de un padre
demasiado autoritario e inflexible, o indiferente y poco afectuoso, o
incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como Padre y
abandonarse a Él con confianza.
paternidad. Sobre todo en el mundo occidental, las familias disgregadas,
los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones
y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la
invasión disuasoria de los mass media en el interior de la
vivencia cotidiana: son algunos de los muchos factores que pueden
impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La
comunicación es a veces difícil, la confianza disminuye y la relación
con la figura paterna puede volverse problemática; y entonces también se
hace problemático imaginar a Dios como un padre, al no tener modelos
adecuados de referencia. Para quien ha tenido la experiencia de un padre
demasiado autoritario e inflexible, o indiferente y poco afectuoso, o
incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como Padre y
abandonarse a Él con confianza.
Pero la revelación bíblica ayuda a
superar estas dificultades hablándonos de un Dios que nos muestra qué
significa verdaderamente ser «padre»; y es sobre todo el Evangelio lo
que nos revela este rostro de Dios como Padre que ama hasta el don del
propio Hijo para la salvación de la humanidad. La referencia a la figura
paterna ayuda por lo tanto a comprender algo del amor de Dios, que sin
embargo sigue siendo infinitamente más grande, más fiel, más total que
el de cualquier hombre. «Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan,
¿le dará una piedra? —dice Jesús para mostrar a los discípulos el rostro
del Padre—; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si
vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los
que le piden!» (Mt 7, 9-11; cf. Lc 11, 11-13). Dios nos es Padre porque nos ha bendecido y elegido antes de la creación del mundo (cf. Ef 1, 3-6), nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús (cf.1 Jn 3, 1). Y, como Padre, Dios acompaña con amor nuestra existencia, dándonos su Palabra, su enseñanza, su gracia, su Espíritu.
superar estas dificultades hablándonos de un Dios que nos muestra qué
significa verdaderamente ser «padre»; y es sobre todo el Evangelio lo
que nos revela este rostro de Dios como Padre que ama hasta el don del
propio Hijo para la salvación de la humanidad. La referencia a la figura
paterna ayuda por lo tanto a comprender algo del amor de Dios, que sin
embargo sigue siendo infinitamente más grande, más fiel, más total que
el de cualquier hombre. «Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan,
¿le dará una piedra? —dice Jesús para mostrar a los discípulos el rostro
del Padre—; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si
vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los
que le piden!» (Mt 7, 9-11; cf. Lc 11, 11-13). Dios nos es Padre porque nos ha bendecido y elegido antes de la creación del mundo (cf. Ef 1, 3-6), nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús (cf.1 Jn 3, 1). Y, como Padre, Dios acompaña con amor nuestra existencia, dándonos su Palabra, su enseñanza, su gracia, su Espíritu.
Él —como revela Jesús— es el Padre que
alimenta a los pájaros del cielo sin que estos tengan que sembrar y
cosechar, y cubre de colores maravillosos las flores del campo, con
vestidos más bellos que los del rey Salomón (cf. Mt 6, 26-32; Lc 12,
24-28); y nosotros —añade Jesús— valemos mucho más que las flores y los
pájaros del cielo. Y si Él es tan bueno que hace «salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos» (Mt 5,
45), podremos siempre, sin miedo y con total confianza, entregarnos a su
perdón de Padre cuando erramos el camino. Dios es un Padre bueno que
acoge y abraza al hijo perdido y arrepentido (cf. Lc 15, 11 ss), da gratuitamente a quienes piden (cf. Mt 18, 19; Mc 11, 24; Jn 16, 23) y ofrece el pan del cielo y el agua viva que hace vivir eternamente (cf. Jn 6, 32.51.58).
alimenta a los pájaros del cielo sin que estos tengan que sembrar y
cosechar, y cubre de colores maravillosos las flores del campo, con
vestidos más bellos que los del rey Salomón (cf. Mt 6, 26-32; Lc 12,
24-28); y nosotros —añade Jesús— valemos mucho más que las flores y los
pájaros del cielo. Y si Él es tan bueno que hace «salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos» (Mt 5,
45), podremos siempre, sin miedo y con total confianza, entregarnos a su
perdón de Padre cuando erramos el camino. Dios es un Padre bueno que
acoge y abraza al hijo perdido y arrepentido (cf. Lc 15, 11 ss), da gratuitamente a quienes piden (cf. Mt 18, 19; Mc 11, 24; Jn 16, 23) y ofrece el pan del cielo y el agua viva que hace vivir eternamente (cf. Jn 6, 32.51.58).
Por ello el orante del Salmo 27,
rodeado de enemigos, asediado de malvados y calumniadores, mientras
busca ayuda en el Señor y le invoca, puede dar su testimonio lleno de fe
afirmando: «Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá»
(v. 10). Dios es un Padre que no abandona jamás a sus hijos, un Padre
amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona, salva, con una fidelidad
que sobrepasa inmensamente la de los hombres, para abrirse a dimensiones
de eternidad. «Porque su amor es para siempre», como sigue repitiendo
de modo letánico, en cada versículo, el Salmo 136, recorriendo
toda la historia de la salvación. El amor de Dios Padre no desfallece
nunca, no se cansa de nosotros; es amor que da hasta el extremo, hasta
el sacrificio del Hijo. La fe nos da esta certeza, que se convierte en
una roca segura en la construcción de nuestra vida: podemos afrontar
todos los momentos de dificultad y de peligro, la experiencia de la
oscuridad de la crisis y del tiempo de dolor, sostenidos por la
confianza en que Dios no nos deja solos y está siempre cerca, para
salvarnos y llevarnos a la vida eterna.
rodeado de enemigos, asediado de malvados y calumniadores, mientras
busca ayuda en el Señor y le invoca, puede dar su testimonio lleno de fe
afirmando: «Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá»
(v. 10). Dios es un Padre que no abandona jamás a sus hijos, un Padre
amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona, salva, con una fidelidad
que sobrepasa inmensamente la de los hombres, para abrirse a dimensiones
de eternidad. «Porque su amor es para siempre», como sigue repitiendo
de modo letánico, en cada versículo, el Salmo 136, recorriendo
toda la historia de la salvación. El amor de Dios Padre no desfallece
nunca, no se cansa de nosotros; es amor que da hasta el extremo, hasta
el sacrificio del Hijo. La fe nos da esta certeza, que se convierte en
una roca segura en la construcción de nuestra vida: podemos afrontar
todos los momentos de dificultad y de peligro, la experiencia de la
oscuridad de la crisis y del tiempo de dolor, sostenidos por la
confianza en que Dios no nos deja solos y está siempre cerca, para
salvarnos y llevarnos a la vida eterna.
Es en el Señor Jesús donde se muestra en
plenitud el rostro benévolo del Padre que está en los cielos. Es
conociéndole a Él como podemos conocer también al Padre (cf. Jn 8, 19; 14, 7), y viéndole a Él podemos ver al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre en Él (cf. Jn 14, 9.11). Él es «imagen del Dios invisible», como le define el himno de la Carta a los Colosenses,
«primogénito de toda criatura… primogénito de los que resucitan entre
los muertos», por medio del cual «hemos recibido la redención, el perdón
de los pecados» y la reconciliación de todas las cosas, «las del cielo y
las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz» (cf. Col 1, 13-20).
plenitud el rostro benévolo del Padre que está en los cielos. Es
conociéndole a Él como podemos conocer también al Padre (cf. Jn 8, 19; 14, 7), y viéndole a Él podemos ver al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre en Él (cf. Jn 14, 9.11). Él es «imagen del Dios invisible», como le define el himno de la Carta a los Colosenses,
«primogénito de toda criatura… primogénito de los que resucitan entre
los muertos», por medio del cual «hemos recibido la redención, el perdón
de los pecados» y la reconciliación de todas las cosas, «las del cielo y
las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz» (cf. Col 1, 13-20).
La fe en Dios Padre pide creer en el
Hijo, bajo la acción del Espíritu, reconociendo en la Cruz que salva el
desvelamiento definitivo del amor divino. Dios nos es Padre dándonos a
su Hijo; Dios nos es Padre perdonando nuestro pecado y llevándonos al
gozo de la vida resucitada; Dios nos es Padre dándonos el Espíritu que
nos hace hijos y nos permite llamarle, de verdad, «Abba, Padre» (cf.Rm 8, 15). Por ello Jesús, enseñándonos a orar, nos invita a decir «Padre Nuestro» (Mt 6, 9-13; cf. Lc 11, 2-4).
Hijo, bajo la acción del Espíritu, reconociendo en la Cruz que salva el
desvelamiento definitivo del amor divino. Dios nos es Padre dándonos a
su Hijo; Dios nos es Padre perdonando nuestro pecado y llevándonos al
gozo de la vida resucitada; Dios nos es Padre dándonos el Espíritu que
nos hace hijos y nos permite llamarle, de verdad, «Abba, Padre» (cf.Rm 8, 15). Por ello Jesús, enseñándonos a orar, nos invita a decir «Padre Nuestro» (Mt 6, 9-13; cf. Lc 11, 2-4).
Entonces la paternidad de Dios es amor infinito, ternura que se inclina hacia nosotros, hijos débiles, necesitados de todo. El Salmo103,
el gran canto de la misericordia divina, proclama: «Como un padre
siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo
temen; porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro»
(vv. 13-14). Es precisamente nuestra pequeñez, nuestra débil naturaleza
humana, nuestra fragilidad lo que se convierte en llamamiento a la
misericordia del Señor para que manifieste su grandeza y ternura de
Padre ayudándonos, perdonándonos y salvándonos.
el gran canto de la misericordia divina, proclama: «Como un padre
siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo
temen; porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro»
(vv. 13-14). Es precisamente nuestra pequeñez, nuestra débil naturaleza
humana, nuestra fragilidad lo que se convierte en llamamiento a la
misericordia del Señor para que manifieste su grandeza y ternura de
Padre ayudándonos, perdonándonos y salvándonos.
Y Dios responde a nuestro llamamiento
enviando a su Hijo, que muere y resucita por nosotros; entra en nuestra
fragilidad y obra lo que el hombre, solo, jamás habría podido hacer:
toma sobre Sí el pecado del mundo, como cordero inocente, y vuelve a
abrirnos el camino hacia la comunión con Dios, nos hace verdaderos hijos
de Dios. Es ahí, en el Misterio pascual, donde se revela con toda su
luminosidad el rostro definitivo del Padre. Y es ahí, en la Cruz
gloriosa, donde acontece la manifestación plena de la grandeza de Dios
como «Padre todopoderoso».
enviando a su Hijo, que muere y resucita por nosotros; entra en nuestra
fragilidad y obra lo que el hombre, solo, jamás habría podido hacer:
toma sobre Sí el pecado del mundo, como cordero inocente, y vuelve a
abrirnos el camino hacia la comunión con Dios, nos hace verdaderos hijos
de Dios. Es ahí, en el Misterio pascual, donde se revela con toda su
luminosidad el rostro definitivo del Padre. Y es ahí, en la Cruz
gloriosa, donde acontece la manifestación plena de la grandeza de Dios
como «Padre todopoderoso».
Pero podríamos preguntarnos: ¿cómo es
posible pensar en un Dios omnipotente mirando hacia la Cruz de Cristo?
¿Hacia este poder del mal que llega hasta el punto de matar al Hijo de
Dios? Nosotros querríamos ciertamente una omnipotencia divina según
nuestros esquemas mentales y nuestros deseos: un Dios «omnipotente» que
resuelva los problemas, que intervenga para evitarnos las dificultades,
que venza los poderes adversos, que cambie el curso de los
acontecimientos y anule el dolor. Así, diversos teólogos dicen hoy que
Dios no puede ser omnipotente; de otro modo no habría tanto sufrimiento,
tanto mal en el mundo. En realidad, ante el mal y el sufrimiento, para
muchos, para nosotros, se hace problemático, difícil, creer en un Dios
Padre y creerle omnipotente; algunos buscan refugio en ídolos, cediendo a
la tentación de encontrar respuesta en una presunta omnipotencia
«mágica» y en sus ilusorias promesas.
posible pensar en un Dios omnipotente mirando hacia la Cruz de Cristo?
¿Hacia este poder del mal que llega hasta el punto de matar al Hijo de
Dios? Nosotros querríamos ciertamente una omnipotencia divina según
nuestros esquemas mentales y nuestros deseos: un Dios «omnipotente» que
resuelva los problemas, que intervenga para evitarnos las dificultades,
que venza los poderes adversos, que cambie el curso de los
acontecimientos y anule el dolor. Así, diversos teólogos dicen hoy que
Dios no puede ser omnipotente; de otro modo no habría tanto sufrimiento,
tanto mal en el mundo. En realidad, ante el mal y el sufrimiento, para
muchos, para nosotros, se hace problemático, difícil, creer en un Dios
Padre y creerle omnipotente; algunos buscan refugio en ídolos, cediendo a
la tentación de encontrar respuesta en una presunta omnipotencia
«mágica» y en sus ilusorias promesas.
Pero la fe en Dios omnipotente nos
impulsa a recorrer senderos bien distintos: aprender a conocer que el
pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que los caminos de Dios
son otros respecto a los nuestros (cf. Is 55, 8) y también su
omnipotencia es distinta: no se expresa como fuerza automática o
arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paterna.
En realidad, Dios, creando criaturas libres, dando libertad, renunció a
una parte de su poder, dejando el poder de nuestra libertad. De esta
forma Él ama y respeta la respuesta libre de amor a su llamada. Como
Padre, Dios desea que nos convirtamos en sus hijos y vivamos como tales
en su Hijo, en comunión, en plena familiaridad con Él. Su omnipotencia
no se expresa en la violencia, no se expresa en la destrucción de cada
poder adverso, como nosotros deseamos, sino que se expresa en el amor,
en la misericordia, en el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y
en el incansable llamamiento a la conversión del corazón, en una
actitud sólo aparentemente débil —Dios parece débil, si pensamos en
Jesucristo que ora, que se deja matar. Una actitud aparentemente débil,
hecha de paciencia, de mansedumbre y de amor, demuestra que éste es el
verdadero modo de ser poderoso. ¡Este es el poder de Dios! ¡Y este poder
vencerá! El sabio del Libro de la Sabiduría se dirige así a
Dios: «Te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto
los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los
seres… Tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor,
amigo de la vida» (11, 23-24a.26).
impulsa a recorrer senderos bien distintos: aprender a conocer que el
pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que los caminos de Dios
son otros respecto a los nuestros (cf. Is 55, 8) y también su
omnipotencia es distinta: no se expresa como fuerza automática o
arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paterna.
En realidad, Dios, creando criaturas libres, dando libertad, renunció a
una parte de su poder, dejando el poder de nuestra libertad. De esta
forma Él ama y respeta la respuesta libre de amor a su llamada. Como
Padre, Dios desea que nos convirtamos en sus hijos y vivamos como tales
en su Hijo, en comunión, en plena familiaridad con Él. Su omnipotencia
no se expresa en la violencia, no se expresa en la destrucción de cada
poder adverso, como nosotros deseamos, sino que se expresa en el amor,
en la misericordia, en el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y
en el incansable llamamiento a la conversión del corazón, en una
actitud sólo aparentemente débil —Dios parece débil, si pensamos en
Jesucristo que ora, que se deja matar. Una actitud aparentemente débil,
hecha de paciencia, de mansedumbre y de amor, demuestra que éste es el
verdadero modo de ser poderoso. ¡Este es el poder de Dios! ¡Y este poder
vencerá! El sabio del Libro de la Sabiduría se dirige así a
Dios: «Te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto
los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los
seres… Tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor,
amigo de la vida» (11, 23-24a.26).
Sólo quien es verdaderamente poderoso
puede soportar el mal y mostrarse compasivo; sólo quien es
verdaderamente poderoso puede ejercer plenamente la fuerza del amor. Y
Dios, a quien pertenecen todas las cosas porque todo ha sido hecho por
Él, revela su fuerza amando todo y a todos, en una paciente espera de la
conversión de nosotros, los hombres, a quienes desea tener como hijos.
Dios espera nuestra conversión. El amor omnipotente de Dios no conoce
límites; tanto que «no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros» (Rm 8, 32). La omnipotencia del amor no es
la del poder del mundo, sino la del don total, y Jesús, el Hijo de Dios,
revela al mundo la verdadera omnipotencia del Padre dando la vida por
nosotros, pecadores. He aquí el verdadero, auténtico y perfecto poder
divino: responder al mal no con el mal, sino con el bien; a los insultos
con el perdón; al odio homicida con el amor que hace vivir. Entonces el
mal verdaderamente está vencido, porque lo ha lavado el amor de Dios;
entonces la muerte ha sido derrotada definitivamente, porque se ha
transformado en don de la vida. Dios Padre resucita al Hijo: la muerte,
la gran enemiga (cf. 1 Co 15, 26), es engullida y privada de su veneno (cf. 1 Co 15, 54-55), y nosotros, liberados del pecado, podemos acceder a nuestra realidad de hijos de Dios.
puede soportar el mal y mostrarse compasivo; sólo quien es
verdaderamente poderoso puede ejercer plenamente la fuerza del amor. Y
Dios, a quien pertenecen todas las cosas porque todo ha sido hecho por
Él, revela su fuerza amando todo y a todos, en una paciente espera de la
conversión de nosotros, los hombres, a quienes desea tener como hijos.
Dios espera nuestra conversión. El amor omnipotente de Dios no conoce
límites; tanto que «no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros» (Rm 8, 32). La omnipotencia del amor no es
la del poder del mundo, sino la del don total, y Jesús, el Hijo de Dios,
revela al mundo la verdadera omnipotencia del Padre dando la vida por
nosotros, pecadores. He aquí el verdadero, auténtico y perfecto poder
divino: responder al mal no con el mal, sino con el bien; a los insultos
con el perdón; al odio homicida con el amor que hace vivir. Entonces el
mal verdaderamente está vencido, porque lo ha lavado el amor de Dios;
entonces la muerte ha sido derrotada definitivamente, porque se ha
transformado en don de la vida. Dios Padre resucita al Hijo: la muerte,
la gran enemiga (cf. 1 Co 15, 26), es engullida y privada de su veneno (cf. 1 Co 15, 54-55), y nosotros, liberados del pecado, podemos acceder a nuestra realidad de hijos de Dios.
Por lo tanto cuando decimos «Creo en Dios
Padre todopoderoso», expresamos nuestra fe en el poder del amor de Dios
que en su Hijo muerto y resucitado derrota el odio, el mal, el pecado y
nos abre a la vida eterna, la de los hijos que desean estar para
siempre en la «Casa del Padre». Decir «Creo en Dios Padre todopoderoso»,
en su poder, en su modo de ser Padre, es siempre un acto de fe, de
conversión, de transformación de nuestro pensamiento, de todo nuestro
afecto, de todo nuestro modo de vivir.
Padre todopoderoso», expresamos nuestra fe en el poder del amor de Dios
que en su Hijo muerto y resucitado derrota el odio, el mal, el pecado y
nos abre a la vida eterna, la de los hijos que desean estar para
siempre en la «Casa del Padre». Decir «Creo en Dios Padre todopoderoso»,
en su poder, en su modo de ser Padre, es siempre un acto de fe, de
conversión, de transformación de nuestro pensamiento, de todo nuestro
afecto, de todo nuestro modo de vivir.
Queridos hermanos y hermanas, pidamos al
Señor que sostenga nuestra fe, que nos ayude a encontrar verdaderamente
la fe y nos dé la fuerza de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, y
de testimoniarlo en el amor a Dios y al prójimo. Y que Dios nos conceda
acoger el don de nuestra filiación, para vivir en plenitud las
realidades del Credo, en el abandono confiado al amor del Padre y a su misericordiosa omnipotencia, que es la verdadera omnipotencia y salva.
Señor que sostenga nuestra fe, que nos ayude a encontrar verdaderamente
la fe y nos dé la fuerza de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, y
de testimoniarlo en el amor a Dios y al prójimo. Y que Dios nos conceda
acoger el don de nuestra filiación, para vivir en plenitud las
realidades del Credo, en el abandono confiado al amor del Padre y a su misericordiosa omnipotencia, que es la verdadera omnipotencia y salva.

95 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Fue concebido por obra del Espíritu Santo
95 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: FUE CONCEBIDO POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
AUDIENCIA GENERAL DEL 2 DE ENERO DE 2013
Fue concebido por obra del Espíritu Santo
Queridos hermanos y hermanas:
La Natividad del Señor
ilumina una vez más con su luz las tinieblas que con frecuencia
envuelven nuestro mundo y nuestro corazón, y trae esperanza y alegría.
¿De dónde viene esta luz? De la gruta de Belén, donde los pastores
encontraron a «María y a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc
2, 16). Ante esta Sagrada Familia surge otra pregunta más profunda:
¿cómo pudo aquel pequeño y débil Niño traer al mundo una novedad tan
radical como para cambiar el curso de la historia? ¿No hay, tal vez,
algo de misterioso en su origen que va más allá de aquella gruta?
ilumina una vez más con su luz las tinieblas que con frecuencia
envuelven nuestro mundo y nuestro corazón, y trae esperanza y alegría.
¿De dónde viene esta luz? De la gruta de Belén, donde los pastores
encontraron a «María y a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc
2, 16). Ante esta Sagrada Familia surge otra pregunta más profunda:
¿cómo pudo aquel pequeño y débil Niño traer al mundo una novedad tan
radical como para cambiar el curso de la historia? ¿No hay, tal vez,
algo de misterioso en su origen que va más allá de aquella gruta?
Surge siempre de nuevo, de este modo, la
pregunta sobre el origen de Jesús, la misma que plantea el procurador
Poncio Pilato durante el proceso: «¿De dónde eres tú?» (Jn 19,
9). Sin embargo, se trata de un origen bien claro. En el Evangelio de
Juan, cuando el Señor afirma: «Yo soy el pan bajado del cielo», los
judíos reaccionan murmurando: «¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No
conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del
cielo?» (Jn 6, 41-42). Y, poco más tarde, los habitantes de
Jerusalén se opusieron con fuerza ante la pretensión mesiánica de Jesús,
afirmando que se conoce bien «de dónde viene; mientras que el Mesías,
cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene» (Jn 7, 27). Jesús
mismo hace notar cuán inadecuada es su pretensión de conocer su origen, y
con esto ya ofrece una orientación para saber de dónde viene: «No vengo
por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía; a ese vosotros
no lo conocéis» (Jn 7, 28). Cierto, Jesús es originario de Nazaret, nació en Belén, pero ¿qué se sabe de su verdadero origen?
pregunta sobre el origen de Jesús, la misma que plantea el procurador
Poncio Pilato durante el proceso: «¿De dónde eres tú?» (Jn 19,
9). Sin embargo, se trata de un origen bien claro. En el Evangelio de
Juan, cuando el Señor afirma: «Yo soy el pan bajado del cielo», los
judíos reaccionan murmurando: «¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No
conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del
cielo?» (Jn 6, 41-42). Y, poco más tarde, los habitantes de
Jerusalén se opusieron con fuerza ante la pretensión mesiánica de Jesús,
afirmando que se conoce bien «de dónde viene; mientras que el Mesías,
cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene» (Jn 7, 27). Jesús
mismo hace notar cuán inadecuada es su pretensión de conocer su origen, y
con esto ya ofrece una orientación para saber de dónde viene: «No vengo
por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía; a ese vosotros
no lo conocéis» (Jn 7, 28). Cierto, Jesús es originario de Nazaret, nació en Belén, pero ¿qué se sabe de su verdadero origen?
En los cuatro Evangelios emerge con
claridad la respuesta a la pregunta «de dónde» viene Jesús: su verdadero
origen es el Padre, Dios; Él proviene totalmente de Él, pero de un modo
distinto al de todo profeta o enviado por Dios que lo han precedido.
Este origen en el misterio de Dios, «que nadie conoce», ya está
contenido en los relatos de la infancia de los Evangelios de Mateo y de
Lucas, que estamos leyendo en este tiempo navideño. El ángel Gabriel
anuncia: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado
Hijo de Dios» (Lc 1, 35). Repetimos estas palabras cada vez que rezamos el Credo, la profesión de fe: «Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine»,
«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen». En esta
frase nos arrodillamos porque el velo que escondía a Dios, por decirlo
así, se abre y su misterio insondable e inaccesible nos toca: Dios se
convierte en el Emmanuel, «Dios con nosotros». Cuando escuchamos las
Misas compuestas por los grandes maestros de música sacra —pienso por
ejemplo en la Misa de la Coronación, de Mozart— notamos inmediatamente
cómo se detienen de modo especial en esta frase, casi queriendo expresar
con el lenguaje universal de la música aquello que las palabras no
pueden manifestar: el misterio grande de Dios que se encarna, que se
hace hombre.
claridad la respuesta a la pregunta «de dónde» viene Jesús: su verdadero
origen es el Padre, Dios; Él proviene totalmente de Él, pero de un modo
distinto al de todo profeta o enviado por Dios que lo han precedido.
Este origen en el misterio de Dios, «que nadie conoce», ya está
contenido en los relatos de la infancia de los Evangelios de Mateo y de
Lucas, que estamos leyendo en este tiempo navideño. El ángel Gabriel
anuncia: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado
Hijo de Dios» (Lc 1, 35). Repetimos estas palabras cada vez que rezamos el Credo, la profesión de fe: «Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine»,
«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen». En esta
frase nos arrodillamos porque el velo que escondía a Dios, por decirlo
así, se abre y su misterio insondable e inaccesible nos toca: Dios se
convierte en el Emmanuel, «Dios con nosotros». Cuando escuchamos las
Misas compuestas por los grandes maestros de música sacra —pienso por
ejemplo en la Misa de la Coronación, de Mozart— notamos inmediatamente
cómo se detienen de modo especial en esta frase, casi queriendo expresar
con el lenguaje universal de la música aquello que las palabras no
pueden manifestar: el misterio grande de Dios que se encarna, que se
hace hombre.
Si consideramos atentamente la expresión
«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen»,
encontramos que la misma incluye cuatro sujetos que actúan. En modo
explícito se menciona al Espíritu Santo y a María, pero está
sobreentendido «Él», es decir el Hijo, que se hizo carne en el seno de
la Virgen. En la Profesión de fe, el Credo, se define a Jesús
con diversos apelativos: «Señor, … Cristo, unigénito Hijo de Dios… Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero… de la misma
sustancia del Padre» (Credo niceno-constantinopolitano). Vemos
entonces que «Él» remite a otra persona, al Padre. El primer sujeto de
esta frase es, por lo tanto, el Padre que, con el Hijo y el Espíritu
Santo, es el único Dios.
«por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen»,
encontramos que la misma incluye cuatro sujetos que actúan. En modo
explícito se menciona al Espíritu Santo y a María, pero está
sobreentendido «Él», es decir el Hijo, que se hizo carne en el seno de
la Virgen. En la Profesión de fe, el Credo, se define a Jesús
con diversos apelativos: «Señor, … Cristo, unigénito Hijo de Dios… Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero… de la misma
sustancia del Padre» (Credo niceno-constantinopolitano). Vemos
entonces que «Él» remite a otra persona, al Padre. El primer sujeto de
esta frase es, por lo tanto, el Padre que, con el Hijo y el Espíritu
Santo, es el único Dios.
Esta afirmación del Credo no se
refiere al ser eterno de Dios, sino más bien nos habla de una acción en
la que toman parte las tres Personas divinas y que se realiza «ex Maria Virgine».
Sin ella el ingreso de Dios en la historia de la humanidad no habría
llegado a su fin ni habría tenido lugar aquello que es central en
nuestra Profesión de fe: Dios es un Dios con nosotros. Así, María
pertenece en modo irrenunciable a nuestra fe en el Dios que obra, que
entra en la historia. Ella pone a disposición toda su persona, «acepta»
convertirse en lugar en el que habita Dios.
refiere al ser eterno de Dios, sino más bien nos habla de una acción en
la que toman parte las tres Personas divinas y que se realiza «ex Maria Virgine».
Sin ella el ingreso de Dios en la historia de la humanidad no habría
llegado a su fin ni habría tenido lugar aquello que es central en
nuestra Profesión de fe: Dios es un Dios con nosotros. Así, María
pertenece en modo irrenunciable a nuestra fe en el Dios que obra, que
entra en la historia. Ella pone a disposición toda su persona, «acepta»
convertirse en lugar en el que habita Dios.
A veces también en el camino y en la vida
de fe podemos advertir nuestra pobreza, nuestra inadecuación ante el
testimonio que se ha de ofrecer al mundo. Pero Dios ha elegido
precisamente a una humilde mujer, en una aldea desconocida, en una de
las provincias más lejanas del gran Imperio romano. Siempre, incluso en
medio de las dificultades más arduas de afrontar, debemos tener
confianza en Dios, renovando la fe en su presencia y acción en nuestra
historia, como en la de María. ¡Nada es imposible para Dios! Con Él
nuestra existencia camina siempre sobre un terreno seguro y está abierta
a un futuro de esperanza firme.
de fe podemos advertir nuestra pobreza, nuestra inadecuación ante el
testimonio que se ha de ofrecer al mundo. Pero Dios ha elegido
precisamente a una humilde mujer, en una aldea desconocida, en una de
las provincias más lejanas del gran Imperio romano. Siempre, incluso en
medio de las dificultades más arduas de afrontar, debemos tener
confianza en Dios, renovando la fe en su presencia y acción en nuestra
historia, como en la de María. ¡Nada es imposible para Dios! Con Él
nuestra existencia camina siempre sobre un terreno seguro y está abierta
a un futuro de esperanza firme.
Profesando en el Credo: «Por
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen», afirmamos que
el Espíritu Santo, como fuerza del Dios Altísimo, ha obrado de modo
misterioso en la Virgen María la concepción del Hijo de Dios. El
evangelista Lucas retoma las palabras del arcángel Gabriel: «El Espíritu
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra» (1,
35). Son evidentes dos remisiones: la primera es al momento de la
creación. Al comienzo del Libro del Génesis leemos que «el
espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas» (1, 2); es el
Espíritu creador que ha dado vida a todas las cosas y al ser humano. Lo
que acontece en María, a través de la acción del mismo Espíritu divino,
es una nueva creación: Dios, que ha llamado al ser de la nada, con la
Encarnación da vida a un nuevo inicio de la humanidad. Los Padres de la
Iglesia en más de una ocasión hablan de Cristo como el nuevo Adán para
poner de relieve el inicio de la nueva creación por el nacimiento del
Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Esto nos hace reflexionar
sobre cómo la fe trae también a nosotros una novedad tan fuerte capaz de
producir un segundo nacimiento. En efecto, en el comienzo del ser
cristianos está el Bautismo que nos hace renacer como hijos de Dios, nos
hace participar en la relación filial que Jesús tiene con el Padre. Y
quisiera hacer notar cómo el Bautismo se recibe, nosotros
«somos bautizados» —es una voz pasiva— porque nadie es capaz de hacerse
hijo de Dios por sí mimo: es un don que se confiere gratuitamente. San
Pablo se refiere a esta filiación adoptiva de los cristianos en un
pasaje central de su Carta a los Romanos, donde escribe:
«Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de
Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en
el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en
el que clamamos: “¡Abba, Padre!”. Ese mismo Espíritu da testimonio a
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios» (8, 14-16), no siervos.
Sólo si nos abrimos a la acción de Dios, como María, sólo si confiamos
nuestra vida al Señor como a un amigo de quien nos fiamos totalmente,
todo cambia, nuestra vida adquiere un sentido nuevo y un rostro nuevo:
el de hijos de un Padre que nos ama y nunca nos abandona.
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen», afirmamos que
el Espíritu Santo, como fuerza del Dios Altísimo, ha obrado de modo
misterioso en la Virgen María la concepción del Hijo de Dios. El
evangelista Lucas retoma las palabras del arcángel Gabriel: «El Espíritu
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra» (1,
35). Son evidentes dos remisiones: la primera es al momento de la
creación. Al comienzo del Libro del Génesis leemos que «el
espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas» (1, 2); es el
Espíritu creador que ha dado vida a todas las cosas y al ser humano. Lo
que acontece en María, a través de la acción del mismo Espíritu divino,
es una nueva creación: Dios, que ha llamado al ser de la nada, con la
Encarnación da vida a un nuevo inicio de la humanidad. Los Padres de la
Iglesia en más de una ocasión hablan de Cristo como el nuevo Adán para
poner de relieve el inicio de la nueva creación por el nacimiento del
Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Esto nos hace reflexionar
sobre cómo la fe trae también a nosotros una novedad tan fuerte capaz de
producir un segundo nacimiento. En efecto, en el comienzo del ser
cristianos está el Bautismo que nos hace renacer como hijos de Dios, nos
hace participar en la relación filial que Jesús tiene con el Padre. Y
quisiera hacer notar cómo el Bautismo se recibe, nosotros
«somos bautizados» —es una voz pasiva— porque nadie es capaz de hacerse
hijo de Dios por sí mimo: es un don que se confiere gratuitamente. San
Pablo se refiere a esta filiación adoptiva de los cristianos en un
pasaje central de su Carta a los Romanos, donde escribe:
«Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de
Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en
el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en
el que clamamos: “¡Abba, Padre!”. Ese mismo Espíritu da testimonio a
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios» (8, 14-16), no siervos.
Sólo si nos abrimos a la acción de Dios, como María, sólo si confiamos
nuestra vida al Señor como a un amigo de quien nos fiamos totalmente,
todo cambia, nuestra vida adquiere un sentido nuevo y un rostro nuevo:
el de hijos de un Padre que nos ama y nunca nos abandona.
Hemos hablado de dos elementos: el primer
elemento el Espíritu sobre las aguas, el Espíritu Creador. Hay otro
elemento en las palabras de la Anunciación. El ángel dice a María: «La
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra». Es una referencia a la
nube santa que, durante el camino del éxodo, se detenía sobre la tienda
del encuentro, sobre el arca de la Alianza, que el pueblo de Israel
llevaba consigo, y que indicaba la presencia de Dios (cf. Ex 40,
34-38). María, por lo tanto, es la nueva tienda santa, la nueva arca de
la alianza: con su «sí» a las palabras del arcángel, Dios recibe una
morada en este mundo, Aquel que el universo no puede contener establece
su morada en el seno de una virgen.
elemento el Espíritu sobre las aguas, el Espíritu Creador. Hay otro
elemento en las palabras de la Anunciación. El ángel dice a María: «La
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra». Es una referencia a la
nube santa que, durante el camino del éxodo, se detenía sobre la tienda
del encuentro, sobre el arca de la Alianza, que el pueblo de Israel
llevaba consigo, y que indicaba la presencia de Dios (cf. Ex 40,
34-38). María, por lo tanto, es la nueva tienda santa, la nueva arca de
la alianza: con su «sí» a las palabras del arcángel, Dios recibe una
morada en este mundo, Aquel que el universo no puede contener establece
su morada en el seno de una virgen.
Volvamos, entonces, a la cuestión de la
que hemos partido, la cuestión sobre el origen de Jesús, sintetizada por
la pregunta de Pilato: «¿De dónde eres tú?». En nuestras reflexiones se
ve claro, desde el inicio de los Evangelios, cuál es el verdadero
origen de Jesús: Él es el Hijo unigénito del Padre, viene de Dios. Nos
encontramos ante el gran e impresionante misterio que celebramos en este
tiempo de Navidad: el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se ha
encarnado en el seno de la Virgen María. Este es un anuncio que resuena
siempre nuevo y que en sí trae esperanza y alegría a nuestro corazón,
porque cada vez nos dona la certeza de que, aunque a menudo nos sintamos
débiles, pobres, incapaces ante las dificultades y el mal del mundo, el
poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la
debilidad. Su gracia es nuestra fuerza (cf. 2 Co 12, 9-10). Gracias.
que hemos partido, la cuestión sobre el origen de Jesús, sintetizada por
la pregunta de Pilato: «¿De dónde eres tú?». En nuestras reflexiones se
ve claro, desde el inicio de los Evangelios, cuál es el verdadero
origen de Jesús: Él es el Hijo unigénito del Padre, viene de Dios. Nos
encontramos ante el gran e impresionante misterio que celebramos en este
tiempo de Navidad: el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se ha
encarnado en el seno de la Virgen María. Este es un anuncio que resuena
siempre nuevo y que en sí trae esperanza y alegría a nuestro corazón,
porque cada vez nos dona la certeza de que, aunque a menudo nos sintamos
débiles, pobres, incapaces ante las dificultades y el mal del mundo, el
poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la
debilidad. Su gracia es nuestra fuerza (cf. 2 Co 12, 9-10). Gracias.

94 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Se hizo hombre
94 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: SE HIZO HOMBRE
AUDIENCIA GENERAL DEL 9 DE ENERO DE 2013
Se hizo hombre
Queridos hermanos y hermanas:
En este tiempo navideño nos detenemos una
vez más en el gran misterio de Dios que descendió de su Cielo para
entrar en nuestra carne. En Jesús, Dios se encarnó; se hizo hombre como
nosotros, y así nos abrió el camino hacia su Cielo, hacia la comunión
plena con Él.
vez más en el gran misterio de Dios que descendió de su Cielo para
entrar en nuestra carne. En Jesús, Dios se encarnó; se hizo hombre como
nosotros, y así nos abrió el camino hacia su Cielo, hacia la comunión
plena con Él.
En estos días ha resonado repetidas veces
en nuestras iglesias el término «Encarnación» de Dios, para expresar la
realidad que celebramos en la Santa Navidad: el Hijo de Dios se hizo
hombre, como recitamos en el Credo. Pero, ¿qué significa esta palabra central para la fe cristiana? Encarnación deriva del latín «incarnatio».
San Ignacio de Antioquía —finales del siglo I— y, sobre todo, san
Ireneo usaron este término reflexionando sobre el Prólogo del Evangelio
de san Juan, en especial sobre la expresión: «El Verbo se hizo carne» (Jn
1, 14). Aquí, la palabra «carne», según el uso hebreo, indica el hombre
en su integridad, todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de
su caducidad y temporalidad, de su pobreza y contingencia. Esto para
decirnos que la salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús
de Nazaret toca al hombre en su realidad concreta y en cualquier
situación en que se encuentre. Dios asumió la condición humana para
sanarla de todo lo que la separa de Él, para permitirnos llamarle, en su
Hijo unigénito, con el nombre de «Abbá, Padre» y ser verdaderamente
hijos de Dios. San Ireneo afirma: «Este es el motivo por el cual el
Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el
hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la
filiación divina, llegara a ser hijo de Dios» (Adversus haereses, 3, 19, 1: PG 7, 939; cf. Catecismo de la Iglesia católica, 460).
en nuestras iglesias el término «Encarnación» de Dios, para expresar la
realidad que celebramos en la Santa Navidad: el Hijo de Dios se hizo
hombre, como recitamos en el Credo. Pero, ¿qué significa esta palabra central para la fe cristiana? Encarnación deriva del latín «incarnatio».
San Ignacio de Antioquía —finales del siglo I— y, sobre todo, san
Ireneo usaron este término reflexionando sobre el Prólogo del Evangelio
de san Juan, en especial sobre la expresión: «El Verbo se hizo carne» (Jn
1, 14). Aquí, la palabra «carne», según el uso hebreo, indica el hombre
en su integridad, todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de
su caducidad y temporalidad, de su pobreza y contingencia. Esto para
decirnos que la salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús
de Nazaret toca al hombre en su realidad concreta y en cualquier
situación en que se encuentre. Dios asumió la condición humana para
sanarla de todo lo que la separa de Él, para permitirnos llamarle, en su
Hijo unigénito, con el nombre de «Abbá, Padre» y ser verdaderamente
hijos de Dios. San Ireneo afirma: «Este es el motivo por el cual el
Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el
hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la
filiación divina, llegara a ser hijo de Dios» (Adversus haereses, 3, 19, 1: PG 7, 939; cf. Catecismo de la Iglesia católica, 460).
«El Verbo se hizo carne» es una de esas
verdades a las que estamos tan acostumbrados que casi ya no nos asombra
la grandeza del acontecimiento que expresa. Y efectivamente en este
período navideño, en el que tal expresión se repite a menudo en la
liturgia, a veces se está más atento a los aspectos exteriores, a los
«colores» de la fiesta, que al corazón de la gran novedad cristiana que
celebramos: algo absolutamente impensable, que sólo Dios podía obrar y
donde podemos entrar solamente con la fe. El Logos, que está junto a Dios, el Logos que es Dios, el Creador del mundo (cf. Jn
1, 1), por quien fueron creadas todas las cosas (cf. 1, 3), que ha
acompañado y acompaña a los hombres en la historia con su luz (cf. 1,
4-5; 1, 9), se hace uno entre los demás, establece su morada en medio de
nosotros, se hace uno de nosotros (cf. 1, 14). El Concilio Ecuménico
Vaticano II afirma: «El Hijo de Dios… trabajó con manos de hombre, pensó
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno
de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado» (const.
Gaudium et spes,
22). Es importante entonces recuperar el asombro ante este misterio,
dejarnos envolver por la grandeza de este acontecimiento: Dios, el
verdadero Dios, Creador de todo, recorrió como hombre nuestros caminos,
entrando en el tiempo del hombre, para comunicarnos su misma vida (cf. 1 Jn 1, 1-4). Y no lo hizo con el esplendor de un soberano, que somete con su poder el mundo, sino con la humildad de un niño.
verdades a las que estamos tan acostumbrados que casi ya no nos asombra
la grandeza del acontecimiento que expresa. Y efectivamente en este
período navideño, en el que tal expresión se repite a menudo en la
liturgia, a veces se está más atento a los aspectos exteriores, a los
«colores» de la fiesta, que al corazón de la gran novedad cristiana que
celebramos: algo absolutamente impensable, que sólo Dios podía obrar y
donde podemos entrar solamente con la fe. El Logos, que está junto a Dios, el Logos que es Dios, el Creador del mundo (cf. Jn
1, 1), por quien fueron creadas todas las cosas (cf. 1, 3), que ha
acompañado y acompaña a los hombres en la historia con su luz (cf. 1,
4-5; 1, 9), se hace uno entre los demás, establece su morada en medio de
nosotros, se hace uno de nosotros (cf. 1, 14). El Concilio Ecuménico
Vaticano II afirma: «El Hijo de Dios… trabajó con manos de hombre, pensó
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno
de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado» (const.
Gaudium et spes,
22). Es importante entonces recuperar el asombro ante este misterio,
dejarnos envolver por la grandeza de este acontecimiento: Dios, el
verdadero Dios, Creador de todo, recorrió como hombre nuestros caminos,
entrando en el tiempo del hombre, para comunicarnos su misma vida (cf. 1 Jn 1, 1-4). Y no lo hizo con el esplendor de un soberano, que somete con su poder el mundo, sino con la humildad de un niño.
Desearía poner de relieve un segundo
elemento. En la Santa Navidad, a menudo, se intercambia algún regalo con
las personas más cercanas. Tal vez puede ser un gesto realizado por
costumbre, pero generalmente expresa afecto, es un signo de amor y de
estima. En la oración sobre las ofrendas de la Misa de medianoche de la
solemnidad de Navidad la Iglesia reza así: «Acepta, Señor, nuestras
ofrendas en esta noche santa, y por este intercambio de dones en el que
nos muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu
Hijo que, al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de
modo admirable». El pensamiento de la donación, por lo tanto, está en el
centro de la liturgia y recuerda a nuestra conciencia el don originario
de la Navidad: Dios, en aquella noche santa, haciéndose carne, quiso
hacerse don para los hombres, se dio a sí mismo por nosotros; Dios hizo
de su Hijo único un don para nosotros, asumió nuestra humanidad para
donarnos su divinidad. Este es el gran don. También en nuestro donar no
es importante que un regalo sea más o menos costoso; quien no logra
donar un poco de sí mismo, dona siempre demasiado poco. Es más, a veces
se busca precisamente sustituir el corazón y el compromiso de donación
de sí mismo con el dinero, con cosas materiales. El misterio de la
Encarnación indica que Dios no ha hecho así: no ha donado algo, sino que
se ha donado a sí mismo en su Hijo unigénito. Encontramos aquí el
modelo de nuestro donar, para que nuestras relaciones, especialmente
aquellas más importantes, estén guiadas por la gratuidad del amor.
elemento. En la Santa Navidad, a menudo, se intercambia algún regalo con
las personas más cercanas. Tal vez puede ser un gesto realizado por
costumbre, pero generalmente expresa afecto, es un signo de amor y de
estima. En la oración sobre las ofrendas de la Misa de medianoche de la
solemnidad de Navidad la Iglesia reza así: «Acepta, Señor, nuestras
ofrendas en esta noche santa, y por este intercambio de dones en el que
nos muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu
Hijo que, al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de
modo admirable». El pensamiento de la donación, por lo tanto, está en el
centro de la liturgia y recuerda a nuestra conciencia el don originario
de la Navidad: Dios, en aquella noche santa, haciéndose carne, quiso
hacerse don para los hombres, se dio a sí mismo por nosotros; Dios hizo
de su Hijo único un don para nosotros, asumió nuestra humanidad para
donarnos su divinidad. Este es el gran don. También en nuestro donar no
es importante que un regalo sea más o menos costoso; quien no logra
donar un poco de sí mismo, dona siempre demasiado poco. Es más, a veces
se busca precisamente sustituir el corazón y el compromiso de donación
de sí mismo con el dinero, con cosas materiales. El misterio de la
Encarnación indica que Dios no ha hecho así: no ha donado algo, sino que
se ha donado a sí mismo en su Hijo unigénito. Encontramos aquí el
modelo de nuestro donar, para que nuestras relaciones, especialmente
aquellas más importantes, estén guiadas por la gratuidad del amor.
Quisiera ofrecer una tercera reflexión:
el hecho de la Encarnación, de Dios que se hace hombre como nosotros,
nos muestra el inaudito realismo del amor divino. El obrar de Dios, en
efecto, no se limita a las palabras, es más, podríamos decir que Él no
se conforma con hablar, sino que se sumerge en nuestra historia y asume
sobre sí el cansancio y el peso de la vida humana. El Hijo de Dios se
hizo verdaderamente hombre, nació de la Virgen María, en un tiempo y en
un lugar determinados, en Belén durante el reinado del emperador
Augusto, bajo el gobernador Quirino (cf. Lc 2, 1-2); creció en
una familia, tuvo amigos, formó un grupo de discípulos, instruyó a los
Apóstoles para continuar su misión, y terminó el curso de su vida
terrena en la cruz. Este modo de obrar de Dios es un fuerte estímulo
para interrogarnos sobre el realismo de nuestra fe, que no debe
limitarse al ámbito del sentimiento, de las emociones, sino que debe
entrar en lo concreto de nuestra existencia, debe tocar nuestra vida de
cada día y orientarla también de modo práctico. Dios no se quedó en las
palabras, sino que nos indicó cómo vivir, compartiendo nuestra misma
experiencia, menos en el pecado. El Catecismo de san Pío X, que algunos
de nosotros estudiamos cuando éramos jóvenes, con su esencialidad, ante
la pregunta: «¿Qué debemos hacer para vivir según Dios?», da esta
respuesta: «Para vivir según Dios debemos creer las verdades por Él
reveladas y observar sus mandamientos con la ayuda de su gracia, que se
obtiene mediante los sacramentos y la oración». La fe tiene un aspecto
fundamental que afecta no sólo la mente y el corazón, sino toda nuestra
vida.
el hecho de la Encarnación, de Dios que se hace hombre como nosotros,
nos muestra el inaudito realismo del amor divino. El obrar de Dios, en
efecto, no se limita a las palabras, es más, podríamos decir que Él no
se conforma con hablar, sino que se sumerge en nuestra historia y asume
sobre sí el cansancio y el peso de la vida humana. El Hijo de Dios se
hizo verdaderamente hombre, nació de la Virgen María, en un tiempo y en
un lugar determinados, en Belén durante el reinado del emperador
Augusto, bajo el gobernador Quirino (cf. Lc 2, 1-2); creció en
una familia, tuvo amigos, formó un grupo de discípulos, instruyó a los
Apóstoles para continuar su misión, y terminó el curso de su vida
terrena en la cruz. Este modo de obrar de Dios es un fuerte estímulo
para interrogarnos sobre el realismo de nuestra fe, que no debe
limitarse al ámbito del sentimiento, de las emociones, sino que debe
entrar en lo concreto de nuestra existencia, debe tocar nuestra vida de
cada día y orientarla también de modo práctico. Dios no se quedó en las
palabras, sino que nos indicó cómo vivir, compartiendo nuestra misma
experiencia, menos en el pecado. El Catecismo de san Pío X, que algunos
de nosotros estudiamos cuando éramos jóvenes, con su esencialidad, ante
la pregunta: «¿Qué debemos hacer para vivir según Dios?», da esta
respuesta: «Para vivir según Dios debemos creer las verdades por Él
reveladas y observar sus mandamientos con la ayuda de su gracia, que se
obtiene mediante los sacramentos y la oración». La fe tiene un aspecto
fundamental que afecta no sólo la mente y el corazón, sino toda nuestra
vida.
Propongo un último elemento para vuestra reflexión. San Juan afirma que el Verbo, el Logos
estaba desde el principio junto a Dios, y que todo ha sido hecho por
medio del Verbo y nada de lo que existe se ha hecho sin Él (cf. Jn
1, 1-3). El evangelista hace una clara alusión al relato de la creación
que se encuentra en los primeros capítulos del libro del Génesis, y lo
relee a la luz de Cristo. Este es un criterio fundamental en la lectura
cristiana de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento se han de leer
siempre juntos, y a partir del Nuevo se abre el sentido más profundo
también del Antiguo. Aquel mismo Verbo, que existe desde siempre junto a
Dios, que Él mismo es Dios y por medio del cual y en vista del cual
todo ha sido creado (cf. Col 1, 16-17), se hizo hombre: el Dios
eterno e infinito se ha sumergido en la finitud humana, en su criatura,
para reconducir al hombre y a toda la creación hacia Él. El Catecismo de la Iglesia católica
afirma: «La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la
nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera» (n. 349).
Los Padres de la Iglesia han comparado a Jesús con Adán, hasta
definirle «segundo Adán» o el Adán definitivo, la imagen perfecta de
Dios. Con la Encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva
creación, que dona la respuesta completa a la pregunta: «¿Quién es el
hombre?». Sólo en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios
sobre el ser humano: Él es el hombre definitivo según Dios. El Concilio
Vaticano II lo reafirma con fuerza: «Realmente, el misterio del hombre
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado… Cristo, el nuevo
Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la
grandeza de su vocación» (const. Gaudium et spes, 22; cf.Catecismo de la Iglesia católica, 359).
En aquel niño, el Hijo de Dios que contemplamos en Navidad, podemos
reconocer el rostro auténtico, no sólo de Dios, sino el auténtico rostro
del ser humano. Sólo abriéndonos a la acción de su gracia y buscando
seguirle cada día, realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros, sobre
cada uno de nosotros.
estaba desde el principio junto a Dios, y que todo ha sido hecho por
medio del Verbo y nada de lo que existe se ha hecho sin Él (cf. Jn
1, 1-3). El evangelista hace una clara alusión al relato de la creación
que se encuentra en los primeros capítulos del libro del Génesis, y lo
relee a la luz de Cristo. Este es un criterio fundamental en la lectura
cristiana de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento se han de leer
siempre juntos, y a partir del Nuevo se abre el sentido más profundo
también del Antiguo. Aquel mismo Verbo, que existe desde siempre junto a
Dios, que Él mismo es Dios y por medio del cual y en vista del cual
todo ha sido creado (cf. Col 1, 16-17), se hizo hombre: el Dios
eterno e infinito se ha sumergido en la finitud humana, en su criatura,
para reconducir al hombre y a toda la creación hacia Él. El Catecismo de la Iglesia católica
afirma: «La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la
nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera» (n. 349).
Los Padres de la Iglesia han comparado a Jesús con Adán, hasta
definirle «segundo Adán» o el Adán definitivo, la imagen perfecta de
Dios. Con la Encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva
creación, que dona la respuesta completa a la pregunta: «¿Quién es el
hombre?». Sólo en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios
sobre el ser humano: Él es el hombre definitivo según Dios. El Concilio
Vaticano II lo reafirma con fuerza: «Realmente, el misterio del hombre
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado… Cristo, el nuevo
Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la
grandeza de su vocación» (const. Gaudium et spes, 22; cf.Catecismo de la Iglesia católica, 359).
En aquel niño, el Hijo de Dios que contemplamos en Navidad, podemos
reconocer el rostro auténtico, no sólo de Dios, sino el auténtico rostro
del ser humano. Sólo abriéndonos a la acción de su gracia y buscando
seguirle cada día, realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros, sobre
cada uno de nosotros.
Queridos amigos, en este período
meditemos la grande y maravillosa riqueza del misterio de la
Encarnación, para dejar que el Señor nos ilumine y nos transforme cada
vez más a imagen de su Hijo hecho hombre por nosotros.
meditemos la grande y maravillosa riqueza del misterio de la
Encarnación, para dejar que el Señor nos ilumine y nos transforme cada
vez más a imagen de su Hijo hecho hombre por nosotros.

93 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Jesucristo, “mediador y plenitud de toda la revelación”
93 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: JESUCRISTO, “MEDIADOR Y PLENITUD DE TODA LA REVELACIÓN”
AUDIENCIA GENERAL DEL 16 DE ENERO DE 2013
Jesucristo, “mediador y plenitud de toda la revelación”
Queridos hermanos y hermanas:
El Concilio Vaticano II, en la constitución sobre la divina Revelación Dei Verbum,
afirma que la íntima verdad de toda la Revelación de Dios resplandece
para nosotros «en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación» (n.
2). El Antiguo Testamento nos narra cómo Dios, después de la creación, a
pesar del pecado original, a pesar de la arrogancia del hombre de
querer ocupar el lugar de su Creador, ofrece de nuevo la posibilidad de
su amistad, sobre todo a través de la alianza con Abrahán y el camino de
un pequeño pueblo, el pueblo de Israel, que Él eligió no con criterios
de poder terreno, sino sencillamente por amor. Es una elección que sigue
siendo un misterio y revela el estilo de Dios, que llama a algunos no
para excluir a otros, sino para que hagan de puente para conducir a Él:
elección es siempre elección para el otro. En la historia del pueblo de
Israel podemos volver a recorrer las etapas de un largo camino en el que
Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y
con acciones. Para esta obra Él se sirve de mediadores —como Moisés, los
Profetas, los Jueces— que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la
exigencia de fidelidad a la alianza y mantienen viva la esperanza de la
realización plena y definitiva de las promesas divinas.
afirma que la íntima verdad de toda la Revelación de Dios resplandece
para nosotros «en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación» (n.
2). El Antiguo Testamento nos narra cómo Dios, después de la creación, a
pesar del pecado original, a pesar de la arrogancia del hombre de
querer ocupar el lugar de su Creador, ofrece de nuevo la posibilidad de
su amistad, sobre todo a través de la alianza con Abrahán y el camino de
un pequeño pueblo, el pueblo de Israel, que Él eligió no con criterios
de poder terreno, sino sencillamente por amor. Es una elección que sigue
siendo un misterio y revela el estilo de Dios, que llama a algunos no
para excluir a otros, sino para que hagan de puente para conducir a Él:
elección es siempre elección para el otro. En la historia del pueblo de
Israel podemos volver a recorrer las etapas de un largo camino en el que
Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y
con acciones. Para esta obra Él se sirve de mediadores —como Moisés, los
Profetas, los Jueces— que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la
exigencia de fidelidad a la alianza y mantienen viva la esperanza de la
realización plena y definitiva de las promesas divinas.
Y es precisamente la realización de estas
promesas lo que hemos contemplado en la Santa Navidad: la Revelación de
Dios alcanza su cumbre, su plenitud. En Jesús de Nazaret, Dios visita
realmente a su pueblo, visita a la humanidad de un modo que va más allá
de toda espera: envía a su Hijo Unigénito; Dios mismo se hace hombre.
Jesús no nos dice algo sobre Dios, no habla simplemente del Padre, sino
que es revelación de Dios, porque es Dios, y nos revela de este modo el
rostro de Dios. San Juan, en el Prólogo de su Evangelio, escribe: «A
Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha revelado» (Jn1, 18).
promesas lo que hemos contemplado en la Santa Navidad: la Revelación de
Dios alcanza su cumbre, su plenitud. En Jesús de Nazaret, Dios visita
realmente a su pueblo, visita a la humanidad de un modo que va más allá
de toda espera: envía a su Hijo Unigénito; Dios mismo se hace hombre.
Jesús no nos dice algo sobre Dios, no habla simplemente del Padre, sino
que es revelación de Dios, porque es Dios, y nos revela de este modo el
rostro de Dios. San Juan, en el Prólogo de su Evangelio, escribe: «A
Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha revelado» (Jn1, 18).
Quisiera detenerme en este «revelar el
rostro de Dios». Al respecto, san Juan, en su Evangelio, nos relata un
hecho significativo que acabamos de escuchar. Acercándose la Pasión,
Jesús tranquiliza a sus discípulos invitándoles a no temer y a tener fe;
luego entabla un diálogo con ellos, donde habla de Dios Padre (cf. Jn 14, 2-9). En cierto momento, el apóstol Felipe pide a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta» (Jn
14, 8). Felipe es muy práctico y concreto, dice también lo que nosotros
queremos decir: «queremos ver, muéstranos al Padre», pide «ver» al
Padre, ver su rostro. La respuesta de Jesús es respuesta no sólo para
Felipe, sino también para nosotros, y nos introduce en el corazón de la
fe cristológica. El Señor afirma: «Quien me ha visto a mí ha visto al
Padre» (Jn 14, 9). En esta expresión se encierra sintéticamente
la novedad del Nuevo Testamento, la novedad que apareció en la gruta de
Belén: Dios se puede ver, Dios manifestó su rostro, es visible en
Jesucristo.
rostro de Dios». Al respecto, san Juan, en su Evangelio, nos relata un
hecho significativo que acabamos de escuchar. Acercándose la Pasión,
Jesús tranquiliza a sus discípulos invitándoles a no temer y a tener fe;
luego entabla un diálogo con ellos, donde habla de Dios Padre (cf. Jn 14, 2-9). En cierto momento, el apóstol Felipe pide a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta» (Jn
14, 8). Felipe es muy práctico y concreto, dice también lo que nosotros
queremos decir: «queremos ver, muéstranos al Padre», pide «ver» al
Padre, ver su rostro. La respuesta de Jesús es respuesta no sólo para
Felipe, sino también para nosotros, y nos introduce en el corazón de la
fe cristológica. El Señor afirma: «Quien me ha visto a mí ha visto al
Padre» (Jn 14, 9). En esta expresión se encierra sintéticamente
la novedad del Nuevo Testamento, la novedad que apareció en la gruta de
Belén: Dios se puede ver, Dios manifestó su rostro, es visible en
Jesucristo.
En todo el Antiguo Testamento está muy
presente el tema de la «búsqueda del rostro de Dios», el deseo de
conocer este rostro, el deseo de ver a Dios como es; tanto que el
término hebreo pānîm, que significa «rostro», se encuentra 400
veces, y 100 de ellas se refieren a Dios: 100 veces existe la referencia
a Dios, se quiere ver el rostro de Dios. Sin embargo la religión judía
prohíbe totalmente las imágenes porque a Dios no se le puede
representar, como hacían en cambio los pueblos vecinos con la adoración
de los ídolos. Por lo tanto, con esta prohibición de imágenes, el
Antiguo Testamento parece excluir totalmente el «ver» del culto y de la
piedad. ¿Qué significa, entonces, para el israelita piadoso, buscar el
rostro de Dios, sabiendo que no puede existir ninguna imagen? La
pregunta es importante: por una parte se quiere decir que Dios no se
puede reducir a un objeto, como una imagen que se toma en la mano, pero
tampoco se puede poner una cosa en el lugar de Dios. Por otra parte, sin
embargo, se afirma que Dios tiene un rostro, es decir, que es un «Tú»
que puede entrar en relación, que no está cerrado en su Cielo mirando
desde lo alto a la humanidad. Dios está, ciertamente, sobre todas las
cosas, pero se dirige a nosotros, nos escucha, nos ve, habla, estipula
alianza, es capaz de amar. La historia de la salvación es la historia de
Dios con la humanidad, es la historia de esta relación con Dios que se
revela progresivamente al hombre, que se da conocer a sí mismo, su
rostro.
presente el tema de la «búsqueda del rostro de Dios», el deseo de
conocer este rostro, el deseo de ver a Dios como es; tanto que el
término hebreo pānîm, que significa «rostro», se encuentra 400
veces, y 100 de ellas se refieren a Dios: 100 veces existe la referencia
a Dios, se quiere ver el rostro de Dios. Sin embargo la religión judía
prohíbe totalmente las imágenes porque a Dios no se le puede
representar, como hacían en cambio los pueblos vecinos con la adoración
de los ídolos. Por lo tanto, con esta prohibición de imágenes, el
Antiguo Testamento parece excluir totalmente el «ver» del culto y de la
piedad. ¿Qué significa, entonces, para el israelita piadoso, buscar el
rostro de Dios, sabiendo que no puede existir ninguna imagen? La
pregunta es importante: por una parte se quiere decir que Dios no se
puede reducir a un objeto, como una imagen que se toma en la mano, pero
tampoco se puede poner una cosa en el lugar de Dios. Por otra parte, sin
embargo, se afirma que Dios tiene un rostro, es decir, que es un «Tú»
que puede entrar en relación, que no está cerrado en su Cielo mirando
desde lo alto a la humanidad. Dios está, ciertamente, sobre todas las
cosas, pero se dirige a nosotros, nos escucha, nos ve, habla, estipula
alianza, es capaz de amar. La historia de la salvación es la historia de
Dios con la humanidad, es la historia de esta relación con Dios que se
revela progresivamente al hombre, que se da conocer a sí mismo, su
rostro.
Precisamente al comienzo del año, el 1 de
enero, hemos escuchado en la liturgia la bellísima oración de bendición
sobre el pueblo: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro
sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te
conceda la paz» (Nm 6, 24-26). El esplendor del rostro divino
es la fuente de la vida, es lo que permite ver la realidad; la luz de su
rostro es la guía de la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura a
la que está vinculada de modo especial el tema del «rostro de Dios»: se
trata de Moisés, a quien Dios elige para liberar al pueblo de la
esclavitud de Egipto, donarle la Ley de la alianza y guiarle a la Tierra
prometida. Pues bien, el capítulo 33 del Libro del Éxodo dice
que Moisés tenía una relación estrecha y confidencial con Dios: «El
Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo»
(v. 11). Dada esta confianza, Moisés pide a Dios: «¡Muéstrame tu
gloria!», y la respuesta de Dios es clara: «Yo haré pasar ante ti toda
mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor… Pero mi rostro no
lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida… Aquí hay
un sitio junto a mí… podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás»
(vv. 18-23). Por un lado, entonces, tiene lugar el diálogo cara a cara
como entre amigos, pero por otro lado existe la imposibilidad, en esta
vida, de ver el rostro de Dios, que permanece oculto; la visión es
limitada. Los Padres dicen que estas palabras, «tú puedes ver sólo mi
espalda», quieren decir: tú sólo puedes seguir a Cristo y siguiéndole
ves desde la espalda el misterio de Dios. Se puede seguir a Dios viendo
su espalda.
enero, hemos escuchado en la liturgia la bellísima oración de bendición
sobre el pueblo: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro
sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te
conceda la paz» (Nm 6, 24-26). El esplendor del rostro divino
es la fuente de la vida, es lo que permite ver la realidad; la luz de su
rostro es la guía de la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura a
la que está vinculada de modo especial el tema del «rostro de Dios»: se
trata de Moisés, a quien Dios elige para liberar al pueblo de la
esclavitud de Egipto, donarle la Ley de la alianza y guiarle a la Tierra
prometida. Pues bien, el capítulo 33 del Libro del Éxodo dice
que Moisés tenía una relación estrecha y confidencial con Dios: «El
Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo»
(v. 11). Dada esta confianza, Moisés pide a Dios: «¡Muéstrame tu
gloria!», y la respuesta de Dios es clara: «Yo haré pasar ante ti toda
mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor… Pero mi rostro no
lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida… Aquí hay
un sitio junto a mí… podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás»
(vv. 18-23). Por un lado, entonces, tiene lugar el diálogo cara a cara
como entre amigos, pero por otro lado existe la imposibilidad, en esta
vida, de ver el rostro de Dios, que permanece oculto; la visión es
limitada. Los Padres dicen que estas palabras, «tú puedes ver sólo mi
espalda», quieren decir: tú sólo puedes seguir a Cristo y siguiéndole
ves desde la espalda el misterio de Dios. Se puede seguir a Dios viendo
su espalda.
Algo completamente nuevo tiene lugar, sin
embargo, con la Encarnación. La búsqueda del rostro de Dios recibe un
viraje inimaginable, porque este rostro ahora se puede ver: es el rostro
de Jesús, del Hijo de Dios que se hace hombre. En Él halla cumplimiento
el camino de revelación de Dios iniciado con la llamada de Abrahán, Él
es la plenitud de esta revelación porque es el Hijo de Dios, es a la vez
«mediador y plenitud de toda la Revelación» (const. dogm. Dei Verbum,
2), en Él el contenido de la Revelación y el Revelador coinciden. Jesús
nos muestra el rostro de Dios y nos da a conocer el nombre de Dios. En
la Oración sacerdotal, en la Última Cena, Él dice al Padre: «He
manifestado tu nombre a los hombres… Les he dado a conocer tu nombre»
(cf. Jn 17, 6.26). La expresión «nombre de Dios» significa Dios
como Aquel que está presente entre los hombres. A Moisés, junto a la
zarza ardiente, Dios le había revelado su nombre, es decir, hizo posible
que se le invocara, había dado un signo concreto de su «estar» entre
los hombres. Todo esto encuentra en Jesús cumplimiento y plenitud: Él
inaugura de un modo nuevo la presencia de Dios en la historia, porque
quien lo ve a Él ve al Padre, como dice a Felipe (cf. Jn 14,
9). El cristianismo —afirma san Bernardo— es la «religión de la Palabra
de Dios»; no, sin embargo, de «una palabra escrita y muda, sino del
Verbo encarnado y viviente» (Hom. super missus est, IV, 11: pl
183, 86 b). En la tradición patrística y medieval se usa una fórmula
especial para expresar esta realidad: se dice que Jesús es el Verbum abbreviatum (cf. Rm 9, 28, referido a Is
10, 23), el Verbo abreviado, la Palabra breve, abreviada y sustancial
del Padre, que nos ha dicho todo de Él. En Jesús está presente toda la
Palabra.
embargo, con la Encarnación. La búsqueda del rostro de Dios recibe un
viraje inimaginable, porque este rostro ahora se puede ver: es el rostro
de Jesús, del Hijo de Dios que se hace hombre. En Él halla cumplimiento
el camino de revelación de Dios iniciado con la llamada de Abrahán, Él
es la plenitud de esta revelación porque es el Hijo de Dios, es a la vez
«mediador y plenitud de toda la Revelación» (const. dogm. Dei Verbum,
2), en Él el contenido de la Revelación y el Revelador coinciden. Jesús
nos muestra el rostro de Dios y nos da a conocer el nombre de Dios. En
la Oración sacerdotal, en la Última Cena, Él dice al Padre: «He
manifestado tu nombre a los hombres… Les he dado a conocer tu nombre»
(cf. Jn 17, 6.26). La expresión «nombre de Dios» significa Dios
como Aquel que está presente entre los hombres. A Moisés, junto a la
zarza ardiente, Dios le había revelado su nombre, es decir, hizo posible
que se le invocara, había dado un signo concreto de su «estar» entre
los hombres. Todo esto encuentra en Jesús cumplimiento y plenitud: Él
inaugura de un modo nuevo la presencia de Dios en la historia, porque
quien lo ve a Él ve al Padre, como dice a Felipe (cf. Jn 14,
9). El cristianismo —afirma san Bernardo— es la «religión de la Palabra
de Dios»; no, sin embargo, de «una palabra escrita y muda, sino del
Verbo encarnado y viviente» (Hom. super missus est, IV, 11: pl
183, 86 b). En la tradición patrística y medieval se usa una fórmula
especial para expresar esta realidad: se dice que Jesús es el Verbum abbreviatum (cf. Rm 9, 28, referido a Is
10, 23), el Verbo abreviado, la Palabra breve, abreviada y sustancial
del Padre, que nos ha dicho todo de Él. En Jesús está presente toda la
Palabra.
En Jesús también la mediación entre Dios y
el hombre encuentra su plenitud. En el Antiguo Testamento hay una
multitud de figuras que desempeñaron esta función, en especial Moisés,
el liberador, el guía, el «mediador» de la alianza, como lo define
también el Nuevo Testamento (cf. Gal 3, 19; Hch 7, 35; Jn
1, 17). Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no es simplemente uno
de los mediadores entre Dios y el hombre, sino que es «el mediador» de
la nueva y eterna alianza (cf. Hb 8, 6; 9, 15; 12, 24); «Dios es uno —dice Pablo—, y único también el mediador entre Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús» (1 Tm 2, 5; cf. Gal
3, 19-20). En Él vemos y encontramos al Padre; en Él podemos invocar a
Dios con el nombre de «Abbà, Padre»; en Él se nos dona la salvación.
el hombre encuentra su plenitud. En el Antiguo Testamento hay una
multitud de figuras que desempeñaron esta función, en especial Moisés,
el liberador, el guía, el «mediador» de la alianza, como lo define
también el Nuevo Testamento (cf. Gal 3, 19; Hch 7, 35; Jn
1, 17). Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no es simplemente uno
de los mediadores entre Dios y el hombre, sino que es «el mediador» de
la nueva y eterna alianza (cf. Hb 8, 6; 9, 15; 12, 24); «Dios es uno —dice Pablo—, y único también el mediador entre Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús» (1 Tm 2, 5; cf. Gal
3, 19-20). En Él vemos y encontramos al Padre; en Él podemos invocar a
Dios con el nombre de «Abbà, Padre»; en Él se nos dona la salvación.
El deseo de conocer realmente a Dios, es
decir, de ver el rostro de Dios es innato en cada hombre, también en los
ateos. Y nosotros tenemos, tal vez inconscientemente, este deseo de ver
sencillamente quién es Él, qué cosa es, quién es para nosotros. Pero
este deseo se realiza siguiendo a Cristo; así vemos su espalda y vemos
en definitiva también a Dios como amigo, su rostro en el rostro de
Cristo. Lo importante es que sigamos a Cristo no sólo en el momento en
que tenemos necesidad y cuando encontramos un espacio en nuestras
ocupaciones cotidianas, sino con nuestra vida en cuanto tal. Toda
nuestra existencia debe estar orientada hacia el encuentro con
Jesucristo, al amor hacia Él; y, en ella, debe tener también un lugar
central el amor al prójimo, ese amor que, a la luz del Crucificado, nos
hace reconocer el rostro de Jesús en el pobre, en el débil, en el que
sufre. Esto sólo es posible si el rostro auténtico de Jesús ha llegado a
ser familiar para nosotros en la escucha de su Palabra, al dialogar
interiormente, al entrar en esta Palabra de tal manera que realmente lo
encontremos, y, naturalmente, en el Misterio de la Eucaristía. En el
Evangelio de san Lucas es significativo el pasaje de los dos discípulos
de Emaús, que reconocen a Jesús al partir el pan, pero preparados por el
camino hecho con Él, preparados por la invitación que le hicieron de
permanecer con ellos, preparados por el diálogo que hizo arder su
corazón; así, al final, ven a Jesús. También para nosotros la Eucaristía
es la gran escuela en la que aprendemos a ver el rostro de Dios,
entramos en relación íntima con Él; y aprendemos, al mismo tiempo, a
dirigir la mirada hacia el momento final de la historia, cuando Él nos
saciará con la luz de su rostro. Sobre la tierra caminamos hacia esta
plenitud, en la espera gozosa de que se realice realmente el reino de
Dios. Gracias.
decir, de ver el rostro de Dios es innato en cada hombre, también en los
ateos. Y nosotros tenemos, tal vez inconscientemente, este deseo de ver
sencillamente quién es Él, qué cosa es, quién es para nosotros. Pero
este deseo se realiza siguiendo a Cristo; así vemos su espalda y vemos
en definitiva también a Dios como amigo, su rostro en el rostro de
Cristo. Lo importante es que sigamos a Cristo no sólo en el momento en
que tenemos necesidad y cuando encontramos un espacio en nuestras
ocupaciones cotidianas, sino con nuestra vida en cuanto tal. Toda
nuestra existencia debe estar orientada hacia el encuentro con
Jesucristo, al amor hacia Él; y, en ella, debe tener también un lugar
central el amor al prójimo, ese amor que, a la luz del Crucificado, nos
hace reconocer el rostro de Jesús en el pobre, en el débil, en el que
sufre. Esto sólo es posible si el rostro auténtico de Jesús ha llegado a
ser familiar para nosotros en la escucha de su Palabra, al dialogar
interiormente, al entrar en esta Palabra de tal manera que realmente lo
encontremos, y, naturalmente, en el Misterio de la Eucaristía. En el
Evangelio de san Lucas es significativo el pasaje de los dos discípulos
de Emaús, que reconocen a Jesús al partir el pan, pero preparados por el
camino hecho con Él, preparados por la invitación que le hicieron de
permanecer con ellos, preparados por el diálogo que hizo arder su
corazón; así, al final, ven a Jesús. También para nosotros la Eucaristía
es la gran escuela en la que aprendemos a ver el rostro de Dios,
entramos en relación íntima con Él; y aprendemos, al mismo tiempo, a
dirigir la mirada hacia el momento final de la historia, cuando Él nos
saciará con la luz de su rostro. Sobre la tierra caminamos hacia esta
plenitud, en la espera gozosa de que se realice realmente el reino de
Dios. Gracias.

92 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Creo en Dios
92 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: CREO EN DIOS
AUDIENCIA GENERAL DEL 23 DE ENERO DE 2013
«Creo en Dios»
Queridos hermanos y hermanas:
En este Año de la fe quisiera comenzar hoy a reflexionar con vosotros sobre el Credo, es decir, sobre la solemne profesión de fe que acompaña nuestra vida de creyentes. El Credo
comienza así: «Creo en Dios». Es una afirmación fundamental,
aparentemente sencilla en su esencialidad, pero que abre al mundo
infinito de la relación con el Señor y con su misterio. Creer en Dios
implica adhesión a Él, acogida de su Palabra y obediencia gozosa a su
revelación. Como enseña el Catecismo de la Iglesia católica,
«la fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la
iniciativa de Dios que se revela» (n. 166). Poder decir que creo en Dios
es, por lo tanto, a la vez un don —Dios se revela, viene a nuestro
encuentro— y un compromiso, es gracia divina y responsabilidad humana,
en una experiencia de diálogo con Dios que, por amor, «habla a los
hombres como amigos» (Dei Verbum, 2), nos habla a fin de que, en la fe y con la fe, podamos entrar en comunión con Él.
comienza así: «Creo en Dios». Es una afirmación fundamental,
aparentemente sencilla en su esencialidad, pero que abre al mundo
infinito de la relación con el Señor y con su misterio. Creer en Dios
implica adhesión a Él, acogida de su Palabra y obediencia gozosa a su
revelación. Como enseña el Catecismo de la Iglesia católica,
«la fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la
iniciativa de Dios que se revela» (n. 166). Poder decir que creo en Dios
es, por lo tanto, a la vez un don —Dios se revela, viene a nuestro
encuentro— y un compromiso, es gracia divina y responsabilidad humana,
en una experiencia de diálogo con Dios que, por amor, «habla a los
hombres como amigos» (Dei Verbum, 2), nos habla a fin de que, en la fe y con la fe, podamos entrar en comunión con Él.
¿Dónde podemos escuchar a Dios y su
Palabra? Es fundamental la Sagrada Escritura, donde la Palabra de Dios
se hace audible para nosotros y alimenta nuestra vida de «amigos» de
Dios. Toda la Biblia relata la revelación de Dios a la humanidad; toda
la Biblia habla de fe y nos enseña la fe narrando una historia en la que
Dios conduce su proyecto de redención y se hace cercano a nosotros, los
hombres, a través de numerosas figuras luminosas de personas que creen
en Él y a Él se confían, hasta la plenitud de la revelación en el Señor
Jesús.
Palabra? Es fundamental la Sagrada Escritura, donde la Palabra de Dios
se hace audible para nosotros y alimenta nuestra vida de «amigos» de
Dios. Toda la Biblia relata la revelación de Dios a la humanidad; toda
la Biblia habla de fe y nos enseña la fe narrando una historia en la que
Dios conduce su proyecto de redención y se hace cercano a nosotros, los
hombres, a través de numerosas figuras luminosas de personas que creen
en Él y a Él se confían, hasta la plenitud de la revelación en el Señor
Jesús.
Es muy bello, al respecto, el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos,
que acabamos de escuchar. Se habla de la fe y se ponen de relieve las
grandes figuras bíblicas que la han vivido, convirtiéndose en modelo
para todos los creyentes. En el primer versículo, dice el texto: «La fe
es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve» (11,
1). Los ojos de la fe son, por lo tanto, capaces de ver lo invisible y
el corazón del creyente puede esperar más allá de toda esperanza,
precisamente como Abrahán, de quien Pablo dice en la Carta a los Romanos que «creyó contra toda esperanza» (4, 18).
que acabamos de escuchar. Se habla de la fe y se ponen de relieve las
grandes figuras bíblicas que la han vivido, convirtiéndose en modelo
para todos los creyentes. En el primer versículo, dice el texto: «La fe
es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve» (11,
1). Los ojos de la fe son, por lo tanto, capaces de ver lo invisible y
el corazón del creyente puede esperar más allá de toda esperanza,
precisamente como Abrahán, de quien Pablo dice en la Carta a los Romanos que «creyó contra toda esperanza» (4, 18).
Y es precisamente sobre Abrahán en quien
quisiera detenerme y detener nuestra atención, porque él es la primera
gran figura de referencia para hablar de fe en Dios: Abrahán el gran
patriarca, modelo ejemplar, padre de todos los creyentes (cf. Rm 4, 11-12). La Carta a los Hebreos
lo presenta así: «Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia
la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por
fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y
lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras
esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor
iba a ser Dios» (11, 8-10).
quisiera detenerme y detener nuestra atención, porque él es la primera
gran figura de referencia para hablar de fe en Dios: Abrahán el gran
patriarca, modelo ejemplar, padre de todos los creyentes (cf. Rm 4, 11-12). La Carta a los Hebreos
lo presenta así: «Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia
la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por
fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y
lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras
esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor
iba a ser Dios» (11, 8-10).
El autor de la Carta a los Hebreos hace referencia aquí a la llamada de Abrahán, narrada en el Libro del Génesis,
el primer libro de la Biblia. ¿Qué pide Dios a este patriarca? Le pide
que se ponga en camino abandonando la propia tierra para ir hacia el
país que le mostrará: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de
tu padre, hacia la tierra que te mostraré» (Gn 12 ,1). ¿Cómo
habríamos respondido nosotros a una invitación similar? Se trata, en
efecto, de partir en la oscuridad, sin saber adónde le conducirá Dios;
es un camino que pide una obediencia y una confianza radical, a lo cual
sólo la fe permite acceder. Pero la oscuridad de lo desconocido —adonde
Abrahán debe ir— se ilumina con la luz de una promesa; Dios añade al
mandato una palabra tranquilizadora que abre ante Abrahán un futuro de
vida en plenitud: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso
tu nombre… y en ti serán benditas todas las familias de la tierra» (Gn 12, 2.3).
el primer libro de la Biblia. ¿Qué pide Dios a este patriarca? Le pide
que se ponga en camino abandonando la propia tierra para ir hacia el
país que le mostrará: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de
tu padre, hacia la tierra que te mostraré» (Gn 12 ,1). ¿Cómo
habríamos respondido nosotros a una invitación similar? Se trata, en
efecto, de partir en la oscuridad, sin saber adónde le conducirá Dios;
es un camino que pide una obediencia y una confianza radical, a lo cual
sólo la fe permite acceder. Pero la oscuridad de lo desconocido —adonde
Abrahán debe ir— se ilumina con la luz de una promesa; Dios añade al
mandato una palabra tranquilizadora que abre ante Abrahán un futuro de
vida en plenitud: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso
tu nombre… y en ti serán benditas todas las familias de la tierra» (Gn 12, 2.3).
La bendición, en la Sagrada Escritura,
está relacionada principalmente con el don de la vida que viene de Dios,
y se manifiesta ante todo en la fecundidad, en una vida que se
multiplica, pasando de generación en generación. Y con la bendición está
relacionada también la experiencia de la posesión de una tierra, de un
lugar estable donde vivir y crecer en libertad y seguridad, temiendo a
Dios y construyendo una sociedad de hombres fieles a la Alianza, «reino
de sacerdotes y nación santa» (cf. Ex 19, 6).
está relacionada principalmente con el don de la vida que viene de Dios,
y se manifiesta ante todo en la fecundidad, en una vida que se
multiplica, pasando de generación en generación. Y con la bendición está
relacionada también la experiencia de la posesión de una tierra, de un
lugar estable donde vivir y crecer en libertad y seguridad, temiendo a
Dios y construyendo una sociedad de hombres fieles a la Alianza, «reino
de sacerdotes y nación santa» (cf. Ex 19, 6).
Por ello Abrahán, en el proyecto divino, está destinado a convertirse en «padre de muchedumbre de pueblos» (Gn 17, 5; cf. Rm
4, 17-18) y a entrar en una tierra nueva donde habitar. Sin embargo
Sara, su esposa, es estéril, no puede tener hijos; y el país hacia el
cual le conduce Dios está lejos de su tierra de origen, ya está habitado
por otras poblaciones, y nunca le pertenecerá verdaderamente. El
narrador bíblico lo subraya, si bien con mucha discreción: cuando
Abrahán llega al lugar de la promesa de Dios: «en aquel tiempo habitaban
allí los cananeos» (Gn 12, 6). La tierra que Dios dona a
Abrahán no le pertenece, él es un extranjero y lo será siempre, con todo
lo que comporta: no tener miras de posesión, sentir siempre la propia
pobreza, ver todo como don. Ésta es también la condición espiritual de
quien acepta seguir al Señor, de quien decide partir acogiendo su
llamada, bajo el signo de su invisible pero poderosa bendición. Y
Abrahán, «padre de los creyentes», acepta esta llamada en la fe. Escribe
san Pablo en laCarta a los Romanos: «Apoyado en la esperanza,
creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos,
de acuerdo con lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y,
aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto —tenía
unos cien años— y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló en su
fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina no cedió a la
incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues
estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete» (Rm 4, 18-21).
4, 17-18) y a entrar en una tierra nueva donde habitar. Sin embargo
Sara, su esposa, es estéril, no puede tener hijos; y el país hacia el
cual le conduce Dios está lejos de su tierra de origen, ya está habitado
por otras poblaciones, y nunca le pertenecerá verdaderamente. El
narrador bíblico lo subraya, si bien con mucha discreción: cuando
Abrahán llega al lugar de la promesa de Dios: «en aquel tiempo habitaban
allí los cananeos» (Gn 12, 6). La tierra que Dios dona a
Abrahán no le pertenece, él es un extranjero y lo será siempre, con todo
lo que comporta: no tener miras de posesión, sentir siempre la propia
pobreza, ver todo como don. Ésta es también la condición espiritual de
quien acepta seguir al Señor, de quien decide partir acogiendo su
llamada, bajo el signo de su invisible pero poderosa bendición. Y
Abrahán, «padre de los creyentes», acepta esta llamada en la fe. Escribe
san Pablo en laCarta a los Romanos: «Apoyado en la esperanza,
creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos,
de acuerdo con lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y,
aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto —tenía
unos cien años— y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló en su
fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina no cedió a la
incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues
estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete» (Rm 4, 18-21).
La fe lleva a Abrahán a recorrer un
camino paradójico. Él será bendecido, pero sin los signos visibles de la
bendición: recibe la promesa de llegar a ser un gran pueblo, pero con
una vida marcada por la esterilidad de su esposa, Sara; se le conduce a
una nueva patria, pero deberá vivir allí como extranjero; y la única
posesión de la tierra que se le consentirá será el de un trozo de
terreno para sepultar allí a Sara (cf. Gn 23, 1-20). Abrahán
recibe la bendición porque, en la fe, sabe discernir la bendición divina
yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios
incluso cuando sus caminos se presentan misteriosos.
camino paradójico. Él será bendecido, pero sin los signos visibles de la
bendición: recibe la promesa de llegar a ser un gran pueblo, pero con
una vida marcada por la esterilidad de su esposa, Sara; se le conduce a
una nueva patria, pero deberá vivir allí como extranjero; y la única
posesión de la tierra que se le consentirá será el de un trozo de
terreno para sepultar allí a Sara (cf. Gn 23, 1-20). Abrahán
recibe la bendición porque, en la fe, sabe discernir la bendición divina
yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios
incluso cuando sus caminos se presentan misteriosos.
¿Qué significa esto para nosotros? Cuando
afirmamos: «Creo en Dios», decimos como Abrahán: «Me fío de Ti; me
entrego a Ti, Señor», pero no como a Alguien a quien recurrir sólo en
los momentos de dificultad o a quien dedicar algún momento del día o de
la semana. Decir «creo en Dios» significa fundar mi vida en Él, dejar
que su Palabra la oriente cada día en las opciones concretas, sin miedo
de perder algo de mí mismo. Cuando en el Rito del Bautismo se pregunta
tres veces: «¿Creéis?» en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en
la santa Iglesia católica y las demás verdades de fe, la triple
respuesta se da en singular: «Creo», porque es mi existencia personal la
que debe dar un giro con el don de la fe, es mi existencia la que debe
cambiar, convertirse. Cada vez que participamos en un Bautizo deberíamos
preguntarnos cómo vivimos cada día el gran don de la fe.
afirmamos: «Creo en Dios», decimos como Abrahán: «Me fío de Ti; me
entrego a Ti, Señor», pero no como a Alguien a quien recurrir sólo en
los momentos de dificultad o a quien dedicar algún momento del día o de
la semana. Decir «creo en Dios» significa fundar mi vida en Él, dejar
que su Palabra la oriente cada día en las opciones concretas, sin miedo
de perder algo de mí mismo. Cuando en el Rito del Bautismo se pregunta
tres veces: «¿Creéis?» en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en
la santa Iglesia católica y las demás verdades de fe, la triple
respuesta se da en singular: «Creo», porque es mi existencia personal la
que debe dar un giro con el don de la fe, es mi existencia la que debe
cambiar, convertirse. Cada vez que participamos en un Bautizo deberíamos
preguntarnos cómo vivimos cada día el gran don de la fe.
Abrahán, el creyente, nos enseña la fe;
y, como extranjero en la tierra, nos indica la verdadera patria. La fe
nos hace peregrinos, introducidos en el mundo y en la historia, pero en
camino hacia la patria celestial. Creer en Dios nos hace, por lo tanto,
portadores de valores que a menudo no coinciden con la moda y la opinión
del momento, nos pide adoptar criterios y asumir comportamientos que no
pertenecen al modo de pensar común. El cristiano no debe tener miedo a
ir «a contracorriente» por vivir la propia fe, resistiendo la tentación
de «uniformarse». En muchas de nuestras sociedades Dios se ha convertido
en el «gran ausente» y en su lugar hay muchos ídolos, ídolos muy
diversos, y, sobre todo, la posesión y el «yo» autónomo. Los notables y
positivos progresos de la ciencia y de la técnica también han inducido
al hombre a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia; y un
creciente egocentrismo ha creado no pocos desequilibrios en el seno de
las relaciones interpersonales y de los comportamientos sociales.
y, como extranjero en la tierra, nos indica la verdadera patria. La fe
nos hace peregrinos, introducidos en el mundo y en la historia, pero en
camino hacia la patria celestial. Creer en Dios nos hace, por lo tanto,
portadores de valores que a menudo no coinciden con la moda y la opinión
del momento, nos pide adoptar criterios y asumir comportamientos que no
pertenecen al modo de pensar común. El cristiano no debe tener miedo a
ir «a contracorriente» por vivir la propia fe, resistiendo la tentación
de «uniformarse». En muchas de nuestras sociedades Dios se ha convertido
en el «gran ausente» y en su lugar hay muchos ídolos, ídolos muy
diversos, y, sobre todo, la posesión y el «yo» autónomo. Los notables y
positivos progresos de la ciencia y de la técnica también han inducido
al hombre a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia; y un
creciente egocentrismo ha creado no pocos desequilibrios en el seno de
las relaciones interpersonales y de los comportamientos sociales.
Sin embargo, la sed de Dios (cf. Sal
63, 2) no se ha extinguido y el mensaje evangélico sigue resonando a
través de las palabras y la obras de tantos hombres y mujeres de fe.
Abrahán, el padre de los creyentes, sigue siendo padre de muchos hijos
que aceptan caminar tras sus huellas y se ponen en camino, en obediencia
a la vocación divina, confiando en la presencia benévola del Señor y
acogiendo su bendición para convertirse en bendición para todos. Es el
bendito mundo de la fe al que todos estamos llamados, para caminar sin
miedo siguiendo al Señor Jesucristo. Y es un camino algunas veces
difícil, que conoce también la prueba y la muerte, pero que abre a la
vida, en una transformación radical de la realidad que sólo los ojos de
la fe son capaces de ver y gustar en plenitud.
63, 2) no se ha extinguido y el mensaje evangélico sigue resonando a
través de las palabras y la obras de tantos hombres y mujeres de fe.
Abrahán, el padre de los creyentes, sigue siendo padre de muchos hijos
que aceptan caminar tras sus huellas y se ponen en camino, en obediencia
a la vocación divina, confiando en la presencia benévola del Señor y
acogiendo su bendición para convertirse en bendición para todos. Es el
bendito mundo de la fe al que todos estamos llamados, para caminar sin
miedo siguiendo al Señor Jesucristo. Y es un camino algunas veces
difícil, que conoce también la prueba y la muerte, pero que abre a la
vida, en una transformación radical de la realidad que sólo los ojos de
la fe son capaces de ver y gustar en plenitud.
Afirmar «creo en Dios» nos impulsa,
entonces, a ponernos en camino, a salir continuamente de nosotros
mismos, justamente como Abrahán, para llevar a la realidad cotidiana en
la que vivimos la certeza que nos viene de la fe: es decir, la certeza
de la presencia de Dios en la historia, también hoy; una presencia que
trae vida y salvación, y nos abre a un futuro con Él para una plenitud
de vida que jamás conocerá el ocaso.
entonces, a ponernos en camino, a salir continuamente de nosotros
mismos, justamente como Abrahán, para llevar a la realidad cotidiana en
la que vivimos la certeza que nos viene de la fe: es decir, la certeza
de la presencia de Dios en la historia, también hoy; una presencia que
trae vida y salvación, y nos abre a un futuro con Él para una plenitud
de vida que jamás conocerá el ocaso.

90 de
95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Yo creo en Dios: el
Creador del Cielo y de la Tierra, el Creador del ser humano
90 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO
PADRE BENEDICTO XVI: YO CREO EN DIOS: EL CREADOR DEL CIELO Y DE LA
TIERRA, EL CREADOR DEL SER HUMANO
PADRE BENEDICTO XVI: YO CREO EN DIOS: EL CREADOR DEL CIELO Y DE LA
TIERRA, EL CREADOR DEL SER HUMANO
AUDIENCIA GENERAL DEL 6 DE FEBRERO DE 2013
Yo creo en Dios: el Creador del Cielo y de la Tierra, el Creador del ser humano
Queridos hermanos y hermanas:
El Credo, que comienza calificando a Dios «Padre omnipotente», como meditamos la semana pasada,
añade luego que Él es el «Creador del cielo y de la tierra», y retoma
de este modo la afirmación con la que comienza la Biblia. En el primer
versículo de la Sagrada Escritura en efecto se lee: «Al principio creó
Dios el cielo y la tierra» (Gn 1, 1): es Dios el origen de todas las cosas y en la belleza de la creación se despliega su omnipotencia de Padre que ama.
añade luego que Él es el «Creador del cielo y de la tierra», y retoma
de este modo la afirmación con la que comienza la Biblia. En el primer
versículo de la Sagrada Escritura en efecto se lee: «Al principio creó
Dios el cielo y la tierra» (Gn 1, 1): es Dios el origen de todas las cosas y en la belleza de la creación se despliega su omnipotencia de Padre que ama.
Dios se manifiesta como Padre en la
creación, en cuanto origen de la vida, y, al crear, muestra su
omnipotencia. Las imágenes usadas por la Sagrada Escritura al respecto
son muy sugestivas (cf. Is 40, 12; 45, 18; 48, 13; Sal 104, 2.5; 135, 7; Pr 8, 27-29; Jb38–39).
Él, como un Padre bueno y poderoso, cuida de todo aquello que ha creado
con un amor y una fidelidad que nunca decae, dicen repetidamente los
Salmos (cf. Sal 57, 11; 108, 5; 36, 6). Así, la creación se
convierte en espacio donde conocer y reconocer la omnipotencia del Señor
y su bondad, y llega a ser llamamiento a nuestra fe de creyentes para
que proclamemos a Dios como Creador. «Por la fe —escribe el autor de la Carta a los Hebreos—
sabemos que el universo fue configurado por la Palabra de Dios, de
manera que lo visible procede de lo invisible» (11, 3). La fe, por lo
tanto, implica saber reconocer lo invisible distinguiendo sus huellas en
el mundo visible. El creyente puede leer el gran libro de la naturaleza
y entender su lenguaje (cf. Sal 19, 2-5); pero es necesaria la
Palabra de revelación, que suscita la fe, para que el hombre pueda
llegar a la plena consciencia de la realidad de Dios como Creador y
Padre. En el libro de la Sagrada Escritura la inteligencia humana puede
encontrar, a la luz de la fe, la clave de interpretación para comprender
el mundo. En particular, ocupa un lugar especial el primer capítulo del
Génesis, con la solemne presentación de la obra creadora divina que se
despliega a lo largo de siete días: en seis días Dios realiza la
creación y el séptimo día, el sábado, concluye toda actividad y
descansa. Día de la libertad para todos, día de la comunión con Dios. Y
así, con esta imagen, el libro del Génesis nos indica que el primer
pensamiento de Dios era encontrar un amor que respondiera a su amor. El
segundo pensamiento es crear un mundo material donde situar este amor,
estas criaturas que le correspondan en libertad. Tal estructura, por lo
tanto, hace que el texto esté caracterizado por algunas repeticiones
significativas. Por ejemplo, se repite seis veces la frase: «Vio Dios
que era bueno» (vv. 4.10.12.18.21.25), para concluir, la séptima vez,
después de la creación del hombre: «Vio Dios todo lo que había hecho, y
era muy bueno» (v. 31). Todo lo que Dios crea es bello y bueno,
impregnado de sabiduría y de amor; la acción creadora de Dios trae
orden, introduce armonía, dona belleza. En el relato del Génesis
emerge luego que el Señor crea con su Palabra: en el texto se lee diez
veces la expresión «Dijo Dios» (vv. 3.6.9.11.14.20.24.26.28.29). Es la
palabra, elLogos de Dios, lo que está en el origen de la realidad
del mundo; y al decir: «Dijo Dios», fue así, subraya el poder eficaz de
la Palabra divina. El Salmista canta de esta forma: «La Palabra del
Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos… porque Él lo
dijo, y existió; Él lo mandó y todo fue creado» (33, 6.9). La vida
brota, el mundo existe, porque todo obedece a la Palabra divina.
creación, en cuanto origen de la vida, y, al crear, muestra su
omnipotencia. Las imágenes usadas por la Sagrada Escritura al respecto
son muy sugestivas (cf. Is 40, 12; 45, 18; 48, 13; Sal 104, 2.5; 135, 7; Pr 8, 27-29; Jb38–39).
Él, como un Padre bueno y poderoso, cuida de todo aquello que ha creado
con un amor y una fidelidad que nunca decae, dicen repetidamente los
Salmos (cf. Sal 57, 11; 108, 5; 36, 6). Así, la creación se
convierte en espacio donde conocer y reconocer la omnipotencia del Señor
y su bondad, y llega a ser llamamiento a nuestra fe de creyentes para
que proclamemos a Dios como Creador. «Por la fe —escribe el autor de la Carta a los Hebreos—
sabemos que el universo fue configurado por la Palabra de Dios, de
manera que lo visible procede de lo invisible» (11, 3). La fe, por lo
tanto, implica saber reconocer lo invisible distinguiendo sus huellas en
el mundo visible. El creyente puede leer el gran libro de la naturaleza
y entender su lenguaje (cf. Sal 19, 2-5); pero es necesaria la
Palabra de revelación, que suscita la fe, para que el hombre pueda
llegar a la plena consciencia de la realidad de Dios como Creador y
Padre. En el libro de la Sagrada Escritura la inteligencia humana puede
encontrar, a la luz de la fe, la clave de interpretación para comprender
el mundo. En particular, ocupa un lugar especial el primer capítulo del
Génesis, con la solemne presentación de la obra creadora divina que se
despliega a lo largo de siete días: en seis días Dios realiza la
creación y el séptimo día, el sábado, concluye toda actividad y
descansa. Día de la libertad para todos, día de la comunión con Dios. Y
así, con esta imagen, el libro del Génesis nos indica que el primer
pensamiento de Dios era encontrar un amor que respondiera a su amor. El
segundo pensamiento es crear un mundo material donde situar este amor,
estas criaturas que le correspondan en libertad. Tal estructura, por lo
tanto, hace que el texto esté caracterizado por algunas repeticiones
significativas. Por ejemplo, se repite seis veces la frase: «Vio Dios
que era bueno» (vv. 4.10.12.18.21.25), para concluir, la séptima vez,
después de la creación del hombre: «Vio Dios todo lo que había hecho, y
era muy bueno» (v. 31). Todo lo que Dios crea es bello y bueno,
impregnado de sabiduría y de amor; la acción creadora de Dios trae
orden, introduce armonía, dona belleza. En el relato del Génesis
emerge luego que el Señor crea con su Palabra: en el texto se lee diez
veces la expresión «Dijo Dios» (vv. 3.6.9.11.14.20.24.26.28.29). Es la
palabra, elLogos de Dios, lo que está en el origen de la realidad
del mundo; y al decir: «Dijo Dios», fue así, subraya el poder eficaz de
la Palabra divina. El Salmista canta de esta forma: «La Palabra del
Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos… porque Él lo
dijo, y existió; Él lo mandó y todo fue creado» (33, 6.9). La vida
brota, el mundo existe, porque todo obedece a la Palabra divina.
Pero hoy nuestra pregunta es: en la época
de la ciencia y de la técnica, ¿tiene sentido todavía hablar de
creación? ¿Cómo debemos comprender las narraciones del Génesis?
La Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales; quiere en
cambio hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. La
verdad fundamental que nos revelan los relatos del Génesis es que el mundo no es un conjunto de fuerzas entre sí contrastantes, sino que tiene su origen y su estabilidad en el Logos,
en la Razón eterna de Dios, que sigue sosteniendo el universo. Hay un
designio sobre el mundo que nace de esta Razón, del Espíritu creador.
Creer que en la base de todo exista esto, ilumina cualquier aspecto de
la existencia y da la valentía para afrontar con confianza y esperanza
la aventura de la vida. Por lo tanto, la Escritura nos dice que el
origen del ser, del mundo, nuestro origen no es lo irracional y la
necesidad, sino la razón y el amor y la libertad. De ahí la alternativa:
o prioridad de lo irracional, de la necesidad, o prioridad de la razón,
de la libertad, del amor. Nosotros creemos en esta última posición.
de la ciencia y de la técnica, ¿tiene sentido todavía hablar de
creación? ¿Cómo debemos comprender las narraciones del Génesis?
La Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales; quiere en
cambio hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. La
verdad fundamental que nos revelan los relatos del Génesis es que el mundo no es un conjunto de fuerzas entre sí contrastantes, sino que tiene su origen y su estabilidad en el Logos,
en la Razón eterna de Dios, que sigue sosteniendo el universo. Hay un
designio sobre el mundo que nace de esta Razón, del Espíritu creador.
Creer que en la base de todo exista esto, ilumina cualquier aspecto de
la existencia y da la valentía para afrontar con confianza y esperanza
la aventura de la vida. Por lo tanto, la Escritura nos dice que el
origen del ser, del mundo, nuestro origen no es lo irracional y la
necesidad, sino la razón y el amor y la libertad. De ahí la alternativa:
o prioridad de lo irracional, de la necesidad, o prioridad de la razón,
de la libertad, del amor. Nosotros creemos en esta última posición.
Pero quisiera decir una palabra también
sobre aquello que es el vértice de toda la creación: el hombre y la
mujer, el ser humano, el único «capaz de conocer y amar a su Creador»
(const. past. Gaudium et spes,
12). El Salmista, mirando a los cielos, se pregunta: «Cuando contemplo
el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar
por él?» (8, 4-5). El ser humano, creado con amor por Dios, es algo muy
pequeño ante la inmensidad del universo. A veces, mirando fascinados las
enormes extensiones del firmamento, también nosotros hemos percibido
nuestra limitación. El ser humano está habitado por esta paradoja:
nuestra pequeñez y nuestra caducidad conviven con la grandeza de aquello
que el amor eterno de Dios ha querido para nosotros.
sobre aquello que es el vértice de toda la creación: el hombre y la
mujer, el ser humano, el único «capaz de conocer y amar a su Creador»
(const. past. Gaudium et spes,
12). El Salmista, mirando a los cielos, se pregunta: «Cuando contemplo
el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar
por él?» (8, 4-5). El ser humano, creado con amor por Dios, es algo muy
pequeño ante la inmensidad del universo. A veces, mirando fascinados las
enormes extensiones del firmamento, también nosotros hemos percibido
nuestra limitación. El ser humano está habitado por esta paradoja:
nuestra pequeñez y nuestra caducidad conviven con la grandeza de aquello
que el amor eterno de Dios ha querido para nosotros.
Los relatos de la creación en el Libro del Génesis
nos introducen también en este misterioso ámbito, ayudándonos a conocer
el proyecto de Dios sobre el hombre. Antes que nada afirman que Dios
formó al hombre con el polvo de la tierra (cf. Gn 2, 7). Esto
significa que no somos Dios, no nos hemos hecho solos, somos tierra;
pero significa también que venimos de la tierra buena, por obra del
Creador bueno. A esto se suma otra realidad fundamental: todos
los seres humanos son polvo, más allá de las distinciones obradas por la
cultura y la historia, más allá de toda diferencia social; somos una
única humanidad plasmada con la única tierra de Dios. Hay, luego, un
segundo elemento: el ser humano se origina porque Dios sopla el aliento
de vida en el cuerpo modelado de la tierra (cf. Gn 2, 7). El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26-27). Todos,
entonces, llevamos en nosotros el aliento vital de Dios, y toda vida
humana —nos dice la Biblia— está bajo la especial protección de Dios.
Esta es la razón más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana
contra toda tentación de valorar a la persona según criterios
utilitaristas y de poder. El ser a imagen y semejanza de Dios indica
luego que el hombre no está cerrado en sí mismo, sino que tiene una
referencia esencial en Dios.
nos introducen también en este misterioso ámbito, ayudándonos a conocer
el proyecto de Dios sobre el hombre. Antes que nada afirman que Dios
formó al hombre con el polvo de la tierra (cf. Gn 2, 7). Esto
significa que no somos Dios, no nos hemos hecho solos, somos tierra;
pero significa también que venimos de la tierra buena, por obra del
Creador bueno. A esto se suma otra realidad fundamental: todos
los seres humanos son polvo, más allá de las distinciones obradas por la
cultura y la historia, más allá de toda diferencia social; somos una
única humanidad plasmada con la única tierra de Dios. Hay, luego, un
segundo elemento: el ser humano se origina porque Dios sopla el aliento
de vida en el cuerpo modelado de la tierra (cf. Gn 2, 7). El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26-27). Todos,
entonces, llevamos en nosotros el aliento vital de Dios, y toda vida
humana —nos dice la Biblia— está bajo la especial protección de Dios.
Esta es la razón más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana
contra toda tentación de valorar a la persona según criterios
utilitaristas y de poder. El ser a imagen y semejanza de Dios indica
luego que el hombre no está cerrado en sí mismo, sino que tiene una
referencia esencial en Dios.
En los primeros capítulos del Libro del Génesis
encontramos dos imágenes significativas: el jardín con el árbol del
conocimiento del bien y del mal y la serpiente (cf. 2, 15-17; 3, 1-5).
El jardín nos dice que la realidad en la que Dios puso al ser humano no
es una foresta salvaje, sino un lugar que protege, nutre y sostiene; y
el hombre debe reconocer el mundo no como propiedad que se puede saquear
y explotar, sino como don del Creador, signo de su voluntad salvífica,
don que se ha de cultivar y custodiar, que se debe hacer crecer y
desarrollar en el respeto, en la armonía, siguiendo en él los ritmos y
la lógica, según el designio de Dios (cf.Gn 2, 8-15). La
serpiente es una figura que deriva de los cultos orientales de la
fecundidad, que fascinaban a Israel y constituían una constante
tentación de abandonar la misteriosa alianza con Dios. A la luz de esto,
la Sagrada Escritura presenta la tentación que sufrieron Adán y Eva
como el núcleo de la tentación y del pecado. ¿Qué dice, en efecto, la
serpiente? No niega a Dios, pero insinúa una pregunta solapada: «¿Conque
Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» (Gn
3, 2). De este modo la serpiente suscita la sospecha de que la alianza
con Dios es como una cadena que ata, que priva de la libertad y de las
cosas más bellas y preciosas de la vida. La tentación se convierte en la
de construirse solos el mundo donde se vive, de no aceptar los límites
de ser creatura, los límites del bien y del mal, de la moralidad; la
dependencia del amor creador de Dios se ve como un peso del que hay que
liberarse. Este es siempre el núcleo de la tentación. Pero cuando se
desvirtúa la relación con Dios, con una mentira, poniéndose en su lugar,
todas las demás relaciones se ven alteradas. Entonces el otro se
convierte en un rival, en una amenaza: Adán, después de ceder a la
tentación, acusa inmediatamente a Eva (cf. Gn 3, 12); los dos se
esconden de la mirada de aquel Dios con quien conversaban en amistad
(cf. 3, 8-10); el mundo ya no es el jardín donde se vive en armonía,
sino un lugar que se ha de explotar y en el cual se encubren insidias
(cf. 3, 14-19); la envidia y el odio hacia el otro entran en el corazón
del hombre: ejemplo de ello es Caín que mata al propio hermano Abel (cf.
4, 3-9). Al ir contra su Creador, en realidad el hombre va contra sí
mismo, reniega de su origen y por lo tanto de su verdad; y el mal entra
en el mundo, con su penosa cadena de dolor y de muerte. Cuanto Dios
había creado era bueno, es más, muy bueno; después de esta libre
decisión del hombre a favor de la mentira contra la verdad, el mal entra
en el mundo.
encontramos dos imágenes significativas: el jardín con el árbol del
conocimiento del bien y del mal y la serpiente (cf. 2, 15-17; 3, 1-5).
El jardín nos dice que la realidad en la que Dios puso al ser humano no
es una foresta salvaje, sino un lugar que protege, nutre y sostiene; y
el hombre debe reconocer el mundo no como propiedad que se puede saquear
y explotar, sino como don del Creador, signo de su voluntad salvífica,
don que se ha de cultivar y custodiar, que se debe hacer crecer y
desarrollar en el respeto, en la armonía, siguiendo en él los ritmos y
la lógica, según el designio de Dios (cf.Gn 2, 8-15). La
serpiente es una figura que deriva de los cultos orientales de la
fecundidad, que fascinaban a Israel y constituían una constante
tentación de abandonar la misteriosa alianza con Dios. A la luz de esto,
la Sagrada Escritura presenta la tentación que sufrieron Adán y Eva
como el núcleo de la tentación y del pecado. ¿Qué dice, en efecto, la
serpiente? No niega a Dios, pero insinúa una pregunta solapada: «¿Conque
Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» (Gn
3, 2). De este modo la serpiente suscita la sospecha de que la alianza
con Dios es como una cadena que ata, que priva de la libertad y de las
cosas más bellas y preciosas de la vida. La tentación se convierte en la
de construirse solos el mundo donde se vive, de no aceptar los límites
de ser creatura, los límites del bien y del mal, de la moralidad; la
dependencia del amor creador de Dios se ve como un peso del que hay que
liberarse. Este es siempre el núcleo de la tentación. Pero cuando se
desvirtúa la relación con Dios, con una mentira, poniéndose en su lugar,
todas las demás relaciones se ven alteradas. Entonces el otro se
convierte en un rival, en una amenaza: Adán, después de ceder a la
tentación, acusa inmediatamente a Eva (cf. Gn 3, 12); los dos se
esconden de la mirada de aquel Dios con quien conversaban en amistad
(cf. 3, 8-10); el mundo ya no es el jardín donde se vive en armonía,
sino un lugar que se ha de explotar y en el cual se encubren insidias
(cf. 3, 14-19); la envidia y el odio hacia el otro entran en el corazón
del hombre: ejemplo de ello es Caín que mata al propio hermano Abel (cf.
4, 3-9). Al ir contra su Creador, en realidad el hombre va contra sí
mismo, reniega de su origen y por lo tanto de su verdad; y el mal entra
en el mundo, con su penosa cadena de dolor y de muerte. Cuanto Dios
había creado era bueno, es más, muy bueno; después de esta libre
decisión del hombre a favor de la mentira contra la verdad, el mal entra
en el mundo.
De los relatos de la creación, quisiera
poner de relieve una última enseñanza: el pecado engendra pecado y todos
los pecados de la historia están vinculados entre sí. Este aspecto nos
impulsa a hablar del llamado «pecado original». ¿Cuál es el significado
de esta realidad, difícil de comprender? Desearía solamente mencionar
algún elemento. Antes que nada debemos considerar que ningún hombre está
cerrado en sí mismo, nadie puede vivir solo de sí y para sí; nosotros
recibimos la vida de otro y no sólo en el momento del nacimiento, sino
cada día. El ser humano es relación: yo soy yo mismo sólo en el tú y a
través del tú, en la relación del amor con el Tú de Dios y el tú de los
demás. Pues bien, el pecado consiste en enturbiar o destruir la relación
con Dios, esta es su esencia: destruir la relación con Dios, la
relación fundamental, situarse en el lugar de Dios. El Catecismo de la Iglesia católicaafirma
que con el primer pecado el hombre «hizo la elección de sí mismo contra
Dios, contra las exigencias de su estado de creatura y, por tanto,
contra su propio bien» (n. 398). Alterada la relación fundamental, se
comprometen o se destruyen también los demás polos de la relación, el
pecado arruina las relaciones, así arruina todo, porque nosotros somos
relación. Ahora, si la estructura relacional de la humanidad está
turbada desde el inicio, todo hombre entra en un mundo marcado por esta
alteración de las relaciones, entra en un mundo turbado por el pecado,
del cual es marcado personalmente; el pecado inicial menoscaba e hiere
la naturaleza humana (cf. Catecismo de la Iglesia católica,
404-406). Y el hombre por sí solo, uno solo, no puede salir de esta
situación, no puede redimirse solo; solamente el Creador mismo puede
restaurar las justas relaciones. Sólo si Aquél de quien nos hemos
alejado viene a nosotros y nos tiende la mano con amor, las justas
relaciones pueden reanudarse. Esto acontece en Jesucristo, que realiza
exactamente el itinerario inverso del que hizo Adán, como describe el
himno en el segundo capítulo de la Carta de San Pablo a los Filipenses
(2, 5-11): así como Adán no reconoce que es creatura y quiere ponerse en
el lugar de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, está en en una relación
filial perfecta con el Padre, se abaja, se convierte en siervo, recorre
el camino del amor humillándose hasta la muerte de cruz, para volver a
poner en orden las relaciones con Dios. La Cruz de Cristo se convierte
de este modo en el nuevo árbol de la vida.
poner de relieve una última enseñanza: el pecado engendra pecado y todos
los pecados de la historia están vinculados entre sí. Este aspecto nos
impulsa a hablar del llamado «pecado original». ¿Cuál es el significado
de esta realidad, difícil de comprender? Desearía solamente mencionar
algún elemento. Antes que nada debemos considerar que ningún hombre está
cerrado en sí mismo, nadie puede vivir solo de sí y para sí; nosotros
recibimos la vida de otro y no sólo en el momento del nacimiento, sino
cada día. El ser humano es relación: yo soy yo mismo sólo en el tú y a
través del tú, en la relación del amor con el Tú de Dios y el tú de los
demás. Pues bien, el pecado consiste en enturbiar o destruir la relación
con Dios, esta es su esencia: destruir la relación con Dios, la
relación fundamental, situarse en el lugar de Dios. El Catecismo de la Iglesia católicaafirma
que con el primer pecado el hombre «hizo la elección de sí mismo contra
Dios, contra las exigencias de su estado de creatura y, por tanto,
contra su propio bien» (n. 398). Alterada la relación fundamental, se
comprometen o se destruyen también los demás polos de la relación, el
pecado arruina las relaciones, así arruina todo, porque nosotros somos
relación. Ahora, si la estructura relacional de la humanidad está
turbada desde el inicio, todo hombre entra en un mundo marcado por esta
alteración de las relaciones, entra en un mundo turbado por el pecado,
del cual es marcado personalmente; el pecado inicial menoscaba e hiere
la naturaleza humana (cf. Catecismo de la Iglesia católica,
404-406). Y el hombre por sí solo, uno solo, no puede salir de esta
situación, no puede redimirse solo; solamente el Creador mismo puede
restaurar las justas relaciones. Sólo si Aquél de quien nos hemos
alejado viene a nosotros y nos tiende la mano con amor, las justas
relaciones pueden reanudarse. Esto acontece en Jesucristo, que realiza
exactamente el itinerario inverso del que hizo Adán, como describe el
himno en el segundo capítulo de la Carta de San Pablo a los Filipenses
(2, 5-11): así como Adán no reconoce que es creatura y quiere ponerse en
el lugar de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, está en en una relación
filial perfecta con el Padre, se abaja, se convierte en siervo, recorre
el camino del amor humillándose hasta la muerte de cruz, para volver a
poner en orden las relaciones con Dios. La Cruz de Cristo se convierte
de este modo en el nuevo árbol de la vida.
Queridos hermanos y hermanas, vivir de fe
quiere decir reconocer la grandeza de Dios y aceptar nuestra pequeñez,
nuestra condición de creaturas dejando que el Señor la colme con su amor
y crezca así nuestra verdadera grandeza. El mal, con su carga de dolor y
de sufrimiento, es un misterio que la luz de la fe ilumina, que nos da
la certeza de poder ser liberados de él: la certeza de que es bueno ser
hombre.
quiere decir reconocer la grandeza de Dios y aceptar nuestra pequeñez,
nuestra condición de creaturas dejando que el Señor la colme con su amor
y crezca así nuestra verdadera grandeza. El mal, con su carga de dolor y
de sufrimiento, es un misterio que la luz de la fe ilumina, que nos da
la certeza de poder ser liberados de él: la certeza de que es bueno ser
hombre.

89 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Las tentaciones de Jesús y la conversión por el Reino de los Cielos
89 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: LAS TENTACIONES DE JESÚS Y LA CONVERSIÓN POR EL REINO DE DIOS
AUDIENCIA GENERAL DEL 13 DE FEBRERO DE 2013
Las tentaciones de Jesús y la conversión por el Reino de los Cielos
Queridos hermanos y hermanas
Como sabéis —gracias por vuestra
simpatía—, he decidido renunciar al ministerio que el Señor me ha
confiado el 19 de abril de 2005. Lo he hecho con plena libertad por el
bien de la Iglesia, tras haber orado durante mucho tiempo y haber
examinado mi conciencia ante Dios, muy consciente de la importancia de
este acto, pero consciente al mismo tiempo de no estar ya en condiciones
de desempeñar el ministerio petrino con la fuerza que éste requiere. Me
sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no
dejará de guiarla y cuidarla. Agradezco a todos el amor y la plegaria
con que me habéis acompañado. Gracias. En estos días nada fáciles para
mí, he sentido casi físicamente la fuerza que me da la oración, el amor
de la Iglesia, vuestra oración. Seguid rezando por mí, por la Iglesia,
por el próximo Papa. El Señor nos guiará.
simpatía—, he decidido renunciar al ministerio que el Señor me ha
confiado el 19 de abril de 2005. Lo he hecho con plena libertad por el
bien de la Iglesia, tras haber orado durante mucho tiempo y haber
examinado mi conciencia ante Dios, muy consciente de la importancia de
este acto, pero consciente al mismo tiempo de no estar ya en condiciones
de desempeñar el ministerio petrino con la fuerza que éste requiere. Me
sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no
dejará de guiarla y cuidarla. Agradezco a todos el amor y la plegaria
con que me habéis acompañado. Gracias. En estos días nada fáciles para
mí, he sentido casi físicamente la fuerza que me da la oración, el amor
de la Iglesia, vuestra oración. Seguid rezando por mí, por la Iglesia,
por el próximo Papa. El Señor nos guiará.
Las tentaciones de Jesús y la conversión por el Reino de los Cielos
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy, miércoles de Ceniza, empezamos el
tiempo litúrgico de Cuaresma, cuarenta días que nos preparan a la
celebración de la Santa Pascua; es un tiempo de particular empeño en
nuestro camino espiritual. El número cuarenta se repite varias veces en
la Sagrada Escritura. En especial, como sabemos, recuerda los cuarenta
años que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto: un largo período
de formación para convertirse en el pueblo de Dios, pero también un
largo período en el que la tentación de ser infieles a la alianza con el
Señor estaba siempre presente. Cuarenta fueron también los días de
camino del profeta Elías para llegar al Monte de Dios, el Horeb; así
como el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida
pública y donde fue tentado por el diablo. En la catequesis de hoy
desearía detenerme precisamente en este momento de la vida terrena del
Señor, que leeremos en el Evangelio del próximo domingo.
tiempo litúrgico de Cuaresma, cuarenta días que nos preparan a la
celebración de la Santa Pascua; es un tiempo de particular empeño en
nuestro camino espiritual. El número cuarenta se repite varias veces en
la Sagrada Escritura. En especial, como sabemos, recuerda los cuarenta
años que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto: un largo período
de formación para convertirse en el pueblo de Dios, pero también un
largo período en el que la tentación de ser infieles a la alianza con el
Señor estaba siempre presente. Cuarenta fueron también los días de
camino del profeta Elías para llegar al Monte de Dios, el Horeb; así
como el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida
pública y donde fue tentado por el diablo. En la catequesis de hoy
desearía detenerme precisamente en este momento de la vida terrena del
Señor, que leeremos en el Evangelio del próximo domingo.
Ante todo el desierto, donde Jesús se
retira, es el lugar del silencio, de la pobreza, donde el hombre está
privado de los apoyos materiales y se halla frente a las preguntas
fundamentales de la existencia, es impulsado a ir a lo esencial y
precisamente por esto le es más fácil encontrar a Dios. Pero el desierto
es también el lugar de la muerte, porque donde no hay agua no hay
siquiera vida, y es el lugar de la soledad, donde el hombre siente más
intensa la tentación. Jesús va al desierto y allí sufre la tentación de
dejar el camino indicado por el Padre para seguir otros senderos más
fáciles y mundanos (cf. Lc 4, 1-13). Así Él carga nuestras
tentaciones, lleva nuestra miseria para vencer al maligno y abrirnos el
camino hacia Dios, el camino de la conversión.
retira, es el lugar del silencio, de la pobreza, donde el hombre está
privado de los apoyos materiales y se halla frente a las preguntas
fundamentales de la existencia, es impulsado a ir a lo esencial y
precisamente por esto le es más fácil encontrar a Dios. Pero el desierto
es también el lugar de la muerte, porque donde no hay agua no hay
siquiera vida, y es el lugar de la soledad, donde el hombre siente más
intensa la tentación. Jesús va al desierto y allí sufre la tentación de
dejar el camino indicado por el Padre para seguir otros senderos más
fáciles y mundanos (cf. Lc 4, 1-13). Así Él carga nuestras
tentaciones, lleva nuestra miseria para vencer al maligno y abrirnos el
camino hacia Dios, el camino de la conversión.
Reflexionar sobre las tentaciones a las
que es sometido Jesús en el desierto es una invitación a cada uno de
nosotros para responder a una pregunta fundamental: ¿qué cuenta de
verdad en mi vida? En la primera tentación el diablo propone a Jesús que
cambie una piedra en pan para satisfacer el hambre. Jesús rebate que el
hombre vive también de pan, pero no sólo de pan: sin
una respuesta al hambre de verdad, al hambre de Dios, el hombre no se
puede salvar (cf. vv. 3-4). En la segunda tentación, el diablo propone a
Jesús el camino del poder: le conduce a lo alto y le ofrece el dominio
del mundo; pero no es éste el camino de Dios: Jesús tiene bien claro que
no es el poder mundano lo que salva al mundo, sino el poder de la cruz,
de la humildad, del amor (cf. vv. 5-8). En la tercera tentación, el
diablo propone a Jesús que se arroje del alero del templo de Jerusalén y
que haga que le salve Dios mediante sus ángeles, o sea, que realice
algo sensacional para poner a prueba a Dios mismo; pero la respuesta es
que Dios no es un objeto al que imponer nuestras condiciones: es el
Señor de todo (cf. vv. 9-12). ¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones
que sufre Jesús? Es la propuesta de instrumentalizar a Dios, de
utilizarle para los propios intereses, para la propia gloria y el propio
éxito. Y por lo tanto, en sustancia, de ponerse uno mismo en el lugar
de Dios, suprimiéndole de la propia existencia y haciéndole parecer
superfluo. Cada uno debería preguntarse: ¿qué puesto tiene Dios en mi
vida? ¿Es Él el Señor o lo soy yo?
que es sometido Jesús en el desierto es una invitación a cada uno de
nosotros para responder a una pregunta fundamental: ¿qué cuenta de
verdad en mi vida? En la primera tentación el diablo propone a Jesús que
cambie una piedra en pan para satisfacer el hambre. Jesús rebate que el
hombre vive también de pan, pero no sólo de pan: sin
una respuesta al hambre de verdad, al hambre de Dios, el hombre no se
puede salvar (cf. vv. 3-4). En la segunda tentación, el diablo propone a
Jesús el camino del poder: le conduce a lo alto y le ofrece el dominio
del mundo; pero no es éste el camino de Dios: Jesús tiene bien claro que
no es el poder mundano lo que salva al mundo, sino el poder de la cruz,
de la humildad, del amor (cf. vv. 5-8). En la tercera tentación, el
diablo propone a Jesús que se arroje del alero del templo de Jerusalén y
que haga que le salve Dios mediante sus ángeles, o sea, que realice
algo sensacional para poner a prueba a Dios mismo; pero la respuesta es
que Dios no es un objeto al que imponer nuestras condiciones: es el
Señor de todo (cf. vv. 9-12). ¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones
que sufre Jesús? Es la propuesta de instrumentalizar a Dios, de
utilizarle para los propios intereses, para la propia gloria y el propio
éxito. Y por lo tanto, en sustancia, de ponerse uno mismo en el lugar
de Dios, suprimiéndole de la propia existencia y haciéndole parecer
superfluo. Cada uno debería preguntarse: ¿qué puesto tiene Dios en mi
vida? ¿Es Él el Señor o lo soy yo?

Superar la tentación de someter a Dios a
uno mismo y a los propios intereses, o de ponerle en un rincón, y
convertirse al orden justo de prioridades, dar a Dios el primer lugar,
es un camino que cada cristiano debe recorrer siempre de nuevo.
«Convertirse», una invitación que escucharemos muchas veces en Cuaresma,
significa seguir a Jesús de manera que su Evangelio sea guía concreta
de la vida; significa dejar que Dios nos transforme, dejar de pensar que
somos nosotros los únicos constructores de nuestra existencia;
significa reconocer que somos creaturas, que dependemos de Dios, de su
amor, y sólo «perdiendo» nuestra vida en Él podemos ganarla. Esto exige
tomar nuestras decisiones a la luz de la Palabra de Dios. Actualmente ya
no se puede ser cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir
en una sociedad que tiene raíces cristianas: también quien nace en una
familia cristiana y es formado religiosamente debe, cada día, renovar la
opción de ser cristiano, dar a Dios el primer lugar, frente a las
tentaciones que una cultura secularizada le propone continuamente,
frente al juicio crítico de muchos contemporáneos.
uno mismo y a los propios intereses, o de ponerle en un rincón, y
convertirse al orden justo de prioridades, dar a Dios el primer lugar,
es un camino que cada cristiano debe recorrer siempre de nuevo.
«Convertirse», una invitación que escucharemos muchas veces en Cuaresma,
significa seguir a Jesús de manera que su Evangelio sea guía concreta
de la vida; significa dejar que Dios nos transforme, dejar de pensar que
somos nosotros los únicos constructores de nuestra existencia;
significa reconocer que somos creaturas, que dependemos de Dios, de su
amor, y sólo «perdiendo» nuestra vida en Él podemos ganarla. Esto exige
tomar nuestras decisiones a la luz de la Palabra de Dios. Actualmente ya
no se puede ser cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir
en una sociedad que tiene raíces cristianas: también quien nace en una
familia cristiana y es formado religiosamente debe, cada día, renovar la
opción de ser cristiano, dar a Dios el primer lugar, frente a las
tentaciones que una cultura secularizada le propone continuamente,
frente al juicio crítico de muchos contemporáneos.
Las pruebas a las que la sociedad actual
somete al cristiano, en efecto, son muchas y tocan la vida personal y
social. No es fácil ser fieles al matrimonio cristiano, practicar la
misericordia en la vida cotidiana, dejar espacio a la oración y al
silencio interior; no es fácil oponerse públicamente a opciones que
muchos consideran obvias, como el aborto en caso de embarazo indeseado,
la eutanasia en caso de enfermedades graves, o la selección de embriones
para prevenir enfermedades hereditarias. La tentación de dejar de lado
la propia fe está siempre presente y la conversión es una respuesta a
Dios que debe ser confirmada varias veces en la vida.
somete al cristiano, en efecto, son muchas y tocan la vida personal y
social. No es fácil ser fieles al matrimonio cristiano, practicar la
misericordia en la vida cotidiana, dejar espacio a la oración y al
silencio interior; no es fácil oponerse públicamente a opciones que
muchos consideran obvias, como el aborto en caso de embarazo indeseado,
la eutanasia en caso de enfermedades graves, o la selección de embriones
para prevenir enfermedades hereditarias. La tentación de dejar de lado
la propia fe está siempre presente y la conversión es una respuesta a
Dios que debe ser confirmada varias veces en la vida.
Sirven de ejemplo y de estímulo las
grandes conversiones, como la de san Pablo en el camino de Damasco, o
san Agustín; pero también en nuestra época de eclipse del sentido de lo
sagrado, la gracia de Dios actúa y obra maravillas en la vida de muchas
personas. El Señor no se cansa de llamar a la puerta del hombre en
contextos sociales y culturales que parecen engullidos por la
secularización, como ocurrió con el ruso ortodoxo Pavel Florenskij.
Después de una educación completamente agnóstica, hasta el punto de
experimentar auténtica hostilidad hacia las enseñanzas religiosas
impartidas en la escuela, el científico Florenskij llega a exclamar:
«¡No, no se puede vivir sin Dios!», y cambió completamente su vida:
tanto que se hace monje.
grandes conversiones, como la de san Pablo en el camino de Damasco, o
san Agustín; pero también en nuestra época de eclipse del sentido de lo
sagrado, la gracia de Dios actúa y obra maravillas en la vida de muchas
personas. El Señor no se cansa de llamar a la puerta del hombre en
contextos sociales y culturales que parecen engullidos por la
secularización, como ocurrió con el ruso ortodoxo Pavel Florenskij.
Después de una educación completamente agnóstica, hasta el punto de
experimentar auténtica hostilidad hacia las enseñanzas religiosas
impartidas en la escuela, el científico Florenskij llega a exclamar:
«¡No, no se puede vivir sin Dios!», y cambió completamente su vida:
tanto que se hace monje.
Pienso también en la figura de Etty
Hillesum, una joven holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz.
Inicialmente lejos de Dios, le descubre mirando profundamente dentro de
ella misma y escribe: «Un pozo muy profundo hay dentro de mí. Y Dios
está en ese pozo. A veces me sucede alcanzarle, más a menudo piedra y
arena le cubren: entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo
vuelva a desenterrar» (Diario, 97). En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoah.
Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte
en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: «Vivo
constantemente en intimidad con Dios».
Hillesum, una joven holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz.
Inicialmente lejos de Dios, le descubre mirando profundamente dentro de
ella misma y escribe: «Un pozo muy profundo hay dentro de mí. Y Dios
está en ese pozo. A veces me sucede alcanzarle, más a menudo piedra y
arena le cubren: entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo
vuelva a desenterrar» (Diario, 97). En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoah.
Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte
en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: «Vivo
constantemente en intimidad con Dios».
La capacidad de oponerse a las lisonjas
ideológicas de su tiempo para elegir la búsqueda de la verdad y abrirse
al descubrimiento de la fe está testimoniada por otra mujer de nuestro
tiempo: la estadounidense Dorothy Day. En su autobiografía, confiesa
abiertamente haber caído en la tentación de resolver todo con la
política, adhiriéndose a la propuesta marxista: «Quería ir con los
manifestantes, ir a prisión, escribir, influir en los demás y dejar mi
sueño al mundo. ¡Cuánta ambición y cuánta búsqueda de mí misma había en
todo esto!». El camino hacia la fe en un ambiente tan secularizado era
particularmente difícil, pero la Gracia actúa igual, como ella misma
subrayara: «Es cierto que sentí más a menudo la necesidad de ir a la
iglesia, de arrodillarme, de inclinar la cabeza en oración. Un instinto
ciego, se podría decir, porque no era consciente de orar. Pero iba, me
introducía en la atmósfera de oración…». Dios la condujo a una adhesión
consciente a la Iglesia, a una vida dedicada a los desheredados.
ideológicas de su tiempo para elegir la búsqueda de la verdad y abrirse
al descubrimiento de la fe está testimoniada por otra mujer de nuestro
tiempo: la estadounidense Dorothy Day. En su autobiografía, confiesa
abiertamente haber caído en la tentación de resolver todo con la
política, adhiriéndose a la propuesta marxista: «Quería ir con los
manifestantes, ir a prisión, escribir, influir en los demás y dejar mi
sueño al mundo. ¡Cuánta ambición y cuánta búsqueda de mí misma había en
todo esto!». El camino hacia la fe en un ambiente tan secularizado era
particularmente difícil, pero la Gracia actúa igual, como ella misma
subrayara: «Es cierto que sentí más a menudo la necesidad de ir a la
iglesia, de arrodillarme, de inclinar la cabeza en oración. Un instinto
ciego, se podría decir, porque no era consciente de orar. Pero iba, me
introducía en la atmósfera de oración…». Dios la condujo a una adhesión
consciente a la Iglesia, a una vida dedicada a los desheredados.
En nuestra época no son pocas las
conversiones entendidas como el regreso de quien, después de una
educación cristiana, tal vez superficial, se ha alejado durante años de
la fe y después redescubre a Cristo y su Evangelio. En el Libro del Apocalipsis
leemos: «Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi
voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo»
(3, 20). Nuestro hombre interior debe prepararse para ser visitado por
Dios, y precisamente por esto no debe dejarse invadir por los
espejismos, las apariencias, las cosas materiales.
conversiones entendidas como el regreso de quien, después de una
educación cristiana, tal vez superficial, se ha alejado durante años de
la fe y después redescubre a Cristo y su Evangelio. En el Libro del Apocalipsis
leemos: «Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi
voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo»
(3, 20). Nuestro hombre interior debe prepararse para ser visitado por
Dios, y precisamente por esto no debe dejarse invadir por los
espejismos, las apariencias, las cosas materiales.
En este tiempo de Cuaresma, en el Año de la fe,
renovemos nuestro empeño en el camino de conversión para superar la
tendencia a cerrarnos en nosotros mismos y para, en cambio, hacer
espacio a Dios, mirando con sus ojos la realidad cotidiana. La
alternativa entre el cierre en nuestro egoísmo y la apertura al amor de
Dios y de los demás podríamos decir que se corresponde con la
alternativa de las tentaciones de Jesús: o sea, alternativa entre poder
humano y amor a la Cruz, entre una redención vista en el bienestar
material sólo y una redención como obra de Dios, a quien damos la
primacía en la existencia. Convertirse significa no encerrarse en la
búsqueda del propio éxito, del propio prestigio, de la propia posición,
sino hacer que cada día, en las pequeñas cosas, la verdad, la fe en Dios
y el amor se transformen en la cosa más importante.
renovemos nuestro empeño en el camino de conversión para superar la
tendencia a cerrarnos en nosotros mismos y para, en cambio, hacer
espacio a Dios, mirando con sus ojos la realidad cotidiana. La
alternativa entre el cierre en nuestro egoísmo y la apertura al amor de
Dios y de los demás podríamos decir que se corresponde con la
alternativa de las tentaciones de Jesús: o sea, alternativa entre poder
humano y amor a la Cruz, entre una redención vista en el bienestar
material sólo y una redención como obra de Dios, a quien damos la
primacía en la existencia. Convertirse significa no encerrarse en la
búsqueda del propio éxito, del propio prestigio, de la propia posición,
sino hacer que cada día, en las pequeñas cosas, la verdad, la fe en Dios
y el amor se transformen en la cosa más importante.

88 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI:Última Audiencia General del Santo Padre Benedicto XVI
88 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: ÚLTIMA AUDIENCIA GENERAL DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
AUDIENCIA GENERAL DEL 27 DE FEBRERO DE 2013
Última Audiencia General del Santo Padre Benedicto XVI
Venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado,
distinguidas autoridades,
queridos hermanos y hermanas:
distinguidas autoridades,
queridos hermanos y hermanas:
Os doy las gracias por haber venido, y tan numerosos, a ésta que es mi última audiencia general.
Gracias de corazón. Estoy verdaderamente
conmovido y veo que la Iglesia está viva. Y pienso que debemos también
dar gracias al Creador por el buen tiempo que nos regala ahora, todavía
en invierno.
conmovido y veo que la Iglesia está viva. Y pienso que debemos también
dar gracias al Creador por el buen tiempo que nos regala ahora, todavía
en invierno.
Como el apóstol Pablo en el texto bíblico
que hemos escuchado, también yo siento en mi corazón que debo dar
gracias sobre todo a Dios, que guía y hace crecer a la Iglesia, que
siembra su Palabra y alimenta así la fe en su Pueblo. En este momento,
mi alma se ensancha y abraza a toda la Iglesia esparcida por el mundo; y
doy gracias a Dios por las “noticias” que en estos años de ministerio
petrino he recibido sobre la fe en el Señor Jesucristo, y sobre la
caridad que circula realmente en el Cuerpo de la Iglesia, y que lo hace
vivir en el amor, y sobre la esperanza que nos abre y nos orienta hacia
la vida en plenitud, hacia la patria celestial.
que hemos escuchado, también yo siento en mi corazón que debo dar
gracias sobre todo a Dios, que guía y hace crecer a la Iglesia, que
siembra su Palabra y alimenta así la fe en su Pueblo. En este momento,
mi alma se ensancha y abraza a toda la Iglesia esparcida por el mundo; y
doy gracias a Dios por las “noticias” que en estos años de ministerio
petrino he recibido sobre la fe en el Señor Jesucristo, y sobre la
caridad que circula realmente en el Cuerpo de la Iglesia, y que lo hace
vivir en el amor, y sobre la esperanza que nos abre y nos orienta hacia
la vida en plenitud, hacia la patria celestial.
Siento que llevo a todos en la oración,
en un presente que es el de Dios, donde recojo cada encuentro, cada
viaje, cada visita pastoral. Recojo todo y a todos en la oración para
encomendarlos al Señor, para que tengamos pleno conocimiento de su
voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que
podamos comportarnos de manera digna de Él, de su amor, fructificando en
toda obra buena (cf. Col 1, 9-10).
en un presente que es el de Dios, donde recojo cada encuentro, cada
viaje, cada visita pastoral. Recojo todo y a todos en la oración para
encomendarlos al Señor, para que tengamos pleno conocimiento de su
voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que
podamos comportarnos de manera digna de Él, de su amor, fructificando en
toda obra buena (cf. Col 1, 9-10).
En este momento, tengo una gran
confianza, porque sé, sabemos todos, que la Palabra de verdad del
Evangelio es la fuerza de la Iglesia, es su vida. El Evangelio purifica y
renueva, da fruto, dondequiera que la comunidad de los creyentes lo
escucha y acoge la gracia de Dios en la verdad y en la caridad. Ésta es
mi confianza, ésta es mi alegría.
confianza, porque sé, sabemos todos, que la Palabra de verdad del
Evangelio es la fuerza de la Iglesia, es su vida. El Evangelio purifica y
renueva, da fruto, dondequiera que la comunidad de los creyentes lo
escucha y acoge la gracia de Dios en la verdad y en la caridad. Ésta es
mi confianza, ésta es mi alegría.
Cuando el 19 de abril de hace casi ocho años acepté
asumir el ministerio petrino, tuve esta firme certeza que siempre me ha
acompañado: la certeza de la vida de la Iglesia por la Palabra de Dios.
En aquel momento, como ya he expresado varias veces, las palabras que
resonaron en mi corazón fueron: Señor, ¿por qué me pides esto y qué me
pides? Es un peso grande el que pones en mis hombros, pero si Tú me lo
pides, por tu palabra echaré las redes, seguro de que Tú me guiarás,
también con todas mis debilidades. Y ocho años después puedo decir que
el Señor realmente me ha guiado, ha estado cerca de mí, he podido
percibir cotidianamente su presencia. Ha sido un trecho del camino de la
Iglesia, que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también
momentos no fáciles; me he sentido como San Pedro con los apóstoles en
la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado muchos días de sol y
de brisa suave, días en los que la pesca ha sido abundante; ha habido
también momentos en los que las aguas se agitaban y el viento era
contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía
dormir. Pero siempre supe que en esa barca estaba el Señor y siempre he
sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es
suya. Y el Señor no deja que se hunda; es Él quien la conduce,
ciertamente también a través de los hombres que ha elegido, pues así lo
ha querido. Ésta ha sido y es una certeza que nada puede empañar. Y por
eso hoy mi corazón está lleno de gratitud a Dios, porque jamás ha dejado
que falte a toda la Iglesia y tampoco a mí su consuelo, su luz, su
amor.
asumir el ministerio petrino, tuve esta firme certeza que siempre me ha
acompañado: la certeza de la vida de la Iglesia por la Palabra de Dios.
En aquel momento, como ya he expresado varias veces, las palabras que
resonaron en mi corazón fueron: Señor, ¿por qué me pides esto y qué me
pides? Es un peso grande el que pones en mis hombros, pero si Tú me lo
pides, por tu palabra echaré las redes, seguro de que Tú me guiarás,
también con todas mis debilidades. Y ocho años después puedo decir que
el Señor realmente me ha guiado, ha estado cerca de mí, he podido
percibir cotidianamente su presencia. Ha sido un trecho del camino de la
Iglesia, que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también
momentos no fáciles; me he sentido como San Pedro con los apóstoles en
la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado muchos días de sol y
de brisa suave, días en los que la pesca ha sido abundante; ha habido
también momentos en los que las aguas se agitaban y el viento era
contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía
dormir. Pero siempre supe que en esa barca estaba el Señor y siempre he
sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es
suya. Y el Señor no deja que se hunda; es Él quien la conduce,
ciertamente también a través de los hombres que ha elegido, pues así lo
ha querido. Ésta ha sido y es una certeza que nada puede empañar. Y por
eso hoy mi corazón está lleno de gratitud a Dios, porque jamás ha dejado
que falte a toda la Iglesia y tampoco a mí su consuelo, su luz, su
amor.

Estamos en el Año de la fe,
que he proclamado para fortalecer precisamente nuestra fe en Dios en un
contexto que parece rebajarlo cada vez más a un segundo plano. Desearía
invitaros a todos a renovar la firme confianza en el Señor, a
confiarnos como niños en los brazos de Dios, seguros de que esos brazos
nos sostienen siempre y son los que nos permiten caminar cada día,
también en la dificultad. Me gustaría que cada uno se sintiera amado por
ese Dios que ha dado a su Hijo por nosotros y que nos ha mostrado su
amor sin límites. Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la alegría
de ser cristiano. En una bella oración para recitar a diario por la
mañana se dice: “Te adoro, Dios mío, y te amo con todo el corazón. Te
doy gracias porque me has creado, hecho cristiano…”. Sí, alegrémonos por
el don de la fe; es el bien más precioso, que nadie nos puede
arrebatar. Por ello demos gracias al Señor cada día, con la oración y
con una vida cristiana coherente. Dios nos ama, pero espera que también
nosotros lo amemos.
que he proclamado para fortalecer precisamente nuestra fe en Dios en un
contexto que parece rebajarlo cada vez más a un segundo plano. Desearía
invitaros a todos a renovar la firme confianza en el Señor, a
confiarnos como niños en los brazos de Dios, seguros de que esos brazos
nos sostienen siempre y son los que nos permiten caminar cada día,
también en la dificultad. Me gustaría que cada uno se sintiera amado por
ese Dios que ha dado a su Hijo por nosotros y que nos ha mostrado su
amor sin límites. Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la alegría
de ser cristiano. En una bella oración para recitar a diario por la
mañana se dice: “Te adoro, Dios mío, y te amo con todo el corazón. Te
doy gracias porque me has creado, hecho cristiano…”. Sí, alegrémonos por
el don de la fe; es el bien más precioso, que nadie nos puede
arrebatar. Por ello demos gracias al Señor cada día, con la oración y
con una vida cristiana coherente. Dios nos ama, pero espera que también
nosotros lo amemos.
Pero no es sólo a Dios a quien quiero dar
las gracias en este momento. Un Papa no guía él solo la barca de Pedro,
aunque sea ésta su principal responsabilidad. Yo nunca me he sentido
solo al llevar la alegría y el peso del ministerio petrino; el Señor me
ha puesto cerca a muchas personas que, con generosidad y amor a Dios y a
la Iglesia, me han ayudado y han estado cerca de mí. Ante todo
vosotros, queridos hermanos cardenales: vuestra sabiduría y vuestros
consejos, vuestra amistad han sido valiosos para mí; mis colaboradores,
empezando por mi Secretario de Estado que me ha acompañado fielmente en
estos años; la Secretaría de Estado y toda la Curia Romana, así como
todos aquellos que, en distintos ámbitos, prestan su servicio a la Santa
Sede. Se trata de muchos rostros que no aparecen, permanecen en la
sombra, pero precisamente en el silencio, en la entrega cotidiana, con
espíritu de fe y humildad, han sido para mí un apoyo seguro y fiable. Un
recuerdo especial a la Iglesia de Roma, mi diócesis. No puedo olvidar a
los hermanos en el episcopado y en el presbiterado, a las personas
consagradas y a todo el Pueblo de Dios: en las visitas pastorales, en
los encuentros, en las audiencias, en los viajes, siempre he percibido
gran interés y profundo afecto. Pero también yo os he querido a todos y
cada uno, sin distinciones, con esa caridad pastoral que es el corazón
de todo Pastor, sobre todo del Obispo de Roma, del Sucesor del Apóstol
Pedro. Cada día he llevado a cada uno de vosotros en la oración, con el
corazón de padre.
las gracias en este momento. Un Papa no guía él solo la barca de Pedro,
aunque sea ésta su principal responsabilidad. Yo nunca me he sentido
solo al llevar la alegría y el peso del ministerio petrino; el Señor me
ha puesto cerca a muchas personas que, con generosidad y amor a Dios y a
la Iglesia, me han ayudado y han estado cerca de mí. Ante todo
vosotros, queridos hermanos cardenales: vuestra sabiduría y vuestros
consejos, vuestra amistad han sido valiosos para mí; mis colaboradores,
empezando por mi Secretario de Estado que me ha acompañado fielmente en
estos años; la Secretaría de Estado y toda la Curia Romana, así como
todos aquellos que, en distintos ámbitos, prestan su servicio a la Santa
Sede. Se trata de muchos rostros que no aparecen, permanecen en la
sombra, pero precisamente en el silencio, en la entrega cotidiana, con
espíritu de fe y humildad, han sido para mí un apoyo seguro y fiable. Un
recuerdo especial a la Iglesia de Roma, mi diócesis. No puedo olvidar a
los hermanos en el episcopado y en el presbiterado, a las personas
consagradas y a todo el Pueblo de Dios: en las visitas pastorales, en
los encuentros, en las audiencias, en los viajes, siempre he percibido
gran interés y profundo afecto. Pero también yo os he querido a todos y
cada uno, sin distinciones, con esa caridad pastoral que es el corazón
de todo Pastor, sobre todo del Obispo de Roma, del Sucesor del Apóstol
Pedro. Cada día he llevado a cada uno de vosotros en la oración, con el
corazón de padre.
Desearía que mi saludo y mi
agradecimiento llegara además a todos: el corazón de un Papa se extiende
al mundo entero. Y querría expresar mi gratitud al Cuerpo diplomático
ante la Santa Sede, que hace presente a la gran familia de las Naciones.
Aquí pienso también en cuantos trabajan por una buena comunicación, y a
quienes agradezco su importante servicio.
agradecimiento llegara además a todos: el corazón de un Papa se extiende
al mundo entero. Y querría expresar mi gratitud al Cuerpo diplomático
ante la Santa Sede, que hace presente a la gran familia de las Naciones.
Aquí pienso también en cuantos trabajan por una buena comunicación, y a
quienes agradezco su importante servicio.
En este momento, desearía dar las gracias
de todo corazón a las numerosas personas de todo el mundo que en las
últimas semanas me han enviado signos conmovedores de delicadeza,
amistad y oración. Sí, el Papa nunca está solo; ahora lo experimento una
vez más de un modo tan grande que toca el corazón. El Papa pertenece a
todos y muchísimas personas se sienten muy cerca de él. Es verdad que
recibo cartas de los grandes del mundo –de los Jefes de Estado, de los
líderes religiosos, de los representantes del mundo de la cultura,
etcétera. Pero recibo también muchísimas cartas de personas humildes que
me escriben con sencillez desde lo más profundo de su corazón y me
hacen sentir su cariño, que nace de estar juntos con Cristo Jesús, en la
Iglesia. Estas personas no me escriben como se escribe, por ejemplo, a
un príncipe o a un personaje a quien no se conoce. Me escriben como
hermanos y hermanas o como hijos e hijas, sintiendo un vínculo familiar
muy afectuoso. Aquí se puede tocar con la mano qué es la Iglesia –no una
organización, una asociación con fines religiosos o humanitarios, sino
un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas en el Cuerpo de
Jesucristo, que nos une a todos. Experimentar la Iglesia de este modo, y
poder casi llegar a tocar con la mano la fuerza de su verdad y de su
amor, es motivo de alegría, en un tiempo en que tantos hablan de su
declive. Pero vemos cómo la Iglesia hoy está viva.
de todo corazón a las numerosas personas de todo el mundo que en las
últimas semanas me han enviado signos conmovedores de delicadeza,
amistad y oración. Sí, el Papa nunca está solo; ahora lo experimento una
vez más de un modo tan grande que toca el corazón. El Papa pertenece a
todos y muchísimas personas se sienten muy cerca de él. Es verdad que
recibo cartas de los grandes del mundo –de los Jefes de Estado, de los
líderes religiosos, de los representantes del mundo de la cultura,
etcétera. Pero recibo también muchísimas cartas de personas humildes que
me escriben con sencillez desde lo más profundo de su corazón y me
hacen sentir su cariño, que nace de estar juntos con Cristo Jesús, en la
Iglesia. Estas personas no me escriben como se escribe, por ejemplo, a
un príncipe o a un personaje a quien no se conoce. Me escriben como
hermanos y hermanas o como hijos e hijas, sintiendo un vínculo familiar
muy afectuoso. Aquí se puede tocar con la mano qué es la Iglesia –no una
organización, una asociación con fines religiosos o humanitarios, sino
un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas en el Cuerpo de
Jesucristo, que nos une a todos. Experimentar la Iglesia de este modo, y
poder casi llegar a tocar con la mano la fuerza de su verdad y de su
amor, es motivo de alegría, en un tiempo en que tantos hablan de su
declive. Pero vemos cómo la Iglesia hoy está viva.
En estos últimos meses, he notado que mis
fuerzas han disminuido, y he pedido a Dios con insistencia, en la
oración, que me iluminara con su luz para tomar la decisión más adecuada
no para mi propio bien, sino para el bien de la Iglesia. He dado este
paso con plena conciencia de su importancia y también de su novedad,
pero con una profunda serenidad de ánimo. Amar a la Iglesia significa
también tener el valor de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo
siempre delante el bien de la Iglesia y no el de uno mismo.
fuerzas han disminuido, y he pedido a Dios con insistencia, en la
oración, que me iluminara con su luz para tomar la decisión más adecuada
no para mi propio bien, sino para el bien de la Iglesia. He dado este
paso con plena conciencia de su importancia y también de su novedad,
pero con una profunda serenidad de ánimo. Amar a la Iglesia significa
también tener el valor de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo
siempre delante el bien de la Iglesia y no el de uno mismo.
Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de
abril de 2005. La seriedad de la decisión reside precisamente también en
el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para
siempre con el Señor. Siempre –quien asume el ministerio petrino ya no
tiene ninguna privacidad. Pertenece siempre y totalmente a todos, a toda
la Iglesia. Su vida, por así decirlo, viene despojada de la dimensión
privada. He podido experimentar, y lo experimento precisamente ahora,
que uno recibe la vida justamente cuando la da. Antes he dicho que
muchas personas que aman al Señor aman también al Sucesor de San Pedro y
le tienen un gran cariño; que el Papa tiene verdaderamente hermanos y
hermanas, hijos e hijas en todo el mundo, y que se siente seguro en el
abrazo de vuestra comunión; porque ya no se pertenece a sí mismo,
pertenece a todos y todos le pertenecen.
abril de 2005. La seriedad de la decisión reside precisamente también en
el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para
siempre con el Señor. Siempre –quien asume el ministerio petrino ya no
tiene ninguna privacidad. Pertenece siempre y totalmente a todos, a toda
la Iglesia. Su vida, por así decirlo, viene despojada de la dimensión
privada. He podido experimentar, y lo experimento precisamente ahora,
que uno recibe la vida justamente cuando la da. Antes he dicho que
muchas personas que aman al Señor aman también al Sucesor de San Pedro y
le tienen un gran cariño; que el Papa tiene verdaderamente hermanos y
hermanas, hijos e hijas en todo el mundo, y que se siente seguro en el
abrazo de vuestra comunión; porque ya no se pertenece a sí mismo,
pertenece a todos y todos le pertenecen.
El “siempre” es también un “para siempre”
–ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al
ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida
privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias,
etcétera. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto
al Señor Crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el
gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco,
por así decirlo, en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre
llevo como Papa, me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el
camino hacia una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la
obra de Dios.
–ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al
ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida
privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias,
etcétera. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto
al Señor Crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el
gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco,
por así decirlo, en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre
llevo como Papa, me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el
camino hacia una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la
obra de Dios.
Doy las gracias a todos y cada uno
también por el respeto y la comprensión con la que habéis acogido esta
decisión tan importante. Continuaré acompañando el camino de la Iglesia
con la oración y la reflexión, con la entrega al Señor y a su Esposa,
que he tratado de vivir hasta ahora cada día y quisiera vivir siempre.
Os pido que me recordéis ante Dios, y sobre todo que recéis por los
Cardenales, llamados a una tarea tan relevante, y por el nuevo Sucesor
del Apóstol Pedro: que el Señor le acompañe con la luz y la fuerza de su
Espíritu.
también por el respeto y la comprensión con la que habéis acogido esta
decisión tan importante. Continuaré acompañando el camino de la Iglesia
con la oración y la reflexión, con la entrega al Señor y a su Esposa,
que he tratado de vivir hasta ahora cada día y quisiera vivir siempre.
Os pido que me recordéis ante Dios, y sobre todo que recéis por los
Cardenales, llamados a una tarea tan relevante, y por el nuevo Sucesor
del Apóstol Pedro: que el Señor le acompañe con la luz y la fuerza de su
Espíritu.
Invoquemos la intercesión maternal de la
Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, para que nos acompañe a
cada uno de nosotros y a toda la comunidad eclesial; a Ella nos
encomendamos, con profunda confianza.
Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, para que nos acompañe a
cada uno de nosotros y a toda la comunidad eclesial; a Ella nos
encomendamos, con profunda confianza.
Queridos amigos, Dios guía a su Iglesia,
la sostiene siempre, también y sobre todo en los momentos difíciles. No
perdamos nunca esta visión de fe, que es la única visión verdadera del
camino de la Iglesia y del mundo. Que en nuestro corazón, en el corazón
de cada uno de vosotros, esté siempre la gozosa certeza de que el Señor
está a nuestro lado, no nos abandona, está cerca de nosotros y nos cubre
con su amor. Gracias.
la sostiene siempre, también y sobre todo en los momentos difíciles. No
perdamos nunca esta visión de fe, que es la única visión verdadera del
camino de la Iglesia y del mundo. Que en nuestro corazón, en el corazón
de cada uno de vosotros, esté siempre la gozosa certeza de que el Señor
está a nuestro lado, no nos abandona, está cerca de nosotros y nos cubre
con su amor. Gracias.

87 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Audiencia General del 4 de Enero de 2012
87 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: AUDIENCIA GENERAL DEL 4 DE ENERO DE 2012
AUDIENCIA GENERAL DEL 4 DE ENERO DE 2012
Queridos hermanos y hermanas:
Me alegra acogeros en esta primera
audiencia general del nuevo año y de todo corazón os expreso a vosotros y
a vuestras familias mi más cordial felicitación: Dios, que en el
nacimiento de Cristo su Hijo ha inundado de alegría al mundo entero,
disponga las obras y los días en su paz. Estamos en el tiempo litúrgico
de Navidad, que comienza la noche del 24 de diciembre con la vigilia y
concluye con la celebración del Bautismo del Señor. El arco de los días
es breve, pero denso de celebraciones y de misterios, y todo él se
centra en torno a las dos grandes solemnidades del Señor: Navidad y
Epifanía. El nombre mismo de estas dos fiestas indica su respectiva
fisonomía. La Navidad celebra el hecho histórico del nacimiento de Jesús
en Belén. La Epifanía, nacida como fiesta en Oriente, indica un hecho,
pero sobre todo un aspecto del Misterio: Dios se revela en la naturaleza
humana de Cristo y este es el sentido del verbo griego epiphaino,
hacerse visible. En esta perspectiva, la Epifanía hace referencia a una
pluralidad de acontecimientos que tienen como objeto la manifestación
del Señor: de modo especial la adoración de los Magos, que reconocen en
Jesús al Mesías esperado, pero también el Bautismo en el río Jordán con
su teofanía —la voz de Dios desde lo alto— y el milagro en las bodas de
Caná, como primer «signo» realizado por Cristo. Una bellísima antífona
de la Liturgia de las Horas unifica estos tres acontecimientos en torno
al tema de las bodas entre Cristo y la Iglesia: «Hoy la Iglesia se ha
unido a su celestial Esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de
sus pecados; los Magos acuden con regalos a las bodas del Rey y los
invitados se alegran por el agua convertida en vino» (Antífona de Laudes).
Casi podemos decir que en la fiesta de Navidad se pone de relieve el
ocultamiento de Dios en la humildad de la condición humana, en el Niño
de Belén. En la Epifanía, en cambio, se evidencia su manifestación, la
aparición de Dios a través de esta misma humanidad.
audiencia general del nuevo año y de todo corazón os expreso a vosotros y
a vuestras familias mi más cordial felicitación: Dios, que en el
nacimiento de Cristo su Hijo ha inundado de alegría al mundo entero,
disponga las obras y los días en su paz. Estamos en el tiempo litúrgico
de Navidad, que comienza la noche del 24 de diciembre con la vigilia y
concluye con la celebración del Bautismo del Señor. El arco de los días
es breve, pero denso de celebraciones y de misterios, y todo él se
centra en torno a las dos grandes solemnidades del Señor: Navidad y
Epifanía. El nombre mismo de estas dos fiestas indica su respectiva
fisonomía. La Navidad celebra el hecho histórico del nacimiento de Jesús
en Belén. La Epifanía, nacida como fiesta en Oriente, indica un hecho,
pero sobre todo un aspecto del Misterio: Dios se revela en la naturaleza
humana de Cristo y este es el sentido del verbo griego epiphaino,
hacerse visible. En esta perspectiva, la Epifanía hace referencia a una
pluralidad de acontecimientos que tienen como objeto la manifestación
del Señor: de modo especial la adoración de los Magos, que reconocen en
Jesús al Mesías esperado, pero también el Bautismo en el río Jordán con
su teofanía —la voz de Dios desde lo alto— y el milagro en las bodas de
Caná, como primer «signo» realizado por Cristo. Una bellísima antífona
de la Liturgia de las Horas unifica estos tres acontecimientos en torno
al tema de las bodas entre Cristo y la Iglesia: «Hoy la Iglesia se ha
unido a su celestial Esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de
sus pecados; los Magos acuden con regalos a las bodas del Rey y los
invitados se alegran por el agua convertida en vino» (Antífona de Laudes).
Casi podemos decir que en la fiesta de Navidad se pone de relieve el
ocultamiento de Dios en la humildad de la condición humana, en el Niño
de Belén. En la Epifanía, en cambio, se evidencia su manifestación, la
aparición de Dios a través de esta misma humanidad.
En esta catequesis quiero hacer
referencia brevemente a algún tema propio de la celebración de la
Navidad del Señor a fin de que cada uno de nosotros pueda beber en la
fuente inagotable de este Misterio y dar abundantes frutos de vida.
referencia brevemente a algún tema propio de la celebración de la
Navidad del Señor a fin de que cada uno de nosotros pueda beber en la
fuente inagotable de este Misterio y dar abundantes frutos de vida.
Ante todo, nos preguntamos: ¿Cuál es la
primera reacción ante esta extraordinaria acción de Dios que se hace
niño, que se hace hombre? Pienso que la primera reacción no puede ser
otra que la alegría. «Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro
Salvador ha nacido en el mundo»: así comienza la Misa de la noche de
Navidad, y acabamos de escuchar las palabras del ángel a los pastores:
«Os anuncio una gran alegría» (Lc 2, 10). Es el tema que abre
el Evangelio, y es el tema que lo cierra porque Jesús Resucitado
reprende a los Apóstoles precisamente por estar tristes (cf. Lc
24, 17) —incompatible con el hecho de que él permanece Hombre por la
eternidad—. Pero demos un paso adelante: ¿De dónde nace esta alegría?
Diría que nace del estupor del corazón al ver cómo Dios está cerca de
nosotros, cómo piensa Dios en nosotros, cómo actúa Dios en la historia;
es una alegría que nace de la contemplación del rostro de aquel humilde
niño, porque sabemos que es el Rostro de Dios presente para siempre en
la humanidad, para nosotros y con nosotros. La Navidad es alegría porque
vemos y estamos finalmente seguros de que Dios es el bien, la vida, la
verdad del hombre y se abaja hasta el hombre, para elevarlo hacia él:
Dios se hace tan cercano que se lo puede ver y tocar. La Iglesia
contempla este inefable misterio y los textos de la liturgia de este
tiempo están llenos de estupor y de alegría; todos los cantos de Navidad
expresan esta alegría. Navidad es el punto donde se unen el cielo y la
tierra, y varias expresiones que escuchamos en estos días ponen de
relieve la grandeza de lo sucedido: el lejano —Dios parece lejanísimo—
se hizo cercano; «el inaccesible quiere ser accesible; él, que existe
antes del tiempo, comenzó a ser en el tiempo; el Señor del universo,
velando la grandeza de su majestad, asumió la naturaleza de siervo»
—exclama san León Magno— (Sermón 2 sobre la Navidad, 2.1). En
ese Niño, necesitado de todo como los demás niños, lo que Dios es:
eternidad, fuerza, santidad, vida, alegría, se une a lo que somos
nosotros: debilidad, pecado, sufrimiento, muerte.
primera reacción ante esta extraordinaria acción de Dios que se hace
niño, que se hace hombre? Pienso que la primera reacción no puede ser
otra que la alegría. «Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro
Salvador ha nacido en el mundo»: así comienza la Misa de la noche de
Navidad, y acabamos de escuchar las palabras del ángel a los pastores:
«Os anuncio una gran alegría» (Lc 2, 10). Es el tema que abre
el Evangelio, y es el tema que lo cierra porque Jesús Resucitado
reprende a los Apóstoles precisamente por estar tristes (cf. Lc
24, 17) —incompatible con el hecho de que él permanece Hombre por la
eternidad—. Pero demos un paso adelante: ¿De dónde nace esta alegría?
Diría que nace del estupor del corazón al ver cómo Dios está cerca de
nosotros, cómo piensa Dios en nosotros, cómo actúa Dios en la historia;
es una alegría que nace de la contemplación del rostro de aquel humilde
niño, porque sabemos que es el Rostro de Dios presente para siempre en
la humanidad, para nosotros y con nosotros. La Navidad es alegría porque
vemos y estamos finalmente seguros de que Dios es el bien, la vida, la
verdad del hombre y se abaja hasta el hombre, para elevarlo hacia él:
Dios se hace tan cercano que se lo puede ver y tocar. La Iglesia
contempla este inefable misterio y los textos de la liturgia de este
tiempo están llenos de estupor y de alegría; todos los cantos de Navidad
expresan esta alegría. Navidad es el punto donde se unen el cielo y la
tierra, y varias expresiones que escuchamos en estos días ponen de
relieve la grandeza de lo sucedido: el lejano —Dios parece lejanísimo—
se hizo cercano; «el inaccesible quiere ser accesible; él, que existe
antes del tiempo, comenzó a ser en el tiempo; el Señor del universo,
velando la grandeza de su majestad, asumió la naturaleza de siervo»
—exclama san León Magno— (Sermón 2 sobre la Navidad, 2.1). En
ese Niño, necesitado de todo como los demás niños, lo que Dios es:
eternidad, fuerza, santidad, vida, alegría, se une a lo que somos
nosotros: debilidad, pecado, sufrimiento, muerte.
La teología y la espiritualidad de la Navidad usan una expresión para describir este hecho: hablan de admirabile commercium,
es decir, de un admirable intercambio entre la divinidad y la
humanidad. San Atanasio de Alejandría afirma: «El Hijo de Dios se hizo
hombre para hacernos Dios» (De Incarnatione, 54, 3: pg 25,
192), pero sobre todo con san León Magno y sus célebres homilías sobre
la Navidad esta realidad se convierte en objeto de profunda meditación.
En efecto, el santo Pontífice, afirma: «Si nosotros recurrimos a la
inenarrable condescendencia de la divina misericordia que indujo al
Creador de los hombres a hacerse hombre, ella nos elevará a la
naturaleza de Aquel que nosotros adoramos en nuestra naturaleza» (Sermón 8 sobre la Navidad:
ccl 138, 139). El primer acto de este maravilloso intercambio tiene
lugar en la humanidad misma de Cristo. El Verbo asumió nuestra humanidad
y, en cambio, la naturaleza humana fue elevada a la dignidad divina. El
segundo acto del intercambio consiste en nuestra participación real e
íntima en la naturaleza divina del Verbo. Dice san Pablo: «Cuando llegó
la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que
recibiéramos la adopción filial» (Ga4, 4-5). La Navidad es, por
lo tanto, la fiesta en la que Dios se hace tan cercano al hombre que
comparte su mismo acto de nacer, para revelarle su dignidad más
profunda: la de ser hijo de Dios. De este modo, el sueño de la humanidad
que comenzó en el Paraíso —quisiéramos ser como Dios— se realiza de
forma inesperada no por la grandeza del hombre, que no puede hacerse
Dios, sino por la humildad de Dios, que baja y así entra en nosotros en
su humildad y nos eleva a la verdadera grandeza de su ser. El concilio
Vaticano II dijo al respecto: «Realmente, el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Gaudium et spes,
22); de otro modo permanece un enigma: ¿Qué significa esta criatura
llamada hombre? Solamente viendo que Dios está con nosotros podemos ver
luz para nuestro ser, ser felices de ser hombres y vivir con confianza y
alegría. ¿Dónde se hace presente de modo real este maravilloso
intercambio, para que se haga presente en nuestra vida y la convierta en
una existencia de auténticos hijos de Dios? Se hace muy concreto en la
Eucaristía. Cuando participamos en la santa misa presentamos a Dios lo
que es nuestro: el pan y el vino, fruto de la tierra, para que él los
acepte y los transforme donándonos a sí mismo y haciéndose nuestro
alimento, a fin de que recibiendo su Cuerpo y su Sangre participemos en
su vida divina.
es decir, de un admirable intercambio entre la divinidad y la
humanidad. San Atanasio de Alejandría afirma: «El Hijo de Dios se hizo
hombre para hacernos Dios» (De Incarnatione, 54, 3: pg 25,
192), pero sobre todo con san León Magno y sus célebres homilías sobre
la Navidad esta realidad se convierte en objeto de profunda meditación.
En efecto, el santo Pontífice, afirma: «Si nosotros recurrimos a la
inenarrable condescendencia de la divina misericordia que indujo al
Creador de los hombres a hacerse hombre, ella nos elevará a la
naturaleza de Aquel que nosotros adoramos en nuestra naturaleza» (Sermón 8 sobre la Navidad:
ccl 138, 139). El primer acto de este maravilloso intercambio tiene
lugar en la humanidad misma de Cristo. El Verbo asumió nuestra humanidad
y, en cambio, la naturaleza humana fue elevada a la dignidad divina. El
segundo acto del intercambio consiste en nuestra participación real e
íntima en la naturaleza divina del Verbo. Dice san Pablo: «Cuando llegó
la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que
recibiéramos la adopción filial» (Ga4, 4-5). La Navidad es, por
lo tanto, la fiesta en la que Dios se hace tan cercano al hombre que
comparte su mismo acto de nacer, para revelarle su dignidad más
profunda: la de ser hijo de Dios. De este modo, el sueño de la humanidad
que comenzó en el Paraíso —quisiéramos ser como Dios— se realiza de
forma inesperada no por la grandeza del hombre, que no puede hacerse
Dios, sino por la humildad de Dios, que baja y así entra en nosotros en
su humildad y nos eleva a la verdadera grandeza de su ser. El concilio
Vaticano II dijo al respecto: «Realmente, el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Gaudium et spes,
22); de otro modo permanece un enigma: ¿Qué significa esta criatura
llamada hombre? Solamente viendo que Dios está con nosotros podemos ver
luz para nuestro ser, ser felices de ser hombres y vivir con confianza y
alegría. ¿Dónde se hace presente de modo real este maravilloso
intercambio, para que se haga presente en nuestra vida y la convierta en
una existencia de auténticos hijos de Dios? Se hace muy concreto en la
Eucaristía. Cuando participamos en la santa misa presentamos a Dios lo
que es nuestro: el pan y el vino, fruto de la tierra, para que él los
acepte y los transforme donándonos a sí mismo y haciéndose nuestro
alimento, a fin de que recibiendo su Cuerpo y su Sangre participemos en
su vida divina.
Quiero detenerme, por último, en otro
aspecto de la Navidad. Cuando el ángel del Señor se presenta a los
pastores en la noche del nacimiento de Jesús, el evangelista san Lucas
señala que «la gloria del Señor los envolvió de luz» (2, 9); y el
Prólogo del Evangelio de san Juan habla del Verbo hecho carne como la
luz verdadera que viene al mundo, la luz capaz de iluminar a cada hombre
(cf. Jn 1, 9). La liturgia navideña está impregnada de luz. La
venida de Cristo disipa las sombras del mundo, llena la Noche santa de
un fulgor celestial y difunde sobre el rostro de los hombres el
esplendor de Dios Padre. También hoy. Envueltos por la luz de Cristo, la
liturgia navideña nos invita con insistencia a dejarnos iluminar la
mente y el corazón por el Dios que mostró el fulgor de su Rostro. El
primer Prefacio de Navidad proclama: «Porque gracias al misterio de la
Palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con
nuevo esplendor, para que, conociendo a Dios visiblemente, él nos lleve
al amor de lo invisible». En el misterio de la Encarnación, Dios,
después de haber hablado e intervenido en la historia mediante
mensajeros y con signos, «apareció», salió de su luz inaccesible para
iluminar el mundo.
aspecto de la Navidad. Cuando el ángel del Señor se presenta a los
pastores en la noche del nacimiento de Jesús, el evangelista san Lucas
señala que «la gloria del Señor los envolvió de luz» (2, 9); y el
Prólogo del Evangelio de san Juan habla del Verbo hecho carne como la
luz verdadera que viene al mundo, la luz capaz de iluminar a cada hombre
(cf. Jn 1, 9). La liturgia navideña está impregnada de luz. La
venida de Cristo disipa las sombras del mundo, llena la Noche santa de
un fulgor celestial y difunde sobre el rostro de los hombres el
esplendor de Dios Padre. También hoy. Envueltos por la luz de Cristo, la
liturgia navideña nos invita con insistencia a dejarnos iluminar la
mente y el corazón por el Dios que mostró el fulgor de su Rostro. El
primer Prefacio de Navidad proclama: «Porque gracias al misterio de la
Palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con
nuevo esplendor, para que, conociendo a Dios visiblemente, él nos lleve
al amor de lo invisible». En el misterio de la Encarnación, Dios,
después de haber hablado e intervenido en la historia mediante
mensajeros y con signos, «apareció», salió de su luz inaccesible para
iluminar el mundo.
En la solemnidad de la Epifanía, el 6 de
enero, que celebraremos dentro de pocos días, la Iglesia propone un
pasaje del profeta Isaías muy significativo: «¡Levántate, brilla,
Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira:
las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre
ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los
pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora» (60, 1-3). Es
una invitación dirigida a la Iglesia, la comunidad de Cristo, pero
también a cada uno de nosotros, a tomar conciencia aún mayor de la
misión y de la responsabilidad hacia el mundo para testimoniar y llevar
la luz nueva del Evangelio. Al comienzo de la constitución Lumen gentium
del concilio Vaticano II encontramos las siguientes palabras: «Cristo
es la luz de los pueblos. Por eso este santo Concilio, reunido en el
Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la
luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia,
anunciando el Evangelio a todas las criaturas» (n. 1). El Evangelio es
la luz que no se ha de esconder, que se ha de poner sobre el candil. La
Iglesia no es la luz, pero recibe la luz de Cristo, la acoge para ser
iluminada por ella y para difundirla en todo su esplendor. Esto debe
acontecer también en nuestra vida personal. Una vez más cito a san León
Magno, que en la Noche Santa dijo: «Reconoce, cristiano, tu dignidad y,
puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses
en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa
de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste
liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de
Dios» (Sermón 1 sobre la Navidad, 3,2: ccl 138, 88).
enero, que celebraremos dentro de pocos días, la Iglesia propone un
pasaje del profeta Isaías muy significativo: «¡Levántate, brilla,
Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira:
las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre
ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los
pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora» (60, 1-3). Es
una invitación dirigida a la Iglesia, la comunidad de Cristo, pero
también a cada uno de nosotros, a tomar conciencia aún mayor de la
misión y de la responsabilidad hacia el mundo para testimoniar y llevar
la luz nueva del Evangelio. Al comienzo de la constitución Lumen gentium
del concilio Vaticano II encontramos las siguientes palabras: «Cristo
es la luz de los pueblos. Por eso este santo Concilio, reunido en el
Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la
luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia,
anunciando el Evangelio a todas las criaturas» (n. 1). El Evangelio es
la luz que no se ha de esconder, que se ha de poner sobre el candil. La
Iglesia no es la luz, pero recibe la luz de Cristo, la acoge para ser
iluminada por ella y para difundirla en todo su esplendor. Esto debe
acontecer también en nuestra vida personal. Una vez más cito a san León
Magno, que en la Noche Santa dijo: «Reconoce, cristiano, tu dignidad y,
puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses
en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa
de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste
liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de
Dios» (Sermón 1 sobre la Navidad, 3,2: ccl 138, 88).
Queridos hermanos y hermanas, la Navidad
es detenerse a contemplar a aquel Niño, el Misterio de Dios que se hace
hombre en la humildad y en la pobreza; pero es, sobre todo, acoger de
nuevo en nosotros mismos a aquel Niño, que es Cristo Señor, para vivir
de su misma vida, para hacer que sus sentimientos, sus pensamientos, sus
acciones, sean nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras
acciones. Celebrar la Navidad es, por lo tanto, manifestar la alegría,
la novedad, la luz que este Nacimiento ha traído a toda nuestra
existencia, para ser también nosotros portadores de la alegría, de la
auténtica novedad, de la luz de Dios a los demás. Una vez más deseo a
todos un tiempo navideño bendecido por la presencia de Dios.
es detenerse a contemplar a aquel Niño, el Misterio de Dios que se hace
hombre en la humildad y en la pobreza; pero es, sobre todo, acoger de
nuevo en nosotros mismos a aquel Niño, que es Cristo Señor, para vivir
de su misma vida, para hacer que sus sentimientos, sus pensamientos, sus
acciones, sean nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras
acciones. Celebrar la Navidad es, por lo tanto, manifestar la alegría,
la novedad, la luz que este Nacimiento ha traído a toda nuestra
existencia, para ser también nosotros portadores de la alegría, de la
auténtica novedad, de la luz de Dios a los demás. Una vez más deseo a
todos un tiempo navideño bendecido por la presencia de Dios.

86 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: La Oración de Jesús en la Última Cena
86 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: LA ORACIÓN DE JESÚS EN LA ÚLTIMA CENA
AUDIENCIA GENERAL DEL 11 DE ENERO DE 2012
La Oración de Jesús en la Última Cena
Queridos hermanos y hermanas:
En nuestro camino de reflexión sobre la
oración de Jesús, que nos presentan los Evangelios, quiero meditar hoy
sobre el momento, especialmente solemne, de su oración en la última
Cena.
oración de Jesús, que nos presentan los Evangelios, quiero meditar hoy
sobre el momento, especialmente solemne, de su oración en la última
Cena.
El trasfondo temporal y emocional del
convite en el que Jesús se despide de sus amigos es la inminencia de su
muerte, que él siente ya cercana. Jesús había comenzado a hablar de su
Pasión ya desde hacía tiempo, tratando incluso de implicar cada vez más a
sus discípulos en esta perspectiva. El Evangelio según san Marcos
relata que desde el comienzo del viaje hacia Jerusalén, en los poblados
de la lejana Cesarea de Filipo, Jesús había comenzado «a instruirlos:
“el Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los
tres días”» (Mc 8, 31). Además, precisamente en los días en que
se preparaba para despedirse de sus discípulos, la vida del pueblo
estaba marcada por la cercanía de la Pascua, o sea, del memorial de la
liberación de Israel de Egipto. Esta liberación, experimentada en el
pasado y esperada de nuevo en el presente y para el futuro, se revivía
en las celebraciones familiares de la Pascua. La última Cena se inserta
en este contexto, pero con una novedad de fondo. Jesús mira a su pasión,
muerte y resurrección, siendo plenamente consciente de ello. Él quiere
vivir esta Cena con sus discípulos con un carácter totalmente especial y
distinto de los demás convites; es su Cena, en la que dona Algo
totalmente nuevo: se dona a sí mismo. De este modo, Jesús celebra su
Pascua, anticipa su cruz y su resurrección.
convite en el que Jesús se despide de sus amigos es la inminencia de su
muerte, que él siente ya cercana. Jesús había comenzado a hablar de su
Pasión ya desde hacía tiempo, tratando incluso de implicar cada vez más a
sus discípulos en esta perspectiva. El Evangelio según san Marcos
relata que desde el comienzo del viaje hacia Jerusalén, en los poblados
de la lejana Cesarea de Filipo, Jesús había comenzado «a instruirlos:
“el Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los
tres días”» (Mc 8, 31). Además, precisamente en los días en que
se preparaba para despedirse de sus discípulos, la vida del pueblo
estaba marcada por la cercanía de la Pascua, o sea, del memorial de la
liberación de Israel de Egipto. Esta liberación, experimentada en el
pasado y esperada de nuevo en el presente y para el futuro, se revivía
en las celebraciones familiares de la Pascua. La última Cena se inserta
en este contexto, pero con una novedad de fondo. Jesús mira a su pasión,
muerte y resurrección, siendo plenamente consciente de ello. Él quiere
vivir esta Cena con sus discípulos con un carácter totalmente especial y
distinto de los demás convites; es su Cena, en la que dona Algo
totalmente nuevo: se dona a sí mismo. De este modo, Jesús celebra su
Pascua, anticipa su cruz y su resurrección.
Esta novedad la pone de relieve la
cronología de la última Cena en el Evangelio de san Juan, el cual no la
describe como la cena pascual, precisamente porque Jesús quiere
inaugurar algo nuevo, celebrar su Pascua, vinculada ciertamente a los
acontecimientos del Éxodo. Para san Juan, Jesús murió en la cruz
precisamente en el momento en que, en el templo de Jerusalén, se
inmolaban los corderos pascuales.
cronología de la última Cena en el Evangelio de san Juan, el cual no la
describe como la cena pascual, precisamente porque Jesús quiere
inaugurar algo nuevo, celebrar su Pascua, vinculada ciertamente a los
acontecimientos del Éxodo. Para san Juan, Jesús murió en la cruz
precisamente en el momento en que, en el templo de Jerusalén, se
inmolaban los corderos pascuales.
¿Cuál es entonces el núcleo de esta Cena?
Son los gestos de partir el pan, de distribuirlo a los suyos y de
compartir el cáliz del vino con las palabras que los acompañan y en el
contexto de oración en el que se colocan: es la institución de la
Eucaristía, es la gran oración de Jesús y de la Iglesia. Pero miremos un
poco más de cerca este momento.
Son los gestos de partir el pan, de distribuirlo a los suyos y de
compartir el cáliz del vino con las palabras que los acompañan y en el
contexto de oración en el que se colocan: es la institución de la
Eucaristía, es la gran oración de Jesús y de la Iglesia. Pero miremos un
poco más de cerca este momento.
Ante todo, las tradiciones neotestamentarias de la institución de la Eucaristía (cf. 1 Co 11, 23-25; Lc 22, 14-20; Mc 14, 22-25; Mt26,
26-29), al indicar la oración que introduce los gestos y las palabras
de Jesús sobre el pan y sobre el vino, usan dos verbos paralelos y
complementarios. San Pablo y san Lucas hablan de eucaristía/acción de gracias: «tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio» (Lc 22, 19). San Marcos y san Mateo, en cambio, ponen de relieve el aspecto deeulogia/bendición: «tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio» (Mc 14, 22). Ambos términos griegos eucaristeín yeulogeín remiten a la berakha
judía, es decir, a la gran oración de acción de gracias y de bendición
de la tradición de Israel con la que comenzaban los grandes convites.
Las dos palabras griegas indican las dos direcciones intrínsecas y
complementarias de esta oración. La berakha, en efecto, es ante
todo acción de gracias y alabanza que sube a Dios por el don recibido:
en la última Cena de Jesús, se trata del pan —elaborado con el trigo que
Dios hace germinar y crecer de la tierra— y del vino, elaborado con el
fruto madurado en los viñedos. Esta oración de alabanza y de acción de
gracias, que se eleva hacia Dios, vuelve como bendición, que baja desde
Dios sobre el don y lo enriquece. Al dar gracias, la alabanza a Dios se
convierte en bendición, y el don ofrecido a Dios vuelve al hombre
bendecido por el Todopoderoso. Las palabras de la institución de la
Eucaristía se sitúan en este contexto de oración; en ellas la alabanza y
la bendición de la berakha se transforman en bendición y conversión del pan y del vino en el Cuerpo y en la Sangre de Jesús.
26-29), al indicar la oración que introduce los gestos y las palabras
de Jesús sobre el pan y sobre el vino, usan dos verbos paralelos y
complementarios. San Pablo y san Lucas hablan de eucaristía/acción de gracias: «tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio» (Lc 22, 19). San Marcos y san Mateo, en cambio, ponen de relieve el aspecto deeulogia/bendición: «tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio» (Mc 14, 22). Ambos términos griegos eucaristeín yeulogeín remiten a la berakha
judía, es decir, a la gran oración de acción de gracias y de bendición
de la tradición de Israel con la que comenzaban los grandes convites.
Las dos palabras griegas indican las dos direcciones intrínsecas y
complementarias de esta oración. La berakha, en efecto, es ante
todo acción de gracias y alabanza que sube a Dios por el don recibido:
en la última Cena de Jesús, se trata del pan —elaborado con el trigo que
Dios hace germinar y crecer de la tierra— y del vino, elaborado con el
fruto madurado en los viñedos. Esta oración de alabanza y de acción de
gracias, que se eleva hacia Dios, vuelve como bendición, que baja desde
Dios sobre el don y lo enriquece. Al dar gracias, la alabanza a Dios se
convierte en bendición, y el don ofrecido a Dios vuelve al hombre
bendecido por el Todopoderoso. Las palabras de la institución de la
Eucaristía se sitúan en este contexto de oración; en ellas la alabanza y
la bendición de la berakha se transforman en bendición y conversión del pan y del vino en el Cuerpo y en la Sangre de Jesús.
Antes de las palabras de la institución
se realizan los gestos: el de partir el pan y el de ofrecer el vino.
Quien parte el pan y pasa el cáliz es ante todo el jefe de familia, que
acoge en su mesa a los familiares; pero estos gestos son también gestos
de hospitalidad, de acogida del extranjero, que no forma parte de la
casa, en la comunión convival. En la cena con la que Jesús se despide de
los suyos, estos mismos gestos adquieren una profundidad totalmente
nueva: él da un signo visible de acogida en la mesa en la que Dios se
dona. Jesús se ofrece y se comunica él mismo en el pan y en el vino.
se realizan los gestos: el de partir el pan y el de ofrecer el vino.
Quien parte el pan y pasa el cáliz es ante todo el jefe de familia, que
acoge en su mesa a los familiares; pero estos gestos son también gestos
de hospitalidad, de acogida del extranjero, que no forma parte de la
casa, en la comunión convival. En la cena con la que Jesús se despide de
los suyos, estos mismos gestos adquieren una profundidad totalmente
nueva: él da un signo visible de acogida en la mesa en la que Dios se
dona. Jesús se ofrece y se comunica él mismo en el pan y en el vino.
¿Pero cómo puede realizarse todo esto?
¿Cómo puede Jesús darse, en ese momento, él mismo? Jesús sabe que están
por quitarle la vida a través del suplicio de la cruz, la pena capital
de los hombres no libres, la que Cicerón definía la mors turpissima crucis.
Con el don del pan y del vino que ofrece en la última Cena Jesús
anticipa su muerte y su resurrección realizando lo que había dicho en el
discurso del Buen Pastor: «Yo entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de
mi Padre» (Jn 10, 17-18). Él, por lo tanto, ofrece por
anticipado la vida que se le quitará, y, de este modo, transforma su
muerte violenta en un acto libre de donación de sí mismo por los demás y
a los demás. La violencia sufrida se transforma en un sacrificio
activo, libre y redentor.
¿Cómo puede Jesús darse, en ese momento, él mismo? Jesús sabe que están
por quitarle la vida a través del suplicio de la cruz, la pena capital
de los hombres no libres, la que Cicerón definía la mors turpissima crucis.
Con el don del pan y del vino que ofrece en la última Cena Jesús
anticipa su muerte y su resurrección realizando lo que había dicho en el
discurso del Buen Pastor: «Yo entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de
mi Padre» (Jn 10, 17-18). Él, por lo tanto, ofrece por
anticipado la vida que se le quitará, y, de este modo, transforma su
muerte violenta en un acto libre de donación de sí mismo por los demás y
a los demás. La violencia sufrida se transforma en un sacrificio
activo, libre y redentor.
En la oración, iniciada según las formas
rituales de la tradición bíblica, Jesús muestra una vez más su identidad
y la decisión de cumplir hasta el fondo su misión de amor total, de
entrega en obediencia a la voluntad del Padre. La profunda originalidad
de la donación de sí a los suyos, a través del memorial eucarístico, es
la cumbre de la oración que caracteriza la cena de despedida con los
suyos. Contemplando los gestos y las palabras de Jesús de aquella noche,
vemos claramente que la relación íntima y constante con el Padre es el
ámbito donde él realiza el gesto de dejar a los suyos, y a cada uno de
nosotros, el Sacramento del amor, el«Sacramentum caritatis». Por dos veces en el cenáculo resuenan las palabras: «Haced esto en memoria mía» (1 Co
11, 24.25). Él celebra su Pascua con la donación de sí, convirtiéndose
en el verdadero Cordero que lleva a cumplimiento todo el culto antiguo.
Por ello, san Pablo, hablando a los cristianos de Corinto, afirma:
«Cristo, nuestra Pascua [nuestro Cordero pascual], ha sido inmolado. Así
pues, celebremos… con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad» (1 Co 5, 7-8).
rituales de la tradición bíblica, Jesús muestra una vez más su identidad
y la decisión de cumplir hasta el fondo su misión de amor total, de
entrega en obediencia a la voluntad del Padre. La profunda originalidad
de la donación de sí a los suyos, a través del memorial eucarístico, es
la cumbre de la oración que caracteriza la cena de despedida con los
suyos. Contemplando los gestos y las palabras de Jesús de aquella noche,
vemos claramente que la relación íntima y constante con el Padre es el
ámbito donde él realiza el gesto de dejar a los suyos, y a cada uno de
nosotros, el Sacramento del amor, el«Sacramentum caritatis». Por dos veces en el cenáculo resuenan las palabras: «Haced esto en memoria mía» (1 Co
11, 24.25). Él celebra su Pascua con la donación de sí, convirtiéndose
en el verdadero Cordero que lleva a cumplimiento todo el culto antiguo.
Por ello, san Pablo, hablando a los cristianos de Corinto, afirma:
«Cristo, nuestra Pascua [nuestro Cordero pascual], ha sido inmolado. Así
pues, celebremos… con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad» (1 Co 5, 7-8).
El evangelista san Lucas ha conservado
otro elemento valioso de los acontecimientos de la última Cena, que nos
permite ver la profundidad conmovedora de la oración de Jesús por los
suyos en aquella noche: la atención por cada uno. Partiendo de la
oración de acción de gracias y de bendición, Jesús llega al don
eucarístico, al don de sí mismo, y, mientras dona la realidad
sacramental decisiva, se dirige a Pedro. Ya para terminar la cena, le
dice: «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como
trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú,
cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos» (Lc 22,
31-32). La oración de Jesús, cuando se acerca la prueba también para sus
discípulos, sostiene su debilidad, su dificultad para comprender que el
camino de Dios pasa a través del Misterio pascual de muerte y
resurrección, anticipado en el ofrecimiento del pan y del vino. La
Eucaristía es alimento de los peregrinos que se convierte en fuerza
incluso para quien está cansado, extenuado y desorientado. Y la oración
es especialmente por Pedro, para que, una vez convertido, confirme a sus
hermanos en la fe. El evangelista san Lucas recuerda que fue
precisamente la mirada de Jesús la que buscó el rostro de Pedro en el
momento en que acababa de realizar su triple negación, para darle la
fuerza de retomar el camino detrás de él: «Y enseguida, estando todavía
él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a
Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho» (Lc 22, 60-61).
otro elemento valioso de los acontecimientos de la última Cena, que nos
permite ver la profundidad conmovedora de la oración de Jesús por los
suyos en aquella noche: la atención por cada uno. Partiendo de la
oración de acción de gracias y de bendición, Jesús llega al don
eucarístico, al don de sí mismo, y, mientras dona la realidad
sacramental decisiva, se dirige a Pedro. Ya para terminar la cena, le
dice: «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como
trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú,
cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos» (Lc 22,
31-32). La oración de Jesús, cuando se acerca la prueba también para sus
discípulos, sostiene su debilidad, su dificultad para comprender que el
camino de Dios pasa a través del Misterio pascual de muerte y
resurrección, anticipado en el ofrecimiento del pan y del vino. La
Eucaristía es alimento de los peregrinos que se convierte en fuerza
incluso para quien está cansado, extenuado y desorientado. Y la oración
es especialmente por Pedro, para que, una vez convertido, confirme a sus
hermanos en la fe. El evangelista san Lucas recuerda que fue
precisamente la mirada de Jesús la que buscó el rostro de Pedro en el
momento en que acababa de realizar su triple negación, para darle la
fuerza de retomar el camino detrás de él: «Y enseguida, estando todavía
él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a
Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho» (Lc 22, 60-61).
Queridos hermanos y hermanas,
participando en la Eucaristía, vivimos de modo extraordinario la oración
que Jesús hizo y hace continuamente por cada uno a fin de que el mal,
que todos encontramos en la vida, no llegue a vencer, y obre en nosotros
la fuerza transformadora de la muerte y resurrección de Cristo. En la
Eucaristía la Iglesia responde al mandamiento de Jesús: «Haced esto en
memoria mía» (Lc 22, 19; cf. 1 Co 11, 24-26); repite
la oración de acción de gracias y de bendición y, con ella, las palabras
de la transustanciación del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre del
Señor. En nuestras Eucaristías somos atraídos a aquel momento de
oración, nos unimos siempre de nuevo a la oración de Jesús. Desde el
principio, la Iglesia comprendió las palabras de la consagración como
parte de la oración rezada junto con Jesús; como parte central
de la alabanza impregnada de gratitud, a través de la cual Dios nos dona
nuevamente el fruto de la tierra y del trabajo del hombre como cuerpo y
sangre de Jesús, como auto-donación de Dios mismo en el amor del Hijo
que nos acoge (cf. Jesús de Nazaret, II, p. 154). Participando
en la Eucaristía, nutriéndonos de la carne y de la Sangre del Hijo de
Dios, unimos nuestra oración a la del Cordero pascual en su noche
suprema, para que nuestra vida no se pierda, no obstante nuestra
debilidad y nuestras infidelidades, sino que sea transformada.
participando en la Eucaristía, vivimos de modo extraordinario la oración
que Jesús hizo y hace continuamente por cada uno a fin de que el mal,
que todos encontramos en la vida, no llegue a vencer, y obre en nosotros
la fuerza transformadora de la muerte y resurrección de Cristo. En la
Eucaristía la Iglesia responde al mandamiento de Jesús: «Haced esto en
memoria mía» (Lc 22, 19; cf. 1 Co 11, 24-26); repite
la oración de acción de gracias y de bendición y, con ella, las palabras
de la transustanciación del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre del
Señor. En nuestras Eucaristías somos atraídos a aquel momento de
oración, nos unimos siempre de nuevo a la oración de Jesús. Desde el
principio, la Iglesia comprendió las palabras de la consagración como
parte de la oración rezada junto con Jesús; como parte central
de la alabanza impregnada de gratitud, a través de la cual Dios nos dona
nuevamente el fruto de la tierra y del trabajo del hombre como cuerpo y
sangre de Jesús, como auto-donación de Dios mismo en el amor del Hijo
que nos acoge (cf. Jesús de Nazaret, II, p. 154). Participando
en la Eucaristía, nutriéndonos de la carne y de la Sangre del Hijo de
Dios, unimos nuestra oración a la del Cordero pascual en su noche
suprema, para que nuestra vida no se pierda, no obstante nuestra
debilidad y nuestras infidelidades, sino que sea transformada.
Queridos amigos, pidamos al Señor que
nuestra participación en su Eucaristía, indispensable para la vida
cristiana, después de prepararnos debidamente, también con el sacramento
de la Penitencia, sea siempre el punto más alto de toda nuestra
oración. Pidamos que, unidos profundamente en su mismo ofrecimiento al
Padre, también nosotros transformemos nuestras cruces en sacrificio,
libre y responsable, de amor a Dios y a los hermanos. Gracias.
nuestra participación en su Eucaristía, indispensable para la vida
cristiana, después de prepararnos debidamente, también con el sacramento
de la Penitencia, sea siempre el punto más alto de toda nuestra
oración. Pidamos que, unidos profundamente en su mismo ofrecimiento al
Padre, también nosotros transformemos nuestras cruces en sacrificio,
libre y responsable, de amor a Dios y a los hermanos. Gracias.

85 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
85 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
AUDIENCIA GENERAL DEL 18 DE ENERO DE 2012
Semana de Oración por la Unidad de los CristianosQueridos hermanos y hermanas:
Hoy comienza la Semana de oración por la
unidad de los cristianos que, desde hace más de un siglo, celebran cada
año los cristianos de todas las Iglesias y comunidades eclesiales, para
invocar el don extraordinario por el que el Señor Jesús oró durante la
última Cena, antes de su pasión: «Para que todos sean uno; como tú,
Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para
que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21). La
celebración de la Semana de oración por la unidad de los cristianos fue
introducida el año 1908 por el padre Paul Wattson, fundador de una
comunidad religiosa anglicana que posteriormente entró en la Iglesia
católica. La iniciativa recibió la bendición del Papa san Pío X y fue
promovida por el Papa Benedicto XV, quien impulsó su celebración en toda
la Iglesia católica con el Breve Romanorum Pontificum, del 25 de febrero de 1916.
unidad de los cristianos que, desde hace más de un siglo, celebran cada
año los cristianos de todas las Iglesias y comunidades eclesiales, para
invocar el don extraordinario por el que el Señor Jesús oró durante la
última Cena, antes de su pasión: «Para que todos sean uno; como tú,
Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para
que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21). La
celebración de la Semana de oración por la unidad de los cristianos fue
introducida el año 1908 por el padre Paul Wattson, fundador de una
comunidad religiosa anglicana que posteriormente entró en la Iglesia
católica. La iniciativa recibió la bendición del Papa san Pío X y fue
promovida por el Papa Benedicto XV, quien impulsó su celebración en toda
la Iglesia católica con el Breve Romanorum Pontificum, del 25 de febrero de 1916.
El octavario de oración fue desarrollado y
perfeccionado en la década de 1930 por el abad Paul Couturier de Lyon,
que sostuvo la oración «por la unidad de la Iglesia tal como quiere
Cristo y de acuerdo con los instrumentos que él quiere». En sus últimos
escritos, el abad Couturier ve esta Semana como un medio que permite a
la oración universal de Cristo «entrar y penetrar en todo el Cuerpo
cristiano»; esta oración debe crecer hasta convertirse en «un grito
inmenso, unánime, de todo el pueblo de Dios», que pide a Dios este gran
don. Y precisamente en la Semana de oración por la unidad de los
cristianos encuentra cada año una de sus manifestaciones más eficaces el
impulso dado por el concilio Vaticano II a la búsqueda de la comunión
plena entre todos los discípulos de Cristo. Esta cita espiritual, que
une a los cristianos de todas las tradiciones, nos hace más conscientes
del hecho de que la unidad hacia la que tendemos no podrá ser sólo
resultado de nuestros esfuerzos, sino que será más bien un don recibido
de lo alto, que es preciso invocar siempre.
perfeccionado en la década de 1930 por el abad Paul Couturier de Lyon,
que sostuvo la oración «por la unidad de la Iglesia tal como quiere
Cristo y de acuerdo con los instrumentos que él quiere». En sus últimos
escritos, el abad Couturier ve esta Semana como un medio que permite a
la oración universal de Cristo «entrar y penetrar en todo el Cuerpo
cristiano»; esta oración debe crecer hasta convertirse en «un grito
inmenso, unánime, de todo el pueblo de Dios», que pide a Dios este gran
don. Y precisamente en la Semana de oración por la unidad de los
cristianos encuentra cada año una de sus manifestaciones más eficaces el
impulso dado por el concilio Vaticano II a la búsqueda de la comunión
plena entre todos los discípulos de Cristo. Esta cita espiritual, que
une a los cristianos de todas las tradiciones, nos hace más conscientes
del hecho de que la unidad hacia la que tendemos no podrá ser sólo
resultado de nuestros esfuerzos, sino que será más bien un don recibido
de lo alto, que es preciso invocar siempre.
Cada año se encarga de preparar los materiales para la Semana de oración
un grupo ecuménico de una región diversa del mundo. Quiero comentar
este hecho. Este año, los textos fueron propuestos por un grupo mixto
compuesto por representantes de la Iglesia católica y del Consejo
ecuménico polaco, que comprende varias Iglesias y comunidades eclesiales
de ese país. La documentación fue revisada después por un comité
compuesto por miembros del Consejo pontificio para la promoción de la
unidad de los cristianos y de la Comisión Fe y Constitución del Consejo
mundial de Iglesias. También este trabajo, realizado en colaboración en
dos etapas, es un signo del deseo de unidad que anima a los cristianos y
de la convicción de que la oración es el camino principal para alcanzar
la comunión plena, porque caminando unidos hacia el Señor caminamos
hacia la unidad. El tema de la Semana de este año —como hemos escuchado—
está tomado de la primera carta a los Corintios: «Todos seremos
transformados por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (cf. 1 Co
15, 51-58), su victoria nos transformará. Y este tema fue sugerido por
el amplio grupo ecuménico polaco que he citado, el cual, reflexionando
sobre su propia experiencia como nación, quiso subrayar la gran fuerza
con que la fe cristiana sostiene en medio de pruebas y dificultades,
como las que han caracterizado la historia de Polonia. Después de largos
debates se eligió un tema centrado en el poder transformador de la fe
en Cristo, especialmente a la luz de la importancia que esta fe reviste
para nuestra oración en favor de la unidad visible de la Iglesia, Cuerpo
de Cristo. Esta reflexión se inspiró en las palabras de san Pablo,
quien, dirigiéndose a la Iglesia de Corinto, habla de la índole temporal
de lo que pertenece a nuestra vida presente, marcada también por la
experiencia de «derrota» del pecado y de la muerte, frente a lo que nos
trae la «victoria» de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte en su
Misterio pascual.
un grupo ecuménico de una región diversa del mundo. Quiero comentar
este hecho. Este año, los textos fueron propuestos por un grupo mixto
compuesto por representantes de la Iglesia católica y del Consejo
ecuménico polaco, que comprende varias Iglesias y comunidades eclesiales
de ese país. La documentación fue revisada después por un comité
compuesto por miembros del Consejo pontificio para la promoción de la
unidad de los cristianos y de la Comisión Fe y Constitución del Consejo
mundial de Iglesias. También este trabajo, realizado en colaboración en
dos etapas, es un signo del deseo de unidad que anima a los cristianos y
de la convicción de que la oración es el camino principal para alcanzar
la comunión plena, porque caminando unidos hacia el Señor caminamos
hacia la unidad. El tema de la Semana de este año —como hemos escuchado—
está tomado de la primera carta a los Corintios: «Todos seremos
transformados por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (cf. 1 Co
15, 51-58), su victoria nos transformará. Y este tema fue sugerido por
el amplio grupo ecuménico polaco que he citado, el cual, reflexionando
sobre su propia experiencia como nación, quiso subrayar la gran fuerza
con que la fe cristiana sostiene en medio de pruebas y dificultades,
como las que han caracterizado la historia de Polonia. Después de largos
debates se eligió un tema centrado en el poder transformador de la fe
en Cristo, especialmente a la luz de la importancia que esta fe reviste
para nuestra oración en favor de la unidad visible de la Iglesia, Cuerpo
de Cristo. Esta reflexión se inspiró en las palabras de san Pablo,
quien, dirigiéndose a la Iglesia de Corinto, habla de la índole temporal
de lo que pertenece a nuestra vida presente, marcada también por la
experiencia de «derrota» del pecado y de la muerte, frente a lo que nos
trae la «victoria» de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte en su
Misterio pascual.
La historia particular de la nación
polaca, que conoció períodos de convivencia democrática y de libertad
religiosa, como en el siglo XVI, en los últimos siglos ha estado marcada
por invasiones y derrotas, pero también por la lucha constante contra
la opresión y por la sed de libertad. Todo esto indujo al grupo
ecuménico a reflexionar de modo más profundo en el verdadero significado
de «victoria» —qué es la victoria— y de «derrota». Con respecto a la
«victoria» entendida de modo triunfalista, Cristo nos sugiere un camino
muy distinto, que no pasa por el poder y la potencia. De hecho, afirma:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor
de todos» (Mc 9, 35). Cristo habla de una victoria a través del
amor que sufre, a través del servicio recíproco, la ayuda, la nueva
esperanza y el consuelo concreto ofrecidos a los últimos, a los
olvidados, a los excluidos. Para todos los cristianos la más alta
expresión de ese humilde servicio es Jesucristo mismo, el don total que
hace de sí mismo, la victoria de su amor sobre la muerte, en la cruz,
que resplandece en la luz de la mañana de Pascua. Nosotros podemos
participar en esta «victoria» transformadora si nos dejamos transformar
por Dios, sólo si realizamos una conversión de nuestra vida, y la
transformación se realiza en forma de conversión. Por este motivo el
grupo ecuménico polaco consideró especialmente adecuadas para el tema de
su meditación las palabras de san Pablo: «Todos seremos transformados
por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (cf. 1 Co 15, 51-58).
polaca, que conoció períodos de convivencia democrática y de libertad
religiosa, como en el siglo XVI, en los últimos siglos ha estado marcada
por invasiones y derrotas, pero también por la lucha constante contra
la opresión y por la sed de libertad. Todo esto indujo al grupo
ecuménico a reflexionar de modo más profundo en el verdadero significado
de «victoria» —qué es la victoria— y de «derrota». Con respecto a la
«victoria» entendida de modo triunfalista, Cristo nos sugiere un camino
muy distinto, que no pasa por el poder y la potencia. De hecho, afirma:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor
de todos» (Mc 9, 35). Cristo habla de una victoria a través del
amor que sufre, a través del servicio recíproco, la ayuda, la nueva
esperanza y el consuelo concreto ofrecidos a los últimos, a los
olvidados, a los excluidos. Para todos los cristianos la más alta
expresión de ese humilde servicio es Jesucristo mismo, el don total que
hace de sí mismo, la victoria de su amor sobre la muerte, en la cruz,
que resplandece en la luz de la mañana de Pascua. Nosotros podemos
participar en esta «victoria» transformadora si nos dejamos transformar
por Dios, sólo si realizamos una conversión de nuestra vida, y la
transformación se realiza en forma de conversión. Por este motivo el
grupo ecuménico polaco consideró especialmente adecuadas para el tema de
su meditación las palabras de san Pablo: «Todos seremos transformados
por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (cf. 1 Co 15, 51-58).
La unidad plena y visible de los
cristianos, a la que aspiramos, exige que nos dejemos transformar y
conformar, de modo cada vez más perfecto, a la imagen de Cristo. La
unidad por la que oramos requiere una conversión interior, tanto común
como personal. No se trata simplemente de cordialidad o de cooperación;
hace falta fortalecer nuestra fe en Dios, en el Dios de Jesucristo, que
nos habló y se hizo uno de nosotros; es preciso entrar en la nueva vida
en Cristo, que es nuestra verdadera y definitiva victoria; es necesario
abrirse unos a otros, captando todos los elementos de unidad que Dios ha
conservado para nosotros y que siempre nos da de nuevo; es necesario
sentir la urgencia de dar testimonio del Dios vivo, que se dio a conocer
en Cristo, al hombre de nuestro tiempo.
cristianos, a la que aspiramos, exige que nos dejemos transformar y
conformar, de modo cada vez más perfecto, a la imagen de Cristo. La
unidad por la que oramos requiere una conversión interior, tanto común
como personal. No se trata simplemente de cordialidad o de cooperación;
hace falta fortalecer nuestra fe en Dios, en el Dios de Jesucristo, que
nos habló y se hizo uno de nosotros; es preciso entrar en la nueva vida
en Cristo, que es nuestra verdadera y definitiva victoria; es necesario
abrirse unos a otros, captando todos los elementos de unidad que Dios ha
conservado para nosotros y que siempre nos da de nuevo; es necesario
sentir la urgencia de dar testimonio del Dios vivo, que se dio a conocer
en Cristo, al hombre de nuestro tiempo.
El concilio Vaticano II puso la búsqueda
ecuménica en el centro de la vida y de la acción de la Iglesia: «Este
santo Concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo
los signos de los tiempos, participen diligentemente en el trabajo
ecuménico» (Unitatis redintegratio,
4). El beato Juan Pablo II puso de relieve la índole esencial de ese
compromiso, diciendo: «Esta unidad, que el Señor dio a su Iglesia y en
la cual quiere abrazar a todos, no es accesoria, sino que está en el
centro mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de la
comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la
comunidad» (Enc.Ut unum sint,
9). Así pues, la tarea ecuménica es una responsabilidad de toda la
Iglesia y de todos los bautizados, que deben hacer crecer la comunión
parcial ya existente entre los cristianos hasta la comunión plena en la
verdad y en la caridad. Por lo tanto, la oración por la unidad no se
limita a esta Semana de oración, sino que debe formar parte de nuestra
oración, de la vida de oración de todos los cristianos, en todos los
lugares y en todos los tiempos, especialmente cuando personas de
tradiciones diversas se encuentran y trabajan juntas por la victoria, en
Cristo, sobre todo lo que es pecado, mal, injusticia y violación de la
dignidad del hombre.
ecuménica en el centro de la vida y de la acción de la Iglesia: «Este
santo Concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo
los signos de los tiempos, participen diligentemente en el trabajo
ecuménico» (Unitatis redintegratio,
4). El beato Juan Pablo II puso de relieve la índole esencial de ese
compromiso, diciendo: «Esta unidad, que el Señor dio a su Iglesia y en
la cual quiere abrazar a todos, no es accesoria, sino que está en el
centro mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de la
comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la
comunidad» (Enc.Ut unum sint,
9). Así pues, la tarea ecuménica es una responsabilidad de toda la
Iglesia y de todos los bautizados, que deben hacer crecer la comunión
parcial ya existente entre los cristianos hasta la comunión plena en la
verdad y en la caridad. Por lo tanto, la oración por la unidad no se
limita a esta Semana de oración, sino que debe formar parte de nuestra
oración, de la vida de oración de todos los cristianos, en todos los
lugares y en todos los tiempos, especialmente cuando personas de
tradiciones diversas se encuentran y trabajan juntas por la victoria, en
Cristo, sobre todo lo que es pecado, mal, injusticia y violación de la
dignidad del hombre.
Desde que nació el movimiento ecuménico
moderno, hace más de un siglo, siempre ha habido una clara consciencia
de que la falta de unidad entre los cristianos impide un anuncio más
eficaz del Evangelio, porque pone en peligro nuestra credibilidad. ¿Cómo
podemos dar un testimonio convincente si estamos divididos?
Ciertamente, por lo que se refiere a las verdades fundamentales de la
fe, nos une mucho más de lo que nos divide. Pero las divisiones existen,
y atañen también a varias cuestiones prácticas y éticas, suscitando
confusión y desconfianza, debilitando nuestra capacidad de transmitir la
Palabra salvífica de Cristo. En este sentido, debemos recordar las
palabras del beato Juan Pablo II, quien en su encíclica Ut unum sint
habla del daño causado al testimonio cristiano y al anuncio del
Evangelio por la falta de unidad (cf. nn. 98-99). Este es un gran
desafío para la nueva evangelización, que puede ser más fructuosa si
todos los cristianos anuncian juntos la verdad del Evangelio de
Jesucristo y dan una respuesta común a la sed espiritual de nuestros
tiempos.
moderno, hace más de un siglo, siempre ha habido una clara consciencia
de que la falta de unidad entre los cristianos impide un anuncio más
eficaz del Evangelio, porque pone en peligro nuestra credibilidad. ¿Cómo
podemos dar un testimonio convincente si estamos divididos?
Ciertamente, por lo que se refiere a las verdades fundamentales de la
fe, nos une mucho más de lo que nos divide. Pero las divisiones existen,
y atañen también a varias cuestiones prácticas y éticas, suscitando
confusión y desconfianza, debilitando nuestra capacidad de transmitir la
Palabra salvífica de Cristo. En este sentido, debemos recordar las
palabras del beato Juan Pablo II, quien en su encíclica Ut unum sint
habla del daño causado al testimonio cristiano y al anuncio del
Evangelio por la falta de unidad (cf. nn. 98-99). Este es un gran
desafío para la nueva evangelización, que puede ser más fructuosa si
todos los cristianos anuncian juntos la verdad del Evangelio de
Jesucristo y dan una respuesta común a la sed espiritual de nuestros
tiempos.
El camino de la Iglesia, como el de los
pueblos, está en las manos de Cristo resucitado, victorioso sobre la
muerte y sobre la injusticia que él soportó y sufrió en nombre de todos.
Él nos hace partícipes de su victoria. Sólo él es capaz de
transformarnos y cambiarnos, de débiles y vacilantes, en fuertes y
valientes para obrar el bien. Sólo él puede salvarnos de las
consecuencias negativas de nuestras divisiones. Queridos hermanos y
hermanas, os invito a todos a uniros en oración de modo más intenso
durante esta Semana por la unidad, para que aumente el testimonio común,
la solidaridad y la colaboración entre los cristianos, esperando el día
glorioso en que podremos profesar juntos la fe transmitida por los
Apóstoles y celebrar juntos los sacramentos de nuestra transformación en
Cristo. Gracias.
pueblos, está en las manos de Cristo resucitado, victorioso sobre la
muerte y sobre la injusticia que él soportó y sufrió en nombre de todos.
Él nos hace partícipes de su victoria. Sólo él es capaz de
transformarnos y cambiarnos, de débiles y vacilantes, en fuertes y
valientes para obrar el bien. Sólo él puede salvarnos de las
consecuencias negativas de nuestras divisiones. Queridos hermanos y
hermanas, os invito a todos a uniros en oración de modo más intenso
durante esta Semana por la unidad, para que aumente el testimonio común,
la solidaridad y la colaboración entre los cristianos, esperando el día
glorioso en que podremos profesar juntos la fe transmitida por los
Apóstoles y celebrar juntos los sacramentos de nuestra transformación en
Cristo. Gracias.

84 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: La Oración Sacerdotal de Jesús
84 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: LA ORACIÓN SACERDOTAL DE JESÚS
AUDIENCIA GENERAL DEL 25 DE ENERO DE 2012
La Oración Sacerdotal de Jesús
Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis de hoy centramos nuestra
atención en la oración que Jesús dirige al Padre en la «Hora» de su
elevación y glorificación (cf. Jn 17, 1-26). Como afirma el Catecismo de la Iglesia católica:
«La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración
“sacerdotal” de Jesús. Es la oración de nuestro Sumo Sacerdote,
inseparable de su sacrificio, de su “paso” [pascua] hacia el Padre donde
él es “consagrado” enteramente al Padre» (n. 2747).
atención en la oración que Jesús dirige al Padre en la «Hora» de su
elevación y glorificación (cf. Jn 17, 1-26). Como afirma el Catecismo de la Iglesia católica:
«La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración
“sacerdotal” de Jesús. Es la oración de nuestro Sumo Sacerdote,
inseparable de su sacrificio, de su “paso” [pascua] hacia el Padre donde
él es “consagrado” enteramente al Padre» (n. 2747).
Esta oración de Jesús es comprensible en
su extrema riqueza sobre todo si la colocamos en el trasfondo de la
fiesta judía de la expiación, el Yom kippur. Ese día el Sumo
Sacerdote realiza la expiación primero por sí mismo, luego por la clase
sacerdotal y, finalmente, por toda la comunidad del pueblo. El objetivo
es dar de nuevo al pueblo de Israel, después de las transgresiones de un
año, la consciencia de la reconciliación con Dios, la consciencia de
ser el pueblo elegido, el «pueblo santo» en medio de los demás pueblos.
La oración de Jesús, presentada en el capítulo 17 del Evangelio según
san Juan, retoma la estructura de esta fiesta. En aquella noche Jesús se
dirige al Padre en el momento en el que se está ofreciendo a sí mismo.
Él, sacerdote y víctima, reza por sí mismo, por los apóstoles y por
todos aquellos que creerán en él, por la Iglesia de todos los tiempos
(cf. Jn 17, 20).
su extrema riqueza sobre todo si la colocamos en el trasfondo de la
fiesta judía de la expiación, el Yom kippur. Ese día el Sumo
Sacerdote realiza la expiación primero por sí mismo, luego por la clase
sacerdotal y, finalmente, por toda la comunidad del pueblo. El objetivo
es dar de nuevo al pueblo de Israel, después de las transgresiones de un
año, la consciencia de la reconciliación con Dios, la consciencia de
ser el pueblo elegido, el «pueblo santo» en medio de los demás pueblos.
La oración de Jesús, presentada en el capítulo 17 del Evangelio según
san Juan, retoma la estructura de esta fiesta. En aquella noche Jesús se
dirige al Padre en el momento en el que se está ofreciendo a sí mismo.
Él, sacerdote y víctima, reza por sí mismo, por los apóstoles y por
todos aquellos que creerán en él, por la Iglesia de todos los tiempos
(cf. Jn 17, 20).
La oración que Jesús hace por sí mismo es
la petición de su propia glorificación, de su propia «elevación» en su
«Hora». En realidad es más que una petición y que una declaración de
plena disponibilidad a entrar, libre y generosamente, en el designio de
Dios Padre que se cumple al ser entregado y en la muerte y resurrección.
Esta «Hora» comenzó con la traición de Judas (cf. Jn 13, 31) y culminará en la ascensión de Jesús resucitado al Padre (cf. Jn
20, 17). Jesús comenta la salida de Judas del cenáculo con estas
palabras: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él» (Jn 13, 31). No por casualidad, comienza la
oración sacerdotal diciendo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu
Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti» (Jn 17, 1).
la petición de su propia glorificación, de su propia «elevación» en su
«Hora». En realidad es más que una petición y que una declaración de
plena disponibilidad a entrar, libre y generosamente, en el designio de
Dios Padre que se cumple al ser entregado y en la muerte y resurrección.
Esta «Hora» comenzó con la traición de Judas (cf. Jn 13, 31) y culminará en la ascensión de Jesús resucitado al Padre (cf. Jn
20, 17). Jesús comenta la salida de Judas del cenáculo con estas
palabras: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él» (Jn 13, 31). No por casualidad, comienza la
oración sacerdotal diciendo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu
Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti» (Jn 17, 1).
La glorificación que Jesús pide para sí
mismo, en calidad de Sumo Sacerdote, es el ingreso en la plena
obediencia al Padre, una obediencia que lo conduce a su más plena
condición filial: «Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria
que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese» (Jn 17,
5). Esta disponibilidad y esta petición constituyen el primer acto del
sacerdocio nuevo de Jesús, que consiste en entregarse totalmente en la
cruz, y precisamente en la cruz —el acto supremo de amor— él es
glorificado, porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina.
mismo, en calidad de Sumo Sacerdote, es el ingreso en la plena
obediencia al Padre, una obediencia que lo conduce a su más plena
condición filial: «Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria
que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese» (Jn 17,
5). Esta disponibilidad y esta petición constituyen el primer acto del
sacerdocio nuevo de Jesús, que consiste en entregarse totalmente en la
cruz, y precisamente en la cruz —el acto supremo de amor— él es
glorificado, porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina.
El segundo momento de esta oración es la
intercesión que Jesús hace por los discípulos que han estado con él. Son
aquellos de los cuales Jesús puede decir al Padre: «He manifestado tu
nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los
diste, y ellos han guardado tu palabra» (Jn 17, 6).
«Manifestar el nombre de Dios a los hombres» es la realización de una
presencia nueva del Padre en medio del pueblo, de la humanidad. Este
«manifestar» no es sólo una palabra, sino que es unarealidad
en Jesús; Dios está con nosotros, y así el nombre —su presencia con
nosotros, el hecho de ser uno de nosotros— se ha hecho una «realidad».
Por lo tanto, esta manifestación se realiza en la encarnación del Verbo.
En Jesús Dios entra en la carne humana, se hace cercano de modo único y
nuevo. Y esta presencia alcanza su cumbre en el sacrificio que Jesús
realiza en su Pascua de muerte y resurrección.
intercesión que Jesús hace por los discípulos que han estado con él. Son
aquellos de los cuales Jesús puede decir al Padre: «He manifestado tu
nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los
diste, y ellos han guardado tu palabra» (Jn 17, 6).
«Manifestar el nombre de Dios a los hombres» es la realización de una
presencia nueva del Padre en medio del pueblo, de la humanidad. Este
«manifestar» no es sólo una palabra, sino que es unarealidad
en Jesús; Dios está con nosotros, y así el nombre —su presencia con
nosotros, el hecho de ser uno de nosotros— se ha hecho una «realidad».
Por lo tanto, esta manifestación se realiza en la encarnación del Verbo.
En Jesús Dios entra en la carne humana, se hace cercano de modo único y
nuevo. Y esta presencia alcanza su cumbre en el sacrificio que Jesús
realiza en su Pascua de muerte y resurrección.
En el centro de esta oración de intercesión y de expiación en favor de los discípulos está la petición de consagración.
Jesús dice al Padre: «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al
mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me consagro a
mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad» (Jn
17, 16-19). Pregunto: En este caso, ¿qué significa «consagrar»? Ante
todo es necesario decir que propiamente «consagrado» o «santo» es sólo
Dios. Consagrar, por lo tanto, quiere decir transferir una realidad —una
persona o cosa— a la propiedad de Dios. Y en esto se presentan dos
aspectos complementarios: por un lado, sacar de las cosas comunes,
separar, «apartar» del ambiente de la vida personal del hombre para
entregarse totalmente a Dios; y, por otro, esta separación, este
traslado a la esfera de Dios, tiene el significado de «envío», de
misión: precisamente porque al entregarse a Dios, la realidad, la
persona consagrada existe «para» los demás, se entrega a los demás.
Entregar a Dios quiere decir ya no pertenecerse a sí mismo, sino a
todos. Es consagrado quien, como Jesús, es separado del mundo y apartado
para Dios con vistas a una tarea y, precisamente por ello, está
completamente a disposición de todos. Para los discípulos, será
continuar la misión de Jesús, entregarse a Dios para estar así en misión
para todos. La tarde de la Pascua, el Resucitado, al aparecerse a sus
discípulos, les dirá: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo» (Jn 20, 21).
Jesús dice al Padre: «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al
mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me consagro a
mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad» (Jn
17, 16-19). Pregunto: En este caso, ¿qué significa «consagrar»? Ante
todo es necesario decir que propiamente «consagrado» o «santo» es sólo
Dios. Consagrar, por lo tanto, quiere decir transferir una realidad —una
persona o cosa— a la propiedad de Dios. Y en esto se presentan dos
aspectos complementarios: por un lado, sacar de las cosas comunes,
separar, «apartar» del ambiente de la vida personal del hombre para
entregarse totalmente a Dios; y, por otro, esta separación, este
traslado a la esfera de Dios, tiene el significado de «envío», de
misión: precisamente porque al entregarse a Dios, la realidad, la
persona consagrada existe «para» los demás, se entrega a los demás.
Entregar a Dios quiere decir ya no pertenecerse a sí mismo, sino a
todos. Es consagrado quien, como Jesús, es separado del mundo y apartado
para Dios con vistas a una tarea y, precisamente por ello, está
completamente a disposición de todos. Para los discípulos, será
continuar la misión de Jesús, entregarse a Dios para estar así en misión
para todos. La tarde de la Pascua, el Resucitado, al aparecerse a sus
discípulos, les dirá: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo» (Jn 20, 21).
El tercer acto de esta oración sacerdotal
extiende la mirada hasta el fin de los tiempos. En esta oración Jesús
se dirige al Padre para interceder en favor de todos aquellos que serán
conducidos a la fe mediante la misión inaugurada por los apóstoles y
continuada en la historia: «No sólo por ellos ruego, sino también por
los que crean en mí por la palabra de ellos» (Jn 17, 20). Jesús ruega por la Iglesia de todos los tiempos, ruega también por nosotros. El Catecismo de la Iglesia católica
comenta: «Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, y su oración, al
igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos.
La oración de la “Hora de Jesús” llena los últimos tiempos y los lleva a
su consumación» (n. 2749).
extiende la mirada hasta el fin de los tiempos. En esta oración Jesús
se dirige al Padre para interceder en favor de todos aquellos que serán
conducidos a la fe mediante la misión inaugurada por los apóstoles y
continuada en la historia: «No sólo por ellos ruego, sino también por
los que crean en mí por la palabra de ellos» (Jn 17, 20). Jesús ruega por la Iglesia de todos los tiempos, ruega también por nosotros. El Catecismo de la Iglesia católica
comenta: «Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, y su oración, al
igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos.
La oración de la “Hora de Jesús” llena los últimos tiempos y los lleva a
su consumación» (n. 2749).
La petición central de la oración
sacerdotal de Jesús dedicada a sus discípulos de todos los tiempos es la
petición de la futura unidad de cuantos creerán en él. Esa unidad no es
producto del mundo, sino que proviene exclusivamente de la unidad
divina y llega a nosotros del Padre mediante el Hijo y en el Espíritu
Santo. Jesús invoca un don que proviene del cielo, y que tiene su efecto
—real y perceptible— en la tierra. Él ruega «para que todos sean uno;
como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,
21). La unidad de los cristianos, por una parte, es una realidad
secreta que está en el corazón de las personas creyentes. Pero, al mismo
tiempo esa unidad debe aparecer con toda claridad en la historia, debe
aparecer para que el mundo crea; tiene un objetivo muy práctico y
concreto, debe aparecer para que todos realmente sean uno. La unidad de
los futuros discípulos, al ser unidad con Jesús —a quien el Padre envió
al mundo—, es también la fuente originaria de la eficacia de la misión
cristiana en el mundo.
sacerdotal de Jesús dedicada a sus discípulos de todos los tiempos es la
petición de la futura unidad de cuantos creerán en él. Esa unidad no es
producto del mundo, sino que proviene exclusivamente de la unidad
divina y llega a nosotros del Padre mediante el Hijo y en el Espíritu
Santo. Jesús invoca un don que proviene del cielo, y que tiene su efecto
—real y perceptible— en la tierra. Él ruega «para que todos sean uno;
como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,
21). La unidad de los cristianos, por una parte, es una realidad
secreta que está en el corazón de las personas creyentes. Pero, al mismo
tiempo esa unidad debe aparecer con toda claridad en la historia, debe
aparecer para que el mundo crea; tiene un objetivo muy práctico y
concreto, debe aparecer para que todos realmente sean uno. La unidad de
los futuros discípulos, al ser unidad con Jesús —a quien el Padre envió
al mundo—, es también la fuente originaria de la eficacia de la misión
cristiana en el mundo.
«Podemos decir que en la oración
sacerdotal de Jesús se cumple la institución de la Iglesia… Precisamente
aquí, en el acto de la última Cena, Jesús crea la Iglesia. Porque, ¿qué
es la Iglesia sino la comunidad de los discípulos que, mediante la fe
en Jesucristo como enviado del Padre, recibe su unidad y se ve implicada
en la misión de Jesús de salvar el mundo llevándolo al conocimiento de
Dios? Aquí encontramos realmente una verdadera definición de la Iglesia.
sacerdotal de Jesús se cumple la institución de la Iglesia… Precisamente
aquí, en el acto de la última Cena, Jesús crea la Iglesia. Porque, ¿qué
es la Iglesia sino la comunidad de los discípulos que, mediante la fe
en Jesucristo como enviado del Padre, recibe su unidad y se ve implicada
en la misión de Jesús de salvar el mundo llevándolo al conocimiento de
Dios? Aquí encontramos realmente una verdadera definición de la Iglesia.
La Iglesia nace de la oración de Jesús. Y
esta oración no es solamente palabra: es el acto en que él se
“consagra” a sí mismo, es decir, “se sacrifica” por la vida del mundo»
(cf. Jesús de Nazaret, II, 123 s).
esta oración no es solamente palabra: es el acto en que él se
“consagra” a sí mismo, es decir, “se sacrifica” por la vida del mundo»
(cf. Jesús de Nazaret, II, 123 s).
Jesús ruega para que sus discípulos sean
uno. En virtud de esa unidad, recibida y custodiada, la Iglesia puede
caminar «en el mundo» sin ser «del mundo» (cf. Jn 17, 16) y
vivir la misión que le ha sido confiada para que el mundo crea en el
Hijo y en el Padre que lo envió. La Iglesia se convierte entonces en el
lugar donde continúa la misión misma de Cristo: sacar al «mundo» de la
alienación del hombre de Dios y de sí mismo, es decir, sacarlo del
pecado, para que vuelva a ser el mundo de Dios.
uno. En virtud de esa unidad, recibida y custodiada, la Iglesia puede
caminar «en el mundo» sin ser «del mundo» (cf. Jn 17, 16) y
vivir la misión que le ha sido confiada para que el mundo crea en el
Hijo y en el Padre que lo envió. La Iglesia se convierte entonces en el
lugar donde continúa la misión misma de Cristo: sacar al «mundo» de la
alienación del hombre de Dios y de sí mismo, es decir, sacarlo del
pecado, para que vuelva a ser el mundo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, hemos
comentado sólo algún elemento de la gran riqueza de la oración
sacerdotal de Jesús, que os invito a leer y a meditar, para que nos guíe
en el diálogo con el Señor, para que nos enseñe a rezar. Así pues,
también nosotros, en nuestra oración, pidamos a Dios que nos ayude a
entrar, de forma más plena, en el proyecto que tiene para cada uno de
nosotros; pidámosle que nos «consagre» a él, que le pertenezcamos cada
vez más, para poder amar cada vez más a los demás, a los cercanos y a
los lejanos; pidámosle que seamos siempre capaces de abrir nuestra
oración a las dimensiones del mundo, sin limitarla a la petición de
ayuda para nuestros problemas, sino recordando ante el Señor a nuestro
prójimo, comprendiendo la belleza de interceder por los demás; pidámosle
el don de la unidad visible entre todos los creyentes en Cristo —lo
hemos invocado con fuerza en esta Semana de oración por la unidad de los
cristianos—; pidamos estar siempre dispuestos a responder a quien nos
pida razón de la esperanza que está en nosotros (cf. 1 P 3, 15). Gracias.
comentado sólo algún elemento de la gran riqueza de la oración
sacerdotal de Jesús, que os invito a leer y a meditar, para que nos guíe
en el diálogo con el Señor, para que nos enseñe a rezar. Así pues,
también nosotros, en nuestra oración, pidamos a Dios que nos ayude a
entrar, de forma más plena, en el proyecto que tiene para cada uno de
nosotros; pidámosle que nos «consagre» a él, que le pertenezcamos cada
vez más, para poder amar cada vez más a los demás, a los cercanos y a
los lejanos; pidámosle que seamos siempre capaces de abrir nuestra
oración a las dimensiones del mundo, sin limitarla a la petición de
ayuda para nuestros problemas, sino recordando ante el Señor a nuestro
prójimo, comprendiendo la belleza de interceder por los demás; pidámosle
el don de la unidad visible entre todos los creyentes en Cristo —lo
hemos invocado con fuerza en esta Semana de oración por la unidad de los
cristianos—; pidamos estar siempre dispuestos a responder a quien nos
pida razón de la esperanza que está en nosotros (cf. 1 P 3, 15). Gracias.

83 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: La Oración de Jesús en Getsemaní
83 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: LA ORACIÓN DE JESÚS EN GETSEMANÍ
AUDIENCIA GENERAL DEL 1 DE FEBRERO DE 2012
La Oración de Jesús en Getsemaní
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy quiero hablar de la oración de Jesús
en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos. El escenario de la narración
evangélica de esta oración es particularmente significativo. Jesús,
después de la última Cena, se dirige al monte de los Olivos, mientras
ora juntamente con sus discípulos. Narra el evangelista san Marcos:
«Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos» (14,
26). Se hace probablemente alusión al canto de algunos Salmos del ’hallél
con los cuales se da gracias a Dios por la liberación del pueblo de la
esclavitud y se pide su ayuda ante las dificultades y amenazas siempre
nuevas del presente. El recorrido hasta Getsemaní está lleno de
expresiones de Jesús que hacen sentir inminente su destino de muerte y
anuncian la próxima dispersión de los discípulos.
en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos. El escenario de la narración
evangélica de esta oración es particularmente significativo. Jesús,
después de la última Cena, se dirige al monte de los Olivos, mientras
ora juntamente con sus discípulos. Narra el evangelista san Marcos:
«Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos» (14,
26). Se hace probablemente alusión al canto de algunos Salmos del ’hallél
con los cuales se da gracias a Dios por la liberación del pueblo de la
esclavitud y se pide su ayuda ante las dificultades y amenazas siempre
nuevas del presente. El recorrido hasta Getsemaní está lleno de
expresiones de Jesús que hacen sentir inminente su destino de muerte y
anuncian la próxima dispersión de los discípulos.
También aquella noche, al llegar a la
finca del monte de los Olivos, Jesús se prepara para la oración
personal. Pero en esta ocasión sucede algo nuevo: parece que no quiere
quedarse solo. Muchas veces Jesús se retiraba a un lugar apartado de la
multitud e incluso de los discípulos, permaneciendo «en lugares
solitarios» (cf. Mc 1, 35) o subiendo «al monte», dice san Marcos (cf. Mc
6, 46). En Getsemaní, en cambio, invita a Pedro, Santiago y Juan a que
estén más cerca. Son los discípulos que había llamado a estar con él en
el monte de la Transfiguración (cf. Mc 9, 2-13). Esta cercanía
de los tres durante la oración en Getsemaní es significativa. También
aquella noche Jesús rezará al Padre «solo», porque su relación con él es
totalmente única y singular: es la relación del Hijo Unigénito. Es más,
se podría decir que, sobre todo aquella noche, nadie podía acercarse
realmente al Hijo, que se presenta al Padre en su identidad
absolutamente única, exclusiva. Sin embargo, Jesús, incluso llegando
«solo» al lugar donde se detendrá a rezar, quiere que al menos tres
discípulos no permanezcan lejos, en una relación más estrecha con él. Se
trata de una cercanía espacial, una petición de solidaridad en el
momento en que siente acercarse la muerte; pero es sobre todo una
cercanía en la oración, para expresar, en cierta manera, la sintonía con
él en el momento en que se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad
del Padre; y es una invitación a todo discípulo a seguirlo en el camino
de la cruz. El evangelista san Marcos narra: «Se llevó consigo a Pedro,
a Santiago y a Juan, y empezó a sentir espanto y angustia. Les dijo:
“Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad”» (14,
33-34).
finca del monte de los Olivos, Jesús se prepara para la oración
personal. Pero en esta ocasión sucede algo nuevo: parece que no quiere
quedarse solo. Muchas veces Jesús se retiraba a un lugar apartado de la
multitud e incluso de los discípulos, permaneciendo «en lugares
solitarios» (cf. Mc 1, 35) o subiendo «al monte», dice san Marcos (cf. Mc
6, 46). En Getsemaní, en cambio, invita a Pedro, Santiago y Juan a que
estén más cerca. Son los discípulos que había llamado a estar con él en
el monte de la Transfiguración (cf. Mc 9, 2-13). Esta cercanía
de los tres durante la oración en Getsemaní es significativa. También
aquella noche Jesús rezará al Padre «solo», porque su relación con él es
totalmente única y singular: es la relación del Hijo Unigénito. Es más,
se podría decir que, sobre todo aquella noche, nadie podía acercarse
realmente al Hijo, que se presenta al Padre en su identidad
absolutamente única, exclusiva. Sin embargo, Jesús, incluso llegando
«solo» al lugar donde se detendrá a rezar, quiere que al menos tres
discípulos no permanezcan lejos, en una relación más estrecha con él. Se
trata de una cercanía espacial, una petición de solidaridad en el
momento en que siente acercarse la muerte; pero es sobre todo una
cercanía en la oración, para expresar, en cierta manera, la sintonía con
él en el momento en que se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad
del Padre; y es una invitación a todo discípulo a seguirlo en el camino
de la cruz. El evangelista san Marcos narra: «Se llevó consigo a Pedro,
a Santiago y a Juan, y empezó a sentir espanto y angustia. Les dijo:
“Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad”» (14,
33-34).
Jesús, en la palabra que dirige a los
tres, una vez más se expresa con el lenguaje de los Salmos: «Mi alma
está triste», una expresión del Salmo 43 (cf. Sal 43, 5). La
dura determinación «hasta la muerte», luego, hace referencia a una
situación vivida por muchos de los enviados de Dios en el Antiguo
Testamento y expresada en su oración. De hecho, no pocas veces seguir la
misión que se les encomienda significa encontrar hostilidad, rechazo,
persecución. Moisés siente de forma dramática la prueba que sufre
mientras guía al pueblo en el desierto, y dice a Dios: «Yo solo no puedo
cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a
tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos» (Nm 11, 14-15). Tampoco para el profeta Elías es fácil realizar el servicio a Dios y a su pueblo. En el Primer Libro de los Reyes
se narra: «Luego anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta
que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo: “¡Ya es
demasiado, Señor! ¡Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres!”»
(19, 4).
tres, una vez más se expresa con el lenguaje de los Salmos: «Mi alma
está triste», una expresión del Salmo 43 (cf. Sal 43, 5). La
dura determinación «hasta la muerte», luego, hace referencia a una
situación vivida por muchos de los enviados de Dios en el Antiguo
Testamento y expresada en su oración. De hecho, no pocas veces seguir la
misión que se les encomienda significa encontrar hostilidad, rechazo,
persecución. Moisés siente de forma dramática la prueba que sufre
mientras guía al pueblo en el desierto, y dice a Dios: «Yo solo no puedo
cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a
tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos» (Nm 11, 14-15). Tampoco para el profeta Elías es fácil realizar el servicio a Dios y a su pueblo. En el Primer Libro de los Reyes
se narra: «Luego anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta
que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo: “¡Ya es
demasiado, Señor! ¡Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres!”»
(19, 4).
Las palabras de Jesús a los tres
discípulos a quienes llamó a estar cerca de él durante la oración en
Getsemaní revelan en qué medida experimenta miedo y angustia en aquella
«Hora», experimenta la última profunda soledad precisamente mientras se
está llevando a cabo el designio de Dios. En ese miedo y angustia de
Jesús se recapitula todo el horror del hombre ante la propia muerte, la
certeza de su inexorabilidad y la percepción del peso del mal que roza
nuestra vida.
discípulos a quienes llamó a estar cerca de él durante la oración en
Getsemaní revelan en qué medida experimenta miedo y angustia en aquella
«Hora», experimenta la última profunda soledad precisamente mientras se
está llevando a cabo el designio de Dios. En ese miedo y angustia de
Jesús se recapitula todo el horror del hombre ante la propia muerte, la
certeza de su inexorabilidad y la percepción del peso del mal que roza
nuestra vida.
Después de la invitación dirigida a los
tres a permanecer y velar en oración, Jesús «solo» se dirige al Padre.
El evangelista san Marcos narra que él «adelantándose un poco, cayó en
tierra y rogaba que, si era posible, se alejara de él aquella hora» (14,
35). Jesús cae rostro en tierra: es una posición de la oración que
expresa la obediencia a la voluntad del Padre, el abandonarse con plena
confianza a él. Es un gesto que se repite al comienzo de la celebración
de la Pasión, el Viernes Santo, así como en la profesión monástica y en
las ordenaciones diaconal, presbiteral y episcopal, para expresar, en la
oración, también corporalmente, el abandono completo a Dios, la
confianza en él. Luego Jesús pide al Padre que, si es posible, aparte de
él aquella hora. No es sólo el miedo y la angustia del hombre ante la
muerte, sino el desconcierto del Hijo de Dios que ve la terrible masa
del mal que deberá tomar sobre sí para superarlo, para privarlo de
poder.
tres a permanecer y velar en oración, Jesús «solo» se dirige al Padre.
El evangelista san Marcos narra que él «adelantándose un poco, cayó en
tierra y rogaba que, si era posible, se alejara de él aquella hora» (14,
35). Jesús cae rostro en tierra: es una posición de la oración que
expresa la obediencia a la voluntad del Padre, el abandonarse con plena
confianza a él. Es un gesto que se repite al comienzo de la celebración
de la Pasión, el Viernes Santo, así como en la profesión monástica y en
las ordenaciones diaconal, presbiteral y episcopal, para expresar, en la
oración, también corporalmente, el abandono completo a Dios, la
confianza en él. Luego Jesús pide al Padre que, si es posible, aparte de
él aquella hora. No es sólo el miedo y la angustia del hombre ante la
muerte, sino el desconcierto del Hijo de Dios que ve la terrible masa
del mal que deberá tomar sobre sí para superarlo, para privarlo de
poder.
Queridos amigos, también nosotros, en la
oración debemos ser capaces de llevar ante Dios nuestros cansancios, el
sufrimiento de ciertas situaciones, de ciertas jornadas, el compromiso
cotidiano de seguirlo, de ser cristianos, así como el peso del mal que
vemos en nosotros y en nuestro entorno, para que él nos dé esperanza,
nos haga sentir su cercanía, nos proporcione un poco de luz en el camino
de la vida.
oración debemos ser capaces de llevar ante Dios nuestros cansancios, el
sufrimiento de ciertas situaciones, de ciertas jornadas, el compromiso
cotidiano de seguirlo, de ser cristianos, así como el peso del mal que
vemos en nosotros y en nuestro entorno, para que él nos dé esperanza,
nos haga sentir su cercanía, nos proporcione un poco de luz en el camino
de la vida.
Jesús continúa su oración: «¡Abbá! ¡Padre!: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres» (Mc 14,
36). En esta invocación hay tres pasajes reveladores. Al comienzo
tenemos la duplicación del término con el que Jesús se dirige a Dios: «¡Abbá! ¡Padre!» (Mc 14, 36a). Sabemos bien que la palabra aramea Abbá
es la que utilizaba el niño para dirigirse a su papá, y, por lo tanto,
expresa la relación de Jesús con Dios Padre, una relación de ternura, de
afecto, de confianza, de abandono. En la parte central de la invocación
está el segundo elemento: la consciencia de la omnipotencia del Padre
—«tú lo puedes todo»—, que introduce una petición en la que, una vez
más, aparece el drama de la voluntad humana de Jesús ante la muerte y el
mal: «Aparta de mí este cáliz». Hay una tercera expresión de la oración
de Jesús, y es la expresión decisiva, donde la voluntad humana se
adhiere plenamente a la voluntad divina. En efecto, Jesús concluye
diciendo con fuerza: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres» (Mc
14, 36c). En la unidad de la persona divina del Hijo, la voluntad
humana encuentra su realización plena en el abandono total del yo en el tú del Padre, al que llama Abbá.
San Máximo el Confesor afirma que desde el momento de la creación del
hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la voluntad
divina, y la voluntad humana es plenamente libre y encuentra su
realización precisamente en el «sí» a Dios. Por desgracia, a causa del
pecado, este «sí» a Dios se ha transformado en oposición: Adán y Eva
pensaron que el «no» a Dios sería la cumbre de la libertad, el ser
plenamente uno mismo. Jesús, en el monte de los Olivos, reconduce la
voluntad humana al «sí» pleno a Dios; en él la voluntad natural está
plenamente integrada en la orientación que le da la Persona divina.
Jesús vive su existencia según el centro de su Persona: su ser Hijo de
Dios. Su voluntad humana es atraída por el yo del Hijo, que se abandona
totalmente al Padre. De este modo, Jesús nos dice que el ser humano sólo
alcanza su verdadera altura, sólo llega a ser «divino» conformando su
propia voluntad a la voluntad divina; sólo saliendo de sí, sólo en el
«sí» a Dios, se realiza el deseo de Adán, de todos nosotros, el deseo de
ser completamente libres. Es lo que realiza Jesús en Getsemaní:
conformando la voluntad humana a la voluntad divina nace el hombre
auténtico, y nosotros somos redimidos.
36). En esta invocación hay tres pasajes reveladores. Al comienzo
tenemos la duplicación del término con el que Jesús se dirige a Dios: «¡Abbá! ¡Padre!» (Mc 14, 36a). Sabemos bien que la palabra aramea Abbá
es la que utilizaba el niño para dirigirse a su papá, y, por lo tanto,
expresa la relación de Jesús con Dios Padre, una relación de ternura, de
afecto, de confianza, de abandono. En la parte central de la invocación
está el segundo elemento: la consciencia de la omnipotencia del Padre
—«tú lo puedes todo»—, que introduce una petición en la que, una vez
más, aparece el drama de la voluntad humana de Jesús ante la muerte y el
mal: «Aparta de mí este cáliz». Hay una tercera expresión de la oración
de Jesús, y es la expresión decisiva, donde la voluntad humana se
adhiere plenamente a la voluntad divina. En efecto, Jesús concluye
diciendo con fuerza: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres» (Mc
14, 36c). En la unidad de la persona divina del Hijo, la voluntad
humana encuentra su realización plena en el abandono total del yo en el tú del Padre, al que llama Abbá.
San Máximo el Confesor afirma que desde el momento de la creación del
hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la voluntad
divina, y la voluntad humana es plenamente libre y encuentra su
realización precisamente en el «sí» a Dios. Por desgracia, a causa del
pecado, este «sí» a Dios se ha transformado en oposición: Adán y Eva
pensaron que el «no» a Dios sería la cumbre de la libertad, el ser
plenamente uno mismo. Jesús, en el monte de los Olivos, reconduce la
voluntad humana al «sí» pleno a Dios; en él la voluntad natural está
plenamente integrada en la orientación que le da la Persona divina.
Jesús vive su existencia según el centro de su Persona: su ser Hijo de
Dios. Su voluntad humana es atraída por el yo del Hijo, que se abandona
totalmente al Padre. De este modo, Jesús nos dice que el ser humano sólo
alcanza su verdadera altura, sólo llega a ser «divino» conformando su
propia voluntad a la voluntad divina; sólo saliendo de sí, sólo en el
«sí» a Dios, se realiza el deseo de Adán, de todos nosotros, el deseo de
ser completamente libres. Es lo que realiza Jesús en Getsemaní:
conformando la voluntad humana a la voluntad divina nace el hombre
auténtico, y nosotros somos redimidos.
El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica enseña
sintéticamente: «La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de
Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su
oración filial: Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del
Padre, y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las
súplicas e intercesiones de la historia de la salvación; las presenta al
Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda esperanza,
resucitándolo de entre los muertos» (n. 543). Verdaderamente «en ningún
otro lugar de las Escrituras podemos asomarnos tan profundamente al
misterio interior de Jesús como en la oración del monte de los Olivos» (Jesús de Nazaret II, 186).
sintéticamente: «La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de
Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su
oración filial: Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del
Padre, y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las
súplicas e intercesiones de la historia de la salvación; las presenta al
Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda esperanza,
resucitándolo de entre los muertos» (n. 543). Verdaderamente «en ningún
otro lugar de las Escrituras podemos asomarnos tan profundamente al
misterio interior de Jesús como en la oración del monte de los Olivos» (Jesús de Nazaret II, 186).
Queridos hermanos y hermanas, cada día en
la oración del Padrenuestro pedimos al Señor: «hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo» (Mt 6, 10). Es decir, reconocemos que
existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros,
una voluntad de Dios para nuestra vida, que se ha de convertir cada día
más en la referencia de nuestro querer y de nuestro ser; reconocemos,
además, que es en el «cielo» donde se hace la voluntad de Dios y que la
«tierra» solamente se convierte en «cielo», lugar de la presencia del
amor, de la bondad, de la verdad, de la belleza divina, si en ella se
cumple la voluntad de Dios. En la oración de Jesús al Padre, en aquella
noche terrible y estupenda de Getsemaní, la «tierra» se convirtió en
«cielo»; la «tierra» de su voluntad humana, sacudida por el miedo y la
angustia, fue asumida por su voluntad divina, de forma que la voluntad
de Dios se cumplió en la tierra. Esto es importante también en nuestra
oración: debemos aprender a abandonarnos más a la Providencia divina,
pedir a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos para renovarle
nuestro «sí», para repetirle que «se haga tu voluntad», para conformar
nuestra voluntad a la suya. Es una oración que debemos hacer cada día,
porque no siempre es fácil abandonarse a la voluntad de Dios, repetir el
«sí» de Jesús, el «sí» de María. Los relatos evangélicos de Getsemaní
muestran dolorosamente que los tres discípulos, elegidos por Jesús para
que estuvieran cerca de él, no fueron capaces de velar con él, de
compartir su oración, su adhesión al Padre, y fueron vencidos por el
sueño. Queridos amigos, pidamos al Señor que seamos capaces de velar con
él en la oración, de seguir la voluntad de Dios cada día incluso cuando
habla de cruz, de vivir una intimidad cada vez mayor con el Señor, para
traer a esta «tierra» un poco del «cielo» de Dios. Gracias.
la oración del Padrenuestro pedimos al Señor: «hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo» (Mt 6, 10). Es decir, reconocemos que
existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros,
una voluntad de Dios para nuestra vida, que se ha de convertir cada día
más en la referencia de nuestro querer y de nuestro ser; reconocemos,
además, que es en el «cielo» donde se hace la voluntad de Dios y que la
«tierra» solamente se convierte en «cielo», lugar de la presencia del
amor, de la bondad, de la verdad, de la belleza divina, si en ella se
cumple la voluntad de Dios. En la oración de Jesús al Padre, en aquella
noche terrible y estupenda de Getsemaní, la «tierra» se convirtió en
«cielo»; la «tierra» de su voluntad humana, sacudida por el miedo y la
angustia, fue asumida por su voluntad divina, de forma que la voluntad
de Dios se cumplió en la tierra. Esto es importante también en nuestra
oración: debemos aprender a abandonarnos más a la Providencia divina,
pedir a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos para renovarle
nuestro «sí», para repetirle que «se haga tu voluntad», para conformar
nuestra voluntad a la suya. Es una oración que debemos hacer cada día,
porque no siempre es fácil abandonarse a la voluntad de Dios, repetir el
«sí» de Jesús, el «sí» de María. Los relatos evangélicos de Getsemaní
muestran dolorosamente que los tres discípulos, elegidos por Jesús para
que estuvieran cerca de él, no fueron capaces de velar con él, de
compartir su oración, su adhesión al Padre, y fueron vencidos por el
sueño. Queridos amigos, pidamos al Señor que seamos capaces de velar con
él en la oración, de seguir la voluntad de Dios cada día incluso cuando
habla de cruz, de vivir una intimidad cada vez mayor con el Señor, para
traer a esta «tierra» un poco del «cielo» de Dios. Gracias.

82 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Las Palabras de Jesús en la Cruz (1)
82 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: LAS PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ (1)
AUDIENCIA GENERAL DEL 8 DE FEBRERO DE 2012
Las Palabras de Jesús en la Cruz (1)
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy quiero reflexionar con vosotros sobre
la oración de Jesús en la inminencia de la muerte, deteniéndome en lo
que refieren san Marcos y san Mateo. Los dos evangelistas nos presentan
la oración de Jesús moribundo no sólo en lengua griega, en la que está
escrito su relato, sino también, por la importancia de aquellas
palabras, en una mezcla de hebreo y arameo. De este modo, transmitieron
no sólo el contenido, sino hasta el sonido que esa oración tuvo en los
labios de Jesús: escuchamos realmente las palabras de Jesús como eran.
Al mismo tiempo, nos describieron la actitud de los presentes en el
momento de la crucifixión, que no comprendieron —o no quisieron
comprender— esta oración.
la oración de Jesús en la inminencia de la muerte, deteniéndome en lo
que refieren san Marcos y san Mateo. Los dos evangelistas nos presentan
la oración de Jesús moribundo no sólo en lengua griega, en la que está
escrito su relato, sino también, por la importancia de aquellas
palabras, en una mezcla de hebreo y arameo. De este modo, transmitieron
no sólo el contenido, sino hasta el sonido que esa oración tuvo en los
labios de Jesús: escuchamos realmente las palabras de Jesús como eran.
Al mismo tiempo, nos describieron la actitud de los presentes en el
momento de la crucifixión, que no comprendieron —o no quisieron
comprender— esta oración.
Como hemos escuchado, escribe san Marcos:
«Llegado el mediodía toda la región quedó en tinieblas hasta las tres
de la tarde. Y a las tres, Jesús clamó con voz potente: “Eloí, Eloí, lemá sabactaní?”,
que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”» (15,
33-34). En la estructura del relato, la oración, el grito de Jesús se
eleva en el culmen de las tres horas de tinieblas que, desde el mediodía
hasta las tres de la tarde, cubrieron toda la tierra. Estas tres horas
de oscuridad son, a su vez, la continuación de un lapso de tiempo
anterior, también de tres horas, que comenzó con la crucifixión de
Jesús. El evangelista san Marcos, en efecto, nos informa que: «Eran las
nueve de la mañana cuando lo crucificaron» (cf. 15, 25). Del conjunto de
las indicaciones horarias del relato, las seis horas de Jesús en la
cruz están articuladas en dos partes cronológicamente equivalentes.
«Llegado el mediodía toda la región quedó en tinieblas hasta las tres
de la tarde. Y a las tres, Jesús clamó con voz potente: “Eloí, Eloí, lemá sabactaní?”,
que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”» (15,
33-34). En la estructura del relato, la oración, el grito de Jesús se
eleva en el culmen de las tres horas de tinieblas que, desde el mediodía
hasta las tres de la tarde, cubrieron toda la tierra. Estas tres horas
de oscuridad son, a su vez, la continuación de un lapso de tiempo
anterior, también de tres horas, que comenzó con la crucifixión de
Jesús. El evangelista san Marcos, en efecto, nos informa que: «Eran las
nueve de la mañana cuando lo crucificaron» (cf. 15, 25). Del conjunto de
las indicaciones horarias del relato, las seis horas de Jesús en la
cruz están articuladas en dos partes cronológicamente equivalentes.
En las tres primeras horas, desde las
nueve hasta el mediodía, tienen lugar las burlas por parte de diversos
grupos de personas, que muestran su escepticismo, afirman que no creen.
Escribe san Marcos: «Los que pasaban lo injuriaban» (15, 29); «de igual
modo, también los sumos sacerdotes, con los escribas, entre ellos se
burlaban de él» (15, 31); «también los otros crucificados lo insultaban»
(15, 32). En las tres horas siguientes, desde mediodía «hasta las tres
de la tarde», el evangelista habla sólo de las tinieblas que cubrían
toda la tierra; la oscuridad ocupa ella sola toda la escena, sin ninguna
referencia a movimientos de personajes o a palabras. Cuando Jesús se
acerca cada vez más a la muerte, sólo está la oscuridad que cubre «toda
la tierra». Incluso el cosmos toma parte en este acontecimiento: la
oscuridad envuelve a personas y cosas, pero también en este momento de
tinieblas Dios está presente, no abandona. En la tradición bíblica, la
oscuridad tiene un significado ambivalente: es signo de la presencia y
de la acción del mal, pero también de una misteriosa presencia y acción
de Dios, que es capaz de vencer toda tiniebla. En el Libro del Éxodo,
por ejemplo, leemos: «El Señor le dijo a Moisés: “Voy a acercarme a ti
en una nube espesa”» (19, 9); y también: «El pueblo se quedó a distancia
y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios» (20, 21). En los
discursos delDeuteronomio, Moisés relata: «La montaña ardía en
llamas que se elevaban hasta el cielo entre nieblas y densas nubes» (4,
11); vosotros «oísteis la voz que salía de la tiniebla, mientras ardía
la montaña» (5, 23). En la escena de la crucifixión de Jesús, las
tinieblas envuelven la tierra y son tinieblas de muerte en las que el
Hijo de Dios se sumerge para traer la vida con su acto de amor.
nueve hasta el mediodía, tienen lugar las burlas por parte de diversos
grupos de personas, que muestran su escepticismo, afirman que no creen.
Escribe san Marcos: «Los que pasaban lo injuriaban» (15, 29); «de igual
modo, también los sumos sacerdotes, con los escribas, entre ellos se
burlaban de él» (15, 31); «también los otros crucificados lo insultaban»
(15, 32). En las tres horas siguientes, desde mediodía «hasta las tres
de la tarde», el evangelista habla sólo de las tinieblas que cubrían
toda la tierra; la oscuridad ocupa ella sola toda la escena, sin ninguna
referencia a movimientos de personajes o a palabras. Cuando Jesús se
acerca cada vez más a la muerte, sólo está la oscuridad que cubre «toda
la tierra». Incluso el cosmos toma parte en este acontecimiento: la
oscuridad envuelve a personas y cosas, pero también en este momento de
tinieblas Dios está presente, no abandona. En la tradición bíblica, la
oscuridad tiene un significado ambivalente: es signo de la presencia y
de la acción del mal, pero también de una misteriosa presencia y acción
de Dios, que es capaz de vencer toda tiniebla. En el Libro del Éxodo,
por ejemplo, leemos: «El Señor le dijo a Moisés: “Voy a acercarme a ti
en una nube espesa”» (19, 9); y también: «El pueblo se quedó a distancia
y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios» (20, 21). En los
discursos delDeuteronomio, Moisés relata: «La montaña ardía en
llamas que se elevaban hasta el cielo entre nieblas y densas nubes» (4,
11); vosotros «oísteis la voz que salía de la tiniebla, mientras ardía
la montaña» (5, 23). En la escena de la crucifixión de Jesús, las
tinieblas envuelven la tierra y son tinieblas de muerte en las que el
Hijo de Dios se sumerge para traer la vida con su acto de amor.
Volviendo a la narración de san Marcos,
Jesús, ante los insultos de las diversas categorías de personas, ante la
oscuridad que lo cubre todo, en el momento en que se encuentra ante la
muerte, con el grito de su oración muestra que, junto al peso del
sufrimiento y de la muerte donde parece haber abandono, la ausencia de
Dios, él tiene la plena certeza de la cercanía del Padre, que aprueba
este acto de amor supremo, de donación total de sí mismo, aunque no se
escuche, como en otros momentos, la voz de lo alto. Al leer los
Evangelios, nos damos cuenta de que Jesús, en otros pasajes importantes
de su existencia terrena, había visto cómo a los signos de la presencia
del Padre y de la aprobación a su camino de amor se unía también la voz
clarificadora de Dios. Así, en el episodio que sigue al bautismo en el
Jordán, al abrirse los cielos, se escuchó la palabra del Padre: «Tú eres
mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1, 11). Después, en la
Transfiguración, el signo de la nube estuvo acompañado por la palabra:
«Este es mi Hijo amado; escuchadlo» (Mc 9, 7). En cambio, al
acercarse la muerte del Crucificado, desciende el silencio; no se
escucha ninguna voz, aunque la mirada de amor del Padre permanece fija
en la donación de amor del Hijo.
Jesús, ante los insultos de las diversas categorías de personas, ante la
oscuridad que lo cubre todo, en el momento en que se encuentra ante la
muerte, con el grito de su oración muestra que, junto al peso del
sufrimiento y de la muerte donde parece haber abandono, la ausencia de
Dios, él tiene la plena certeza de la cercanía del Padre, que aprueba
este acto de amor supremo, de donación total de sí mismo, aunque no se
escuche, como en otros momentos, la voz de lo alto. Al leer los
Evangelios, nos damos cuenta de que Jesús, en otros pasajes importantes
de su existencia terrena, había visto cómo a los signos de la presencia
del Padre y de la aprobación a su camino de amor se unía también la voz
clarificadora de Dios. Así, en el episodio que sigue al bautismo en el
Jordán, al abrirse los cielos, se escuchó la palabra del Padre: «Tú eres
mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1, 11). Después, en la
Transfiguración, el signo de la nube estuvo acompañado por la palabra:
«Este es mi Hijo amado; escuchadlo» (Mc 9, 7). En cambio, al
acercarse la muerte del Crucificado, desciende el silencio; no se
escucha ninguna voz, aunque la mirada de amor del Padre permanece fija
en la donación de amor del Hijo.
Pero, ¿qué significado tiene la oración
de Jesús, aquel grito que eleva al Padre: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado», la duda de su misión, de la presencia del Padre? En
esta oración, ¿no se refleja, quizá, la consciencia precisamente de
haber sido abandonado? Las palabras que Jesús dirige al Padre son el
inicio del Salmo 22, donde el salmista manifiesta a Dios la tensión
entre sentirse dejado solo y la consciencia cierta de la presencia de
Dios en medio de su pueblo. El salmista reza: «Dios mío, de día te
grito, y no respondes; de noche, y no me haces caso. Porque tú eres el
Santo y habitas entre las alabanzas de Israel» (vv. 3-4). El salmista
habla de «grito» para expresar ante Dios, aparentemente ausente, todo el
sufrimiento de su oración: en el momento de angustia la oración se
convierte en un grito.
de Jesús, aquel grito que eleva al Padre: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado», la duda de su misión, de la presencia del Padre? En
esta oración, ¿no se refleja, quizá, la consciencia precisamente de
haber sido abandonado? Las palabras que Jesús dirige al Padre son el
inicio del Salmo 22, donde el salmista manifiesta a Dios la tensión
entre sentirse dejado solo y la consciencia cierta de la presencia de
Dios en medio de su pueblo. El salmista reza: «Dios mío, de día te
grito, y no respondes; de noche, y no me haces caso. Porque tú eres el
Santo y habitas entre las alabanzas de Israel» (vv. 3-4). El salmista
habla de «grito» para expresar ante Dios, aparentemente ausente, todo el
sufrimiento de su oración: en el momento de angustia la oración se
convierte en un grito.
Y esto sucede también en nuestra relación
con el Señor: ante las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando
parece que Dios no escucha, no debemos temer confiarle a él el peso que
llevamos en nuestro corazón, no debemos tener miedo de gritarle nuestro
sufrimiento; debemos estar convencidos de que Dios está cerca, aunque en
apariencia calle.
con el Señor: ante las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando
parece que Dios no escucha, no debemos temer confiarle a él el peso que
llevamos en nuestro corazón, no debemos tener miedo de gritarle nuestro
sufrimiento; debemos estar convencidos de que Dios está cerca, aunque en
apariencia calle.
Al repetir desde la cruz precisamente las palabras iniciales del Salmo, —«Elí, Elí, lemá sabactaní?»— «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt
27, 46), gritando las palabras del Salmo, Jesús reza en el momento del
último rechazo de los hombres, en el momento del abandono; reza, sin
embargo, con el Salmo, consciente de la presencia de Dios Padre también
en esta hora en la que siente el drama humano de la muerte. Pero en
nosotros surge una pregunta: ¿Cómo es posible que un Dios tan poderoso
no intervenga para evitar esta prueba terrible a su Hijo? Es importante
comprender que la oración de Jesús no es el grito de quien va al
encuentro de la muerte con desesperación, y tampoco es el grito de quien
es consciente de haber sido abandonado. Jesús, en aquel momento, hace
suyo todo el Salmo 22, el Salmo del pueblo de Israel que sufre, y de
este modo toma sobre sí no sólo la pena de su pueblo, sino también la
pena de todos los hombres que sufren a causa de la opresión del mal; y,
al mismo tiempo, lleva todo esto al corazón de Dios mismo con la certeza
de que su grito será escuchado en la Resurrección: «El grito en el
extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina,
certeza de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para
“muchos”» (Jesús de Nazaret II, p. 251). En esta oración de
Jesús se encierran la extrema confianza y el abandono en las manos de
Dios, incluso cuando parece ausente, cuando parece que permanece en
silencio, siguiendo un designio que para nosotros es incomprensible. En
el Catecismo de la Iglesia católica
leemos: «En el amor redentor que le unía siempre al Padre, Jesús nos
asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta
el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?”» (n. 603). Su sufrimiento es un
sufrimiento en comunión con nosotros y por nosotros, que deriva del amor
y ya lleva en sí mismo la redención, la victoria del amor.
27, 46), gritando las palabras del Salmo, Jesús reza en el momento del
último rechazo de los hombres, en el momento del abandono; reza, sin
embargo, con el Salmo, consciente de la presencia de Dios Padre también
en esta hora en la que siente el drama humano de la muerte. Pero en
nosotros surge una pregunta: ¿Cómo es posible que un Dios tan poderoso
no intervenga para evitar esta prueba terrible a su Hijo? Es importante
comprender que la oración de Jesús no es el grito de quien va al
encuentro de la muerte con desesperación, y tampoco es el grito de quien
es consciente de haber sido abandonado. Jesús, en aquel momento, hace
suyo todo el Salmo 22, el Salmo del pueblo de Israel que sufre, y de
este modo toma sobre sí no sólo la pena de su pueblo, sino también la
pena de todos los hombres que sufren a causa de la opresión del mal; y,
al mismo tiempo, lleva todo esto al corazón de Dios mismo con la certeza
de que su grito será escuchado en la Resurrección: «El grito en el
extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina,
certeza de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para
“muchos”» (Jesús de Nazaret II, p. 251). En esta oración de
Jesús se encierran la extrema confianza y el abandono en las manos de
Dios, incluso cuando parece ausente, cuando parece que permanece en
silencio, siguiendo un designio que para nosotros es incomprensible. En
el Catecismo de la Iglesia católica
leemos: «En el amor redentor que le unía siempre al Padre, Jesús nos
asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta
el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?”» (n. 603). Su sufrimiento es un
sufrimiento en comunión con nosotros y por nosotros, que deriva del amor
y ya lleva en sí mismo la redención, la victoria del amor.
Las personas presentes al pie de cruz de
Jesús no logran entender y piensan que su grito es una súplica dirigida a
Elías. En una escena agitada, buscan apagarle la sed para prolongarle
la vida y verificar si realmente Elías venía en su ayuda, pero un fuerte
grito puso fin a la vida terrena de Jesús y al deseo de los que estaban
al pie de la cruz. En el momento extremo, Jesús deja que su corazón
exprese el dolor, pero deja emerger, al mismo tiempo, el sentido de la
presencia del Padre y el consenso a su designio de salvación de la
humanidad. También nosotros nos encontramos siempre y nuevamente ante el
«hoy» del sufrimiento, del silencio de Dios —lo expresamos muchas veces
en nuestra oración—, pero nos encontramos también ante el «hoy» de la
Resurrección, de la respuesta de Dios que tomó sobre sí nuestros
sufrimientos, para cargarlos juntamente con nosotros y darnos la firme
esperanza de que serán vencidos (cf. Carta enc. Spe salvi, 35-40).
Jesús no logran entender y piensan que su grito es una súplica dirigida a
Elías. En una escena agitada, buscan apagarle la sed para prolongarle
la vida y verificar si realmente Elías venía en su ayuda, pero un fuerte
grito puso fin a la vida terrena de Jesús y al deseo de los que estaban
al pie de la cruz. En el momento extremo, Jesús deja que su corazón
exprese el dolor, pero deja emerger, al mismo tiempo, el sentido de la
presencia del Padre y el consenso a su designio de salvación de la
humanidad. También nosotros nos encontramos siempre y nuevamente ante el
«hoy» del sufrimiento, del silencio de Dios —lo expresamos muchas veces
en nuestra oración—, pero nos encontramos también ante el «hoy» de la
Resurrección, de la respuesta de Dios que tomó sobre sí nuestros
sufrimientos, para cargarlos juntamente con nosotros y darnos la firme
esperanza de que serán vencidos (cf. Carta enc. Spe salvi, 35-40).
Queridos amigos, en la oración llevamos a
Dios nuestras cruces de cada día, con la certeza de que él está
presente y nos escucha. El grito de Jesús nos recuerda que en la oración
debemos superar las barreras de nuestro «yo» y de nuestros problemas y
abrirnos a las necesidades y a los sufrimientos de los demás. La oración
de Jesús moribundo en la cruz nos enseña a rezar con amor por tantos
hermanos y hermanas que sienten el peso de la vida cotidiana, que viven
momentos difíciles, que atraviesan situaciones de dolor, que no cuentan
con una palabra de consuelo. Llevemos todo esto al corazón de Dios, para
que también ellos puedan sentir el amor de Dios que no nos abandona
nunca. Gracias.
Dios nuestras cruces de cada día, con la certeza de que él está
presente y nos escucha. El grito de Jesús nos recuerda que en la oración
debemos superar las barreras de nuestro «yo» y de nuestros problemas y
abrirnos a las necesidades y a los sufrimientos de los demás. La oración
de Jesús moribundo en la cruz nos enseña a rezar con amor por tantos
hermanos y hermanas que sienten el peso de la vida cotidiana, que viven
momentos difíciles, que atraviesan situaciones de dolor, que no cuentan
con una palabra de consuelo. Llevemos todo esto al corazón de Dios, para
que también ellos puedan sentir el amor de Dios que no nos abandona
nunca. Gracias.

81 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Las palabras de Jesús en la Cruz (2)
81 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: AUDIENCIA GENERAL DEL 15 DE FEBRERO DE 2012
AUDIENCIA GENERAL DEL 15 DE FEBRERO DE 2012
Las Palabras de Jesús en la Cruz (2)
Queridos hermanos y hermanas:
En nuestra escuela de oración, el
miércoles pasado hablé sobre la oración de Jesús en la cruz tomada del
Salmo 22: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Ahora
quiero continuar con la meditación sobre la oración de Jesús en la cruz,
en la inminencia de la muerte. Quiero detenerme hoy en la narración que
encontramos en el Evangelio de san Lucas. El evangelista nos ha
transmitido tres palabras de Jesús en la cruz, dos de las cuales —la
primera y la tercera— son oraciones dirigidas explícitamente al Padre.
La segunda, en cambio, está constituida por la promesa hecha al así
llamado buen ladrón, crucificado con él. En efecto, respondiendo a la
oración del ladrón, Jesús lo tranquiliza: «En verdad te digo: hoy
estarás conmigo en el paraíso» (Lc23, 43). En el relato de san
Lucas se entrecruzan muy sugestivamente las dos oraciones que Jesús
moribundo dirige al Padre y la acogida de la petición que le dirige a él
el pecador arrepentido. Jesús invoca al Padre y al mismo tiempo escucha
la oración de este hombre al que a menudo se llama latro poenitens, «el ladrón arrepentido».
miércoles pasado hablé sobre la oración de Jesús en la cruz tomada del
Salmo 22: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Ahora
quiero continuar con la meditación sobre la oración de Jesús en la cruz,
en la inminencia de la muerte. Quiero detenerme hoy en la narración que
encontramos en el Evangelio de san Lucas. El evangelista nos ha
transmitido tres palabras de Jesús en la cruz, dos de las cuales —la
primera y la tercera— son oraciones dirigidas explícitamente al Padre.
La segunda, en cambio, está constituida por la promesa hecha al así
llamado buen ladrón, crucificado con él. En efecto, respondiendo a la
oración del ladrón, Jesús lo tranquiliza: «En verdad te digo: hoy
estarás conmigo en el paraíso» (Lc23, 43). En el relato de san
Lucas se entrecruzan muy sugestivamente las dos oraciones que Jesús
moribundo dirige al Padre y la acogida de la petición que le dirige a él
el pecador arrepentido. Jesús invoca al Padre y al mismo tiempo escucha
la oración de este hombre al que a menudo se llama latro poenitens, «el ladrón arrepentido».
Detengámonos en estas tres palabras de
Jesús. La primera la pronuncia inmediatamente después de haber sido
clavado en la cruz, mientras los soldados se dividen sus vestiduras como
triste recompensa de su servicio. En cierto sentido, con este gesto se
cierra el proceso de la crucifixión. Escribe san Lucas: «Y cuando
llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron allí, a él y a
los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Hicieron lotes con
sus ropas y los echaron a suerte» (23, 33-34). La primera oración que
Jesús dirige al Padre es de intercesión: pide el perdón para sus propios
verdugos. Así Jesús realiza en primera persona lo que había enseñado en
el sermón de la montaña cuando dijo: «A vosotros los que me escucháis
os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian» (Lc
6, 27), y también había prometido a quienes saben perdonar: «será
grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo» (v. 35). Ahora,
desde la cruz, él no sólo perdona a sus verdugos, sino que se dirige
directamente al Padre intercediendo a su favor.
Jesús. La primera la pronuncia inmediatamente después de haber sido
clavado en la cruz, mientras los soldados se dividen sus vestiduras como
triste recompensa de su servicio. En cierto sentido, con este gesto se
cierra el proceso de la crucifixión. Escribe san Lucas: «Y cuando
llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron allí, a él y a
los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Hicieron lotes con
sus ropas y los echaron a suerte» (23, 33-34). La primera oración que
Jesús dirige al Padre es de intercesión: pide el perdón para sus propios
verdugos. Así Jesús realiza en primera persona lo que había enseñado en
el sermón de la montaña cuando dijo: «A vosotros los que me escucháis
os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian» (Lc
6, 27), y también había prometido a quienes saben perdonar: «será
grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo» (v. 35). Ahora,
desde la cruz, él no sólo perdona a sus verdugos, sino que se dirige
directamente al Padre intercediendo a su favor.
Esta actitud de Jesús encuentra una
«imitación» conmovedora en el relato de la lapidación de san Esteban,
primer mártir. Esteban, en efecto, ya próximo a su fin, «cayendo de
rodillas y clamando con voz potente, dijo: “Señor, no les tengas en
cuenta este pecado”. Y, con estas palabras, murió» (Hch 7, 60):
estas fueron sus últimas palabras. La comparación entre la oración de
perdón de Jesús y la oración del protomártir es significativa. San
Esteban se dirige al Señor resucitado y pide que su muerte —un gesto
definido claramente con la expresión «este pecado»— no se impute a los
que lo lapidaban. Jesús en la cruz se dirige al Padre y no sólo pide el
perdón para los que lo crucifican, sino que ofrece también una lectura
de lo que está sucediendo. Según sus palabras, en efecto, los hombres
que lo crucifican «no saben lo que hacen» (Lc 23, 34). Es
decir, él pone la ignorancia, el «no saber», como motivo de la petición
de perdón al Padre, porque esta ignorancia deja abierto el camino hacia
la conversión, como sucede por lo demás en las palabras que pronunciará
el centurión en el momento de la muerte de Jesús: «Realmente, este
hombre era justo» (v. 47), era el Hijo de Dios. «Por eso es más
consolador aún para todos los hombres y en todos los tiempos que el
Señor, tanto respecto a los que verdaderamente no sabían —los verdugos—
como a los que sabían y lo condenaron, haya puesto la ignorancia como
motivo para pedir que se les perdone: la ve como una puerta que puede
llevarnos a la conversión» (Jesús de Nazaret, II, 243-244).
«imitación» conmovedora en el relato de la lapidación de san Esteban,
primer mártir. Esteban, en efecto, ya próximo a su fin, «cayendo de
rodillas y clamando con voz potente, dijo: “Señor, no les tengas en
cuenta este pecado”. Y, con estas palabras, murió» (Hch 7, 60):
estas fueron sus últimas palabras. La comparación entre la oración de
perdón de Jesús y la oración del protomártir es significativa. San
Esteban se dirige al Señor resucitado y pide que su muerte —un gesto
definido claramente con la expresión «este pecado»— no se impute a los
que lo lapidaban. Jesús en la cruz se dirige al Padre y no sólo pide el
perdón para los que lo crucifican, sino que ofrece también una lectura
de lo que está sucediendo. Según sus palabras, en efecto, los hombres
que lo crucifican «no saben lo que hacen» (Lc 23, 34). Es
decir, él pone la ignorancia, el «no saber», como motivo de la petición
de perdón al Padre, porque esta ignorancia deja abierto el camino hacia
la conversión, como sucede por lo demás en las palabras que pronunciará
el centurión en el momento de la muerte de Jesús: «Realmente, este
hombre era justo» (v. 47), era el Hijo de Dios. «Por eso es más
consolador aún para todos los hombres y en todos los tiempos que el
Señor, tanto respecto a los que verdaderamente no sabían —los verdugos—
como a los que sabían y lo condenaron, haya puesto la ignorancia como
motivo para pedir que se les perdone: la ve como una puerta que puede
llevarnos a la conversión» (Jesús de Nazaret, II, 243-244).
La segunda palabra de Jesús en la cruz
transmitida por san Lucas es una palabra de esperanza, es la respuesta a
la oración de uno de los dos hombres crucificados con él. El buen
ladrón, ante Jesús, entra en sí mismo y se arrepiente, se da cuenta de
que se encuentra ante el Hijo de Dios, que hace visible el Rostro mismo
de Dios, y le suplica: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino» (v. 42). La respuesta del Señor a esta oración va mucho más allá
de la petición; en efecto dice: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo
en el paraíso» (v. 43). Jesús es consciente de que entra directamente en
la comunión con el Padre y de que abre nuevamente al hombre el camino
hacia el paraíso de Dios. Así, a través de esta respuesta da la firme
esperanza de que la bondad de Dios puede tocarnos incluso en el último
instante de la vida, y la oración sincera, incluso después de una vida
equivocada, encuentra los brazos abiertos del Padre bueno que espera el
regreso del hijo.
transmitida por san Lucas es una palabra de esperanza, es la respuesta a
la oración de uno de los dos hombres crucificados con él. El buen
ladrón, ante Jesús, entra en sí mismo y se arrepiente, se da cuenta de
que se encuentra ante el Hijo de Dios, que hace visible el Rostro mismo
de Dios, y le suplica: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino» (v. 42). La respuesta del Señor a esta oración va mucho más allá
de la petición; en efecto dice: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo
en el paraíso» (v. 43). Jesús es consciente de que entra directamente en
la comunión con el Padre y de que abre nuevamente al hombre el camino
hacia el paraíso de Dios. Así, a través de esta respuesta da la firme
esperanza de que la bondad de Dios puede tocarnos incluso en el último
instante de la vida, y la oración sincera, incluso después de una vida
equivocada, encuentra los brazos abiertos del Padre bueno que espera el
regreso del hijo.
Pero detengámonos en las últimas palabras
de Jesús moribundo. El evangelista relata: «Era ya casi mediodía, y
vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta las tres de la tarde,
porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y
Jesús, clamando con voz potente, dijo: “Padre, a tus manos encomiendo mi
espíritu”. Y, dicho esto, expiró» (vv. 44-46). Algunos aspectos de esta
narración son diversos con respecto al cuadro que ofrecen san Marcos y
san Mateo. Las tres horas de oscuridad no están descritas en san Marcos,
mientras que en san Mateo están vinculadas con una serie de
acontecimientos apocalípticos diversos, como el terremoto, la apertura
de los sepulcros y los muertos que resucitan (cf. Mt 27,
51-53). En san Lucas las horas de oscuridad tienen su causa en el
eclipse del sol, pero en aquel momento se produce también el rasgarse
del velo del templo. De este modo el relato de san Lucas presenta dos
signos, en cierto modo paralelos, en el cielo y en el templo. El cielo
pierde su luz, la tierra se hunde, mientras en el templo, lugar de la
presencia de Dios, se rasga el velo que protege el santuario. La muerte
de Jesús se caracteriza explícitamente como acontecimiento cósmico y
litúrgico; en particular, marca el comienzo de un nuevo culto, en un
templo no construido por hombres, porque es el Cuerpo mismo de Jesús
muerto y resucitado, que reúne a los pueblos y los une en el Sacramento
de su Cuerpo y de su Sangre.
de Jesús moribundo. El evangelista relata: «Era ya casi mediodía, y
vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta las tres de la tarde,
porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y
Jesús, clamando con voz potente, dijo: “Padre, a tus manos encomiendo mi
espíritu”. Y, dicho esto, expiró» (vv. 44-46). Algunos aspectos de esta
narración son diversos con respecto al cuadro que ofrecen san Marcos y
san Mateo. Las tres horas de oscuridad no están descritas en san Marcos,
mientras que en san Mateo están vinculadas con una serie de
acontecimientos apocalípticos diversos, como el terremoto, la apertura
de los sepulcros y los muertos que resucitan (cf. Mt 27,
51-53). En san Lucas las horas de oscuridad tienen su causa en el
eclipse del sol, pero en aquel momento se produce también el rasgarse
del velo del templo. De este modo el relato de san Lucas presenta dos
signos, en cierto modo paralelos, en el cielo y en el templo. El cielo
pierde su luz, la tierra se hunde, mientras en el templo, lugar de la
presencia de Dios, se rasga el velo que protege el santuario. La muerte
de Jesús se caracteriza explícitamente como acontecimiento cósmico y
litúrgico; en particular, marca el comienzo de un nuevo culto, en un
templo no construido por hombres, porque es el Cuerpo mismo de Jesús
muerto y resucitado, que reúne a los pueblos y los une en el Sacramento
de su Cuerpo y de su Sangre.
La oración de Jesús, en este momento de
sufrimiento —«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu»— es un fuerte
grito de confianza extrema y total en Dios. Esta oración expresa la
plena consciencia de no haber sido abandonado. La invocación inicial
—«Padre»— hace referencia a su primera declaración cuando era un
adolescente de doce años. Entonces permaneció durante tres días en el
templo de Jerusalén, cuyo velo ahora se ha rasgado. Y cuando sus padres
le manifestaron su preocupación, respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?» (Lc 2,
49). Desde el comienzo hasta el final, lo que determina completamente el
sentir de Jesús, su palabra, su acción, es la relación única con el
Padre. En la cruz él vive plenamente, en el amor, su relación filial con
Dios, que anima su oración.
sufrimiento —«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu»— es un fuerte
grito de confianza extrema y total en Dios. Esta oración expresa la
plena consciencia de no haber sido abandonado. La invocación inicial
—«Padre»— hace referencia a su primera declaración cuando era un
adolescente de doce años. Entonces permaneció durante tres días en el
templo de Jerusalén, cuyo velo ahora se ha rasgado. Y cuando sus padres
le manifestaron su preocupación, respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?» (Lc 2,
49). Desde el comienzo hasta el final, lo que determina completamente el
sentir de Jesús, su palabra, su acción, es la relación única con el
Padre. En la cruz él vive plenamente, en el amor, su relación filial con
Dios, que anima su oración.
Jesús Crucificado – Martirio Etíope 1756, Mural de Iglesia Africana
Las palabras pronunciadas por Jesús
después de la invocación «Padre» retoman una expresión del Salmo 31: «A
tus manos encomiendo mi espíritu» (Sal 31, 6). Estas palabras,
sin embargo, no son una simple cita, sino que más bien manifiestan una
decisión firme: Jesús se «entrega» al Padre en un acto de total
abandono. Estas palabras son una oración de «abandono», llena de
confianza en el amor de Dios. La oración de Jesús ante la muerte es
dramática como lo es para todo hombre, pero, al mismo tiempo, está
impregnada de esa calma profunda que nace de la confianza en el Padre y
de la voluntad de entregarse totalmente a él. En Getsemaní, cuando había
entrado en el combate final y en la oración más intensa y estaba a
punto de ser «entregado en manos de los hombres» (Lc 9, 44), «le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre» (Lc
22, 44). Pero su corazón era plenamente obediente a la voluntad del
Padre, y por ello «un ángel del cielo» vino a confortarlo (cf. Lc22,
42-43). Ahora, en los últimos momentos, Jesús se dirige al Padre
diciendo cuáles son realmente las manos a las que él entrega toda su
existencia. Antes de partir en viaje hacia Jerusalén, Jesús había
insistido con sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras:
el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres» (Lc
9, 44). Ahora que su muerte es inminente, él sella en la oración su
última decisión: Jesús se dejó entregar «en manos de los hombres», pero
su espíritu lo pone en las manos del Padre; así —como afirma el
evangelista san Juan— todo se cumplió, el supremo acto de amor se
cumplió hasta el final, al límite y más allá del límite.
después de la invocación «Padre» retoman una expresión del Salmo 31: «A
tus manos encomiendo mi espíritu» (Sal 31, 6). Estas palabras,
sin embargo, no son una simple cita, sino que más bien manifiestan una
decisión firme: Jesús se «entrega» al Padre en un acto de total
abandono. Estas palabras son una oración de «abandono», llena de
confianza en el amor de Dios. La oración de Jesús ante la muerte es
dramática como lo es para todo hombre, pero, al mismo tiempo, está
impregnada de esa calma profunda que nace de la confianza en el Padre y
de la voluntad de entregarse totalmente a él. En Getsemaní, cuando había
entrado en el combate final y en la oración más intensa y estaba a
punto de ser «entregado en manos de los hombres» (Lc 9, 44), «le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre» (Lc
22, 44). Pero su corazón era plenamente obediente a la voluntad del
Padre, y por ello «un ángel del cielo» vino a confortarlo (cf. Lc22,
42-43). Ahora, en los últimos momentos, Jesús se dirige al Padre
diciendo cuáles son realmente las manos a las que él entrega toda su
existencia. Antes de partir en viaje hacia Jerusalén, Jesús había
insistido con sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras:
el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres» (Lc
9, 44). Ahora que su muerte es inminente, él sella en la oración su
última decisión: Jesús se dejó entregar «en manos de los hombres», pero
su espíritu lo pone en las manos del Padre; así —como afirma el
evangelista san Juan— todo se cumplió, el supremo acto de amor se
cumplió hasta el final, al límite y más allá del límite.
Queridos hermanos y hermanas, las
palabras de Jesús en la cruz en los últimos instantes de su vida terrena
ofrecen indicaciones comprometedoras a nuestra oración, pero la abren
también a una serena confianza y a una firme esperanza. Jesús, que pide
al Padre que perdone a los que lo están crucificando, nos invita al
difícil gesto de rezar incluso por aquellos que nos han hecho mal, nos
han perjudicado, sabiendo perdonar siempre, a fin de que la luz de Dios
ilumine su corazón; y nos invita a vivir, en nuestra oración, la misma
actitud de misericordia y de amor que Dios tiene para con nosotros:
«perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden», decimos cada día en el «Padrenuestro». Al mismo tiempo,
Jesús, que en el momento extremo de la muerte se abandona totalmente en
las manos de Dios Padre, nos comunica la certeza de que, por más duras
que sean las pruebas, difíciles los problemas y pesado el sufrimiento,
nunca caeremos fuera de las manos de Dios, esas manos que nos han
creado, nos sostienen y nos acompañan en el camino de la vida, porque
las guía un amor infinito y fiel. Gracias.
palabras de Jesús en la cruz en los últimos instantes de su vida terrena
ofrecen indicaciones comprometedoras a nuestra oración, pero la abren
también a una serena confianza y a una firme esperanza. Jesús, que pide
al Padre que perdone a los que lo están crucificando, nos invita al
difícil gesto de rezar incluso por aquellos que nos han hecho mal, nos
han perjudicado, sabiendo perdonar siempre, a fin de que la luz de Dios
ilumine su corazón; y nos invita a vivir, en nuestra oración, la misma
actitud de misericordia y de amor que Dios tiene para con nosotros:
«perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden», decimos cada día en el «Padrenuestro». Al mismo tiempo,
Jesús, que en el momento extremo de la muerte se abandona totalmente en
las manos de Dios Padre, nos comunica la certeza de que, por más duras
que sean las pruebas, difíciles los problemas y pesado el sufrimiento,
nunca caeremos fuera de las manos de Dios, esas manos que nos han
creado, nos sostienen y nos acompañan en el camino de la vida, porque
las guía un amor infinito y fiel. Gracias.

80 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Miércoles de Ceniza
80 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: MIÉRCOLES DE CENIZA
AUDIENCIA GENERAL DEL 22 DE FEBRERO DE 2012
Miércoles de Ceniza
Queridos hermanos y hermanas:
En esta catequesis quiero hablar
brevemente del tiempo de Cuaresma, que comienza hoy con la liturgia del
Miércoles de Ceniza. Se trata de un itinerario de cuarenta días que nos
conducirá al Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección
del Señor, el corazón del misterio de nuestra salvación. En los
primeros siglos de vida de la Iglesia este era el tiempo en que los que
habían oído y acogido el anuncio de Cristo iniciaban, paso a paso, su
camino de fe y de conversión para llegar a recibir el sacramento del
Bautismo. Se trataba de un acercamiento al Dios vivo y de una iniciación
en la fe que debía realizarse gradualmente, mediante un cambio interior
por parte de los catecúmenos, es decir, de quienes deseaban hacerse
cristianos, incorporándose así a Cristo y a la Iglesia.
brevemente del tiempo de Cuaresma, que comienza hoy con la liturgia del
Miércoles de Ceniza. Se trata de un itinerario de cuarenta días que nos
conducirá al Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección
del Señor, el corazón del misterio de nuestra salvación. En los
primeros siglos de vida de la Iglesia este era el tiempo en que los que
habían oído y acogido el anuncio de Cristo iniciaban, paso a paso, su
camino de fe y de conversión para llegar a recibir el sacramento del
Bautismo. Se trataba de un acercamiento al Dios vivo y de una iniciación
en la fe que debía realizarse gradualmente, mediante un cambio interior
por parte de los catecúmenos, es decir, de quienes deseaban hacerse
cristianos, incorporándose así a Cristo y a la Iglesia.
Sucesivamente, también a los penitentes y
luego a todos los fieles se les invitaba a vivir este itinerario de
renovación espiritual, para conformar cada vez más su existencia a la de
Cristo. La participación de toda la comunidad en los diversos pasos del
itinerario cuaresmal subraya una dimensión importante de la
espiritualidad cristiana: la redención, no de algunos, sino de todos,
está disponible gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto,
sea los que recorrían un camino de fe como catecúmenos para recibir el
Bautismo, sea quienes se habían alejado de Dios y de la comunidad de la
fe y buscaban la reconciliación, sea quienes vivían la fe en plena
comunión con la Iglesia, todos sabían que el tiempo que precede a la
Pascua es un tiempo demetánoia, es decir, de cambio interior,
de arrepentimiento; el tiempo que identifica nuestra vida humana y toda
nuestra historia como un proceso de conversión que se pone en movimiento
ahora para encontrar al Señor al final de los tiempos.
luego a todos los fieles se les invitaba a vivir este itinerario de
renovación espiritual, para conformar cada vez más su existencia a la de
Cristo. La participación de toda la comunidad en los diversos pasos del
itinerario cuaresmal subraya una dimensión importante de la
espiritualidad cristiana: la redención, no de algunos, sino de todos,
está disponible gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto,
sea los que recorrían un camino de fe como catecúmenos para recibir el
Bautismo, sea quienes se habían alejado de Dios y de la comunidad de la
fe y buscaban la reconciliación, sea quienes vivían la fe en plena
comunión con la Iglesia, todos sabían que el tiempo que precede a la
Pascua es un tiempo demetánoia, es decir, de cambio interior,
de arrepentimiento; el tiempo que identifica nuestra vida humana y toda
nuestra historia como un proceso de conversión que se pone en movimiento
ahora para encontrar al Señor al final de los tiempos.
Con una expresión que se ha hecho típica en la liturgia, la Iglesia denomina el período en el que hemos entrado hoy «Quadragesima»,
es decir, tiempo de cuarenta días y, con una clara referencia a la
Sagrada Escritura, nos introduce así en un contexto espiritual preciso.
De hecho, cuarenta es el número simbólico con el que tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento representan los momentos más destacados de la
experiencia de la fe del pueblo de Dios. Es una cifra que expresa el
tiempo de la espera, de la purificación, de la vuelta al Señor, de la
consciencia de que Dios es fiel a sus promesas. Este número no
constituye un tiempo cronológico exacto, resultado de la suma de los
días. Indica más bien una paciente perseverancia, una larga prueba, un
período suficiente para ver las obras de Dios, un tiempo dentro del cual
es preciso decidirse y asumir las propias responsabilidades sin más
dilaciones. Es el tiempo de las decisiones maduras.
es decir, tiempo de cuarenta días y, con una clara referencia a la
Sagrada Escritura, nos introduce así en un contexto espiritual preciso.
De hecho, cuarenta es el número simbólico con el que tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento representan los momentos más destacados de la
experiencia de la fe del pueblo de Dios. Es una cifra que expresa el
tiempo de la espera, de la purificación, de la vuelta al Señor, de la
consciencia de que Dios es fiel a sus promesas. Este número no
constituye un tiempo cronológico exacto, resultado de la suma de los
días. Indica más bien una paciente perseverancia, una larga prueba, un
período suficiente para ver las obras de Dios, un tiempo dentro del cual
es preciso decidirse y asumir las propias responsabilidades sin más
dilaciones. Es el tiempo de las decisiones maduras.
El número cuarenta aparece ante todo en
la historia de Noé. Este hombre justo, a causa del diluvio, pasa
cuarenta días y cuarenta noches en el arca, junto a su familia y a los
animales que Dios le había dicho que llevara consigo. Y espera otros
cuarenta días, después del diluvio, antes de tocar la tierra firme,
salvada de la destrucción (cf. Gn 7, 4.12; 8, 6). Luego, la
próxima etapa: Moisés permanece en el monte Sinaí, en presencia del
Señor, cuarenta días y cuarenta noches, para recibir la Ley. En todo
este tiempo ayuna (cf. Ex 24, 18). Cuarenta son los años de
viaje del pueblo judío desde Egipto hasta la Tierra prometida, tiempo
apto para experimentar la fidelidad de Dios: «Recuerda todo el camino
que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años… Tus
vestidos no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos
cuarenta años», dice Moisés en el Deuteronomio al final de estos
cuarenta años de emigración (Dt 8, 2.4). Los años de paz de los que goza Israel bajo los Jueces son cuarenta (cf. Jc
3, 11.30), pero, transcurrido este tiempo, comienza el olvido de los
dones de Dios y la vuelta al pecado. El profeta Elías emplea cuarenta
días para llegar al Horeb, el monte donde se encuentra con Dios (cf. 1 R 19, 8). Cuarenta son los días durante los cuales los ciudadanos de Nínive hacen penitencia para obtener el perdón de Dios (cf. Gn 3, 4). Cuarenta son también los años de los reinos de Saúl (cf. Hch 13, 21), de David (cf. 2 Sm 5, 4-5) y de Salomón (1 R
11, 41), los tres primeros reyes de Israel. También los Salmos
reflexionan sobre el significado bíblico de los cuarenta años, como por
ejemplo el Salmo 95, del que hemos escuchado un pasaje: «Ojalá
escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el
día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras”. Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije: “Es un pueblo de corazón
extraviado, que no reconoce mi camino”» (vv. 7c-10).
la historia de Noé. Este hombre justo, a causa del diluvio, pasa
cuarenta días y cuarenta noches en el arca, junto a su familia y a los
animales que Dios le había dicho que llevara consigo. Y espera otros
cuarenta días, después del diluvio, antes de tocar la tierra firme,
salvada de la destrucción (cf. Gn 7, 4.12; 8, 6). Luego, la
próxima etapa: Moisés permanece en el monte Sinaí, en presencia del
Señor, cuarenta días y cuarenta noches, para recibir la Ley. En todo
este tiempo ayuna (cf. Ex 24, 18). Cuarenta son los años de
viaje del pueblo judío desde Egipto hasta la Tierra prometida, tiempo
apto para experimentar la fidelidad de Dios: «Recuerda todo el camino
que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años… Tus
vestidos no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos
cuarenta años», dice Moisés en el Deuteronomio al final de estos
cuarenta años de emigración (Dt 8, 2.4). Los años de paz de los que goza Israel bajo los Jueces son cuarenta (cf. Jc
3, 11.30), pero, transcurrido este tiempo, comienza el olvido de los
dones de Dios y la vuelta al pecado. El profeta Elías emplea cuarenta
días para llegar al Horeb, el monte donde se encuentra con Dios (cf. 1 R 19, 8). Cuarenta son los días durante los cuales los ciudadanos de Nínive hacen penitencia para obtener el perdón de Dios (cf. Gn 3, 4). Cuarenta son también los años de los reinos de Saúl (cf. Hch 13, 21), de David (cf. 2 Sm 5, 4-5) y de Salomón (1 R
11, 41), los tres primeros reyes de Israel. También los Salmos
reflexionan sobre el significado bíblico de los cuarenta años, como por
ejemplo el Salmo 95, del que hemos escuchado un pasaje: «Ojalá
escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el
día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras”. Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije: “Es un pueblo de corazón
extraviado, que no reconoce mi camino”» (vv. 7c-10).
En el Nuevo Testamento Jesús, antes de
iniciar su vida pública, se retira al desierto durante cuarenta días,
sin comer ni beber (cf.Mt 4, 2): se alimenta de la Palabra de
Dios, que usa como arma para vencer al diablo. Las tentaciones de Jesús
evocan las que el pueblo judío afrontó en el desierto, pero que no supo
vencer. Cuarenta son los días durante los cuales Jesús resucitado
instruye a los suyos, antes de ascender al cielo y enviar el Espíritu
Santo (cf. Hch 1, 3).
iniciar su vida pública, se retira al desierto durante cuarenta días,
sin comer ni beber (cf.Mt 4, 2): se alimenta de la Palabra de
Dios, que usa como arma para vencer al diablo. Las tentaciones de Jesús
evocan las que el pueblo judío afrontó en el desierto, pero que no supo
vencer. Cuarenta son los días durante los cuales Jesús resucitado
instruye a los suyos, antes de ascender al cielo y enviar el Espíritu
Santo (cf. Hch 1, 3).
Con este número recurrente —cuarenta— se
describe un contexto espiritual que sigue siendo actual y válido, y la
Iglesia, precisamente mediante los días del período cuaresmal, quiere
mantener su valor perenne y hacernos presente su eficacia. La liturgia
cristiana de la Cuaresma tiene como finalidad favorecer un camino de
renovación espiritual, a la luz de esta larga experiencia bíblica y
sobre todo aprender a imitar a Jesús, que en los cuarenta días pasados
en el desierto enseñó a vencer la tentación con la Palabra de Dios. Los
cuarenta años de la peregrinación de Israel en el desierto presentan
actitudes y situaciones ambivalentes. Por una parte, son el tiempo del
primer amor con Dios y entre Dios y su pueblo, cuando él hablaba a su
corazón, indicándole continuamente el camino por recorrer. Dios, por
decirlo así, había puesto su morada en medio de Israel, lo precedía
dentro de una nube o de una columna de fuego, proveía cada día a su
sustento haciendo que bajara el maná y que brotara agua de la roca. Por
tanto, los años pasados por Israel en el desierto se pueden ver como el
tiempo de la elección especial de Dios y de la adhesión a él por parte
del pueblo: tiempo del primer amor. Por otro lado, la Biblia muestra
asimismo otra imagen de la peregrinación de Israel en el desierto:
también es el tiempo de las tentaciones y de los peligros más grandes,
cuando Israel murmura contra su Dios y quisiera volver al paganismo y se
construye sus propios ídolos, pues siente la exigencia de venerar a un
Dios más cercano y tangible. También es el tiempo de la rebelión contra
el Dios grande e invisible.
describe un contexto espiritual que sigue siendo actual y válido, y la
Iglesia, precisamente mediante los días del período cuaresmal, quiere
mantener su valor perenne y hacernos presente su eficacia. La liturgia
cristiana de la Cuaresma tiene como finalidad favorecer un camino de
renovación espiritual, a la luz de esta larga experiencia bíblica y
sobre todo aprender a imitar a Jesús, que en los cuarenta días pasados
en el desierto enseñó a vencer la tentación con la Palabra de Dios. Los
cuarenta años de la peregrinación de Israel en el desierto presentan
actitudes y situaciones ambivalentes. Por una parte, son el tiempo del
primer amor con Dios y entre Dios y su pueblo, cuando él hablaba a su
corazón, indicándole continuamente el camino por recorrer. Dios, por
decirlo así, había puesto su morada en medio de Israel, lo precedía
dentro de una nube o de una columna de fuego, proveía cada día a su
sustento haciendo que bajara el maná y que brotara agua de la roca. Por
tanto, los años pasados por Israel en el desierto se pueden ver como el
tiempo de la elección especial de Dios y de la adhesión a él por parte
del pueblo: tiempo del primer amor. Por otro lado, la Biblia muestra
asimismo otra imagen de la peregrinación de Israel en el desierto:
también es el tiempo de las tentaciones y de los peligros más grandes,
cuando Israel murmura contra su Dios y quisiera volver al paganismo y se
construye sus propios ídolos, pues siente la exigencia de venerar a un
Dios más cercano y tangible. También es el tiempo de la rebelión contra
el Dios grande e invisible.
Esta ambivalencia, tiempo de la cercanía
especial de Dios —tiempo del primer amor—, y tiempo de tentación
—tentación de volver al paganismo—, la volvemos a encontrar, de modo
sorprendente, en el camino terreno de Jesús, naturalmente sin ningún
compromiso con el pecado. Después del bautismo de penitencia en el
Jordán, en el que asume sobre sí el destino del Siervo de Dios que
renuncia a sí mismo y vive para los demás y se mete entre los pecadores
para cargar sobre sí el pecado del mundo, Jesús se dirige al desierto
para estar cuarenta días en profunda unión con el Padre, repitiendo así
la historia de Israel, todos los períodos de cuarenta días o años a los
que he aludido. Esta dinámica es una constante en la vida terrena de
Jesús, que busca siempre momentos de soledad para orar a su Padre y
permanecer en íntima comunión, en íntima soledad con él, en exclusiva
comunión con él, y luego volver en medio de la gente. Pero en este
tiempo de «desierto» y de encuentro especial con el Padre, Jesús se
encuentra expuesto al peligro y es asaltado por la tentación y la
seducción del Maligno, el cual le propone un camino mesiánico diferente,
alejado del proyecto de Dios, porque pasa por el poder, el éxito, el
dominio, y no por el don total en la cruz. Esta es la alternativa: un
mesianismo de poder, de éxito, o un mesianismo de amor, de entrega de sí
mismo.
especial de Dios —tiempo del primer amor—, y tiempo de tentación
—tentación de volver al paganismo—, la volvemos a encontrar, de modo
sorprendente, en el camino terreno de Jesús, naturalmente sin ningún
compromiso con el pecado. Después del bautismo de penitencia en el
Jordán, en el que asume sobre sí el destino del Siervo de Dios que
renuncia a sí mismo y vive para los demás y se mete entre los pecadores
para cargar sobre sí el pecado del mundo, Jesús se dirige al desierto
para estar cuarenta días en profunda unión con el Padre, repitiendo así
la historia de Israel, todos los períodos de cuarenta días o años a los
que he aludido. Esta dinámica es una constante en la vida terrena de
Jesús, que busca siempre momentos de soledad para orar a su Padre y
permanecer en íntima comunión, en íntima soledad con él, en exclusiva
comunión con él, y luego volver en medio de la gente. Pero en este
tiempo de «desierto» y de encuentro especial con el Padre, Jesús se
encuentra expuesto al peligro y es asaltado por la tentación y la
seducción del Maligno, el cual le propone un camino mesiánico diferente,
alejado del proyecto de Dios, porque pasa por el poder, el éxito, el
dominio, y no por el don total en la cruz. Esta es la alternativa: un
mesianismo de poder, de éxito, o un mesianismo de amor, de entrega de sí
mismo.
Esta situación de ambivalencia describe
también la condición de la Iglesia en camino por el «desierto» del mundo
y de la historia. En este «desierto» los creyentes, ciertamente,
tenemos la oportunidad de hacer una profunda experiencia de Dios que
fortalece el espíritu, confirma la fe, alimenta la esperanza y anima la
caridad; una experiencia que nos hace partícipes de la victoria de
Cristo sobre el pecado y sobre la muerte mediante el sacrificio de amor
en la cruz. Pero el «desierto» también es el aspecto negativo de la
realidad que nos rodea: la aridez, la pobreza de palabras de vida y de
valores, el laicismo y la cultura materialista, que encierran a la
persona en el horizonte mundano de la existencia sustrayéndolo a toda
referencia a la trascendencia. Este es también el ambiente en el que el
cielo que está sobre nosotros se oscurece, porque lo cubren las nubes
del egoísmo, de la incomprensión y del engaño. A pesar de esto, también
para la Iglesia de hoy el tiempo del desierto puede transformarse en
tiempo de gracia, pues tenemos la certeza de que incluso de la roca más
dura Dios puede hacer que brote el agua viva que quita la sed y
restaura.
también la condición de la Iglesia en camino por el «desierto» del mundo
y de la historia. En este «desierto» los creyentes, ciertamente,
tenemos la oportunidad de hacer una profunda experiencia de Dios que
fortalece el espíritu, confirma la fe, alimenta la esperanza y anima la
caridad; una experiencia que nos hace partícipes de la victoria de
Cristo sobre el pecado y sobre la muerte mediante el sacrificio de amor
en la cruz. Pero el «desierto» también es el aspecto negativo de la
realidad que nos rodea: la aridez, la pobreza de palabras de vida y de
valores, el laicismo y la cultura materialista, que encierran a la
persona en el horizonte mundano de la existencia sustrayéndolo a toda
referencia a la trascendencia. Este es también el ambiente en el que el
cielo que está sobre nosotros se oscurece, porque lo cubren las nubes
del egoísmo, de la incomprensión y del engaño. A pesar de esto, también
para la Iglesia de hoy el tiempo del desierto puede transformarse en
tiempo de gracia, pues tenemos la certeza de que incluso de la roca más
dura Dios puede hacer que brote el agua viva que quita la sed y
restaura.
Queridos hermanos y hermanas, en estos
cuarenta días que nos conducirán a la Pascua de Resurrección podemos
encontrar nuevo valor para aceptar con paciencia y con fe todas las
situaciones de dificultad, de aflicción y de prueba, conscientes de que
el Señor hará surgir de las tinieblas el nuevo día. Y si permanecemos
fieles a Jesús, siguiéndolo por el camino de la cruz, se nos dará de
nuevo el claro mundo de Dios, el mundo de la luz, de la verdad y de la
alegría: será el alba nueva creada por Dios mismo. ¡Feliz camino de
Cuaresma a todos vosotros!
cuarenta días que nos conducirán a la Pascua de Resurrección podemos
encontrar nuevo valor para aceptar con paciencia y con fe todas las
situaciones de dificultad, de aflicción y de prueba, conscientes de que
el Señor hará surgir de las tinieblas el nuevo día. Y si permanecemos
fieles a Jesús, siguiéndolo por el camino de la cruz, se nos dará de
nuevo el claro mundo de Dios, el mundo de la luz, de la verdad y de la
alegría: será el alba nueva creada por Dios mismo. ¡Feliz camino de
Cuaresma a todos vosotros!

79 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Audiencia General del 7 de marzo de 2012
79 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: AUDIENCIA GENERAL DEL 7 DE MARZO DE 2012
AUDIENCIA GENERAL DEL 7 DE MARZO DE 2012
Queridos hermanos y hermanas:
En una serie de catequesis anteriores
hablé de la oración de Jesús y no quiero concluir esta reflexión sin
detenerme brevemente sobre el tema del silencio de Jesús, tan importante
en la relación con Dios.
hablé de la oración de Jesús y no quiero concluir esta reflexión sin
detenerme brevemente sobre el tema del silencio de Jesús, tan importante
en la relación con Dios.
En la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini
hice referencia al papel que asume el silencio en la vida de Jesús,
sobre todo en el Gólgota: «Aquí nos encontramos ante el “Mensaje de la
cruz” (1 Co 1, 18). El Verbo enmudece, se hace silencio mortal,
porque se ha “dicho” hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo
lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí» (n. 12). Ante
este silencio de la cruz, san Máximo el Confesor pone en labios de la
Madre de Dios la siguiente expresión: «Está sin palabra la Palabra del
Padre, que hizo a toda criatura que habla; sin vida están los ojos
apagados de aquel a cuya palabra y ademán se mueve todo lo que tiene
vida» (La vida de María, n. 89: Testi mariani del primo millennio, 2, Roma 1989, p. 253).
hice referencia al papel que asume el silencio en la vida de Jesús,
sobre todo en el Gólgota: «Aquí nos encontramos ante el “Mensaje de la
cruz” (1 Co 1, 18). El Verbo enmudece, se hace silencio mortal,
porque se ha “dicho” hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo
lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí» (n. 12). Ante
este silencio de la cruz, san Máximo el Confesor pone en labios de la
Madre de Dios la siguiente expresión: «Está sin palabra la Palabra del
Padre, que hizo a toda criatura que habla; sin vida están los ojos
apagados de aquel a cuya palabra y ademán se mueve todo lo que tiene
vida» (La vida de María, n. 89: Testi mariani del primo millennio, 2, Roma 1989, p. 253).
La cruz de Cristo no sólo muestra el silencio de Jesús como su última palabra al Padre, sino que revela también que Dios habla a través del silencio:
«El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y
Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios,
Palabra encarnada. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor
causado por este silencio: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” (Mc 15, 34; Mt 27, 46). Jesús,
prosiguiendo hasta el último aliento de vida en la obediencia, invocó al
Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través de
la muerte a la vida eterna, se confió a él: “Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”(Lc 23, 46)» (Exhort. ap. postsin. Verbum Domini,
21). La experiencia de Jesús en la cruz es profundamente reveladora de
la situación del hombre que ora y del culmen de la oración: después de
haber escuchado y reconocido la Palabra de Dios, debemos considerar
también el silencio de Dios, expresión importante de la misma Palabra
divina.
«El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y
Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios,
Palabra encarnada. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor
causado por este silencio: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” (Mc 15, 34; Mt 27, 46). Jesús,
prosiguiendo hasta el último aliento de vida en la obediencia, invocó al
Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través de
la muerte a la vida eterna, se confió a él: “Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”(Lc 23, 46)» (Exhort. ap. postsin. Verbum Domini,
21). La experiencia de Jesús en la cruz es profundamente reveladora de
la situación del hombre que ora y del culmen de la oración: después de
haber escuchado y reconocido la Palabra de Dios, debemos considerar
también el silencio de Dios, expresión importante de la misma Palabra
divina.
La dinámica de palabra y silencio, que
marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, sobre todo en
la cruz, toca también nuestra vida de oración en dos direcciones.
marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, sobre todo en
la cruz, toca también nuestra vida de oración en dos direcciones.
La primera es la que se refiere a la
acogida de la Palabra de Dios. Es necesario el silencio interior y
exterior para poder escuchar esa Palabra. Se trata de un punto
particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. En efecto, en
nuestra época no se favorece el recogimiento; es más, a veces da la
impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante,
del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Por
ello, en la ya mencionada exhortación Verbum Domini
recordé la necesidad de educarnos en el valor del silencio:
«Redescubrir el puesto central de la Palabra de Dios en la vida de la
Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y
del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña que los
misterios de Cristo están unidos al silencio, y sólo en él la Palabra
puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió en María, mujer de la
Palabra y del silencio inseparablemente» (n. 66). Este principio —que
sin silencio no se oye, no se escucha, no se recibe una palabra— es
válido sobre todo para la oración personal, pero también para nuestras
liturgias: para facilitar una escucha auténtica, las liturgias deben
tener también momentos de silencio y de acogida no verbal. Nunca pierde
valor la observación de san Agustín: Verbo crescente, verba deficiunt – «Cuando el Verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen» (cf. Sermo 288, 5: pl 38, 1307; Sermo
120, 2: pl 38, 677). Los Evangelios muestran cómo con frecuencia Jesús,
sobre todo en las decisiones decisivas, se retiraba completamente solo a
un lugar apartado de la multitud, e incluso de los discípulos, para
orar en el silencio y vivir su relación filial con Dios. El silencio es
capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos,
para hacer que allí habite Dios, para que su Palabra permanezca en
nosotros, para que el amor a él arraigue en nuestra mente y en nuestro
corazón, y anime nuestra vida. Por lo tanto, la primera dirección es:
volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha, que nos abre al
otro, a la Palabra de Dios.
acogida de la Palabra de Dios. Es necesario el silencio interior y
exterior para poder escuchar esa Palabra. Se trata de un punto
particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. En efecto, en
nuestra época no se favorece el recogimiento; es más, a veces da la
impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante,
del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Por
ello, en la ya mencionada exhortación Verbum Domini
recordé la necesidad de educarnos en el valor del silencio:
«Redescubrir el puesto central de la Palabra de Dios en la vida de la
Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y
del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña que los
misterios de Cristo están unidos al silencio, y sólo en él la Palabra
puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió en María, mujer de la
Palabra y del silencio inseparablemente» (n. 66). Este principio —que
sin silencio no se oye, no se escucha, no se recibe una palabra— es
válido sobre todo para la oración personal, pero también para nuestras
liturgias: para facilitar una escucha auténtica, las liturgias deben
tener también momentos de silencio y de acogida no verbal. Nunca pierde
valor la observación de san Agustín: Verbo crescente, verba deficiunt – «Cuando el Verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen» (cf. Sermo 288, 5: pl 38, 1307; Sermo
120, 2: pl 38, 677). Los Evangelios muestran cómo con frecuencia Jesús,
sobre todo en las decisiones decisivas, se retiraba completamente solo a
un lugar apartado de la multitud, e incluso de los discípulos, para
orar en el silencio y vivir su relación filial con Dios. El silencio es
capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos,
para hacer que allí habite Dios, para que su Palabra permanezca en
nosotros, para que el amor a él arraigue en nuestra mente y en nuestro
corazón, y anime nuestra vida. Por lo tanto, la primera dirección es:
volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha, que nos abre al
otro, a la Palabra de Dios.
Además, hay también una segunda relación
importante del silencio con la oración. En efecto, no sólo existe
nuestro silencio para disponernos a la escucha de la Palabra de Dios. A
menudo, en nuestra oración, nos encontramos ante el silencio de Dios,
experimentamos una especie de abandono, nos parece que Dios no escucha y
no responde. Pero este silencio de Dios, como le sucedió también a
Jesús, no indica su ausencia. El cristiano sabe bien que el Señor está
presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo y de
la soledad. Jesús asegura a los discípulos y a cada uno de nosotros que
Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra
vida. Él enseña a los discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas
palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les
harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace
falta antes de que lo pidáis» (Mt 6, 7-8): un corazón atento,
silencioso, abierto es más importante que muchas palabras. Dios nos
conoce en la intimidad, más que nosotros mismos, y nos ama: y saber esto
debe ser suficiente. En la Biblia, la experiencia de Job es
especialmente significativa a este respecto. Este hombre en poco tiempo
lo pierde todo: familiares, bienes, amigos, salud. Parece que Dios tiene
hacia él una actitud de abandono, de silencio total. Sin embargo Job,
en su relación con Dios, habla con Dios, grita a Dios; en su oración, no
obstante todo, conserva intacta su fe y, al final, descubre el valor de
su experiencia y del silencio de Dios. Y así, al final, dirigiéndose al
Creador, puede concluir: «Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han
visto mis ojos» (Jb 42, 5): todos nosotros casi conocemos a
Dios sólo de oídas y cuanto más abiertos estamos a su silencio y a
nuestro silencio, más comenzamos a conocerlo realmente. Esta confianza
extrema que se abre al encuentro profundo con Dios maduró en el
silencio. San Francisco Javier rezaba diciendo al Señor: yo te amo no
porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque
eres mi Dios. Te amo porque Tú eres Tú.
importante del silencio con la oración. En efecto, no sólo existe
nuestro silencio para disponernos a la escucha de la Palabra de Dios. A
menudo, en nuestra oración, nos encontramos ante el silencio de Dios,
experimentamos una especie de abandono, nos parece que Dios no escucha y
no responde. Pero este silencio de Dios, como le sucedió también a
Jesús, no indica su ausencia. El cristiano sabe bien que el Señor está
presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo y de
la soledad. Jesús asegura a los discípulos y a cada uno de nosotros que
Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra
vida. Él enseña a los discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas
palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les
harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace
falta antes de que lo pidáis» (Mt 6, 7-8): un corazón atento,
silencioso, abierto es más importante que muchas palabras. Dios nos
conoce en la intimidad, más que nosotros mismos, y nos ama: y saber esto
debe ser suficiente. En la Biblia, la experiencia de Job es
especialmente significativa a este respecto. Este hombre en poco tiempo
lo pierde todo: familiares, bienes, amigos, salud. Parece que Dios tiene
hacia él una actitud de abandono, de silencio total. Sin embargo Job,
en su relación con Dios, habla con Dios, grita a Dios; en su oración, no
obstante todo, conserva intacta su fe y, al final, descubre el valor de
su experiencia y del silencio de Dios. Y así, al final, dirigiéndose al
Creador, puede concluir: «Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han
visto mis ojos» (Jb 42, 5): todos nosotros casi conocemos a
Dios sólo de oídas y cuanto más abiertos estamos a su silencio y a
nuestro silencio, más comenzamos a conocerlo realmente. Esta confianza
extrema que se abre al encuentro profundo con Dios maduró en el
silencio. San Francisco Javier rezaba diciendo al Señor: yo te amo no
porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque
eres mi Dios. Te amo porque Tú eres Tú.
Encaminándonos a la conclusión de las reflexiones sobre la oración de Jesús, vuelven a la mente algunas enseñanzas delCatecismo de la Iglesia católica:
«El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha
hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración,
a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio, es
aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza
ardiendo: primero contemplándolo a él mismo en oración y después
escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge
nuestra plegaria» (n. 2598). ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? En el Compendio del Catecismo de la Iglesia católica
encontramos una respuesta clara: «Jesús nos enseña a orar no sólo con
la oración del Padre nuestro» —ciertamente el acto central de la
enseñanza de cómo rezar—, «sino también cuando él mismo ora. Así, además
del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una
verdadera oración: la pureza del corazón, que busca el Reino y perdona a
los enemigos; la confianza audaz y filial, que va más allá de lo que
sentimos y comprendemos; la vigilancia, que protege al discípulo de la
tentación» (n. 544).
«El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha
hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración,
a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio, es
aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza
ardiendo: primero contemplándolo a él mismo en oración y después
escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge
nuestra plegaria» (n. 2598). ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? En el Compendio del Catecismo de la Iglesia católica
encontramos una respuesta clara: «Jesús nos enseña a orar no sólo con
la oración del Padre nuestro» —ciertamente el acto central de la
enseñanza de cómo rezar—, «sino también cuando él mismo ora. Así, además
del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una
verdadera oración: la pureza del corazón, que busca el Reino y perdona a
los enemigos; la confianza audaz y filial, que va más allá de lo que
sentimos y comprendemos; la vigilancia, que protege al discípulo de la
tentación» (n. 544).
Recorriendo los Evangelios hemos visto
cómo el Señor, en nuestra oración, es interlocutor, amigo, testigo y
maestro. En Jesús se revela la novedad de nuestro diálogo con Dios: la
oración filial que el Padre espera de sus hijos. Y de Jesús aprendemos
cómo la oración constante nos ayuda a interpretar nuestra vida, a tomar
nuestras decisiones, a reconocer y acoger nuestra vocación, a descubrir
los talentos que Dios nos ha dado, a cumplir cada día su voluntad, único
camino para realizar nuestra existencia.
cómo el Señor, en nuestra oración, es interlocutor, amigo, testigo y
maestro. En Jesús se revela la novedad de nuestro diálogo con Dios: la
oración filial que el Padre espera de sus hijos. Y de Jesús aprendemos
cómo la oración constante nos ayuda a interpretar nuestra vida, a tomar
nuestras decisiones, a reconocer y acoger nuestra vocación, a descubrir
los talentos que Dios nos ha dado, a cumplir cada día su voluntad, único
camino para realizar nuestra existencia.
A nosotros, con frecuencia preocupados
por la eficacia operativa y por los resultados concretos que
conseguimos, la oración de Jesús nos indica que necesitamos detenernos,
vivir momentos de intimidad con Dios, «apartándonos» del bullicio de
cada día, para escuchar, para ir a la «raíz» que sostiene y alimenta la
vida. Uno de los momentos más bellos de la oración de Jesús es
precisamente cuando él, para afrontar enfermedades, malestares y límites
de sus interlocutores, se dirige a su Padre en oración y, de este modo,
enseña a quien está a su alrededor dónde es necesario buscar la fuente
para tener esperanza y salvación. Ya recordé, como ejemplo conmovedor,
la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro. El evangelista san Juan
relata: «Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo
alto, dijo: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú
me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que
crean que tú me has enviado”. Y dicho esto, gritó con voz potente:
“Lázaro, sal afuera”» (Jn 11, 41-43). Pero Jesús alcanza el
punto más alto de profundidad en la oración al Padre en el momento de la
pasión y de la muerte, cuando pronuncia el «sí» extremo al proyecto de
Dios y muestra cómo la voluntad humana encuentra su realización
precisamente en la adhesión plena a la voluntad divina y no en la
contraposición. En la oración de Jesús, en su grito al Padre en la cruz,
confluyen «todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos,
esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las
intercesiones de la historia de la salvación… He aquí que el Padre las
acoge y, por encima de toda esperanza, las escucha al resucitar a su
Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía
de la creación y de la salvación» (Catecismo de la Iglesia católica, 2606).
por la eficacia operativa y por los resultados concretos que
conseguimos, la oración de Jesús nos indica que necesitamos detenernos,
vivir momentos de intimidad con Dios, «apartándonos» del bullicio de
cada día, para escuchar, para ir a la «raíz» que sostiene y alimenta la
vida. Uno de los momentos más bellos de la oración de Jesús es
precisamente cuando él, para afrontar enfermedades, malestares y límites
de sus interlocutores, se dirige a su Padre en oración y, de este modo,
enseña a quien está a su alrededor dónde es necesario buscar la fuente
para tener esperanza y salvación. Ya recordé, como ejemplo conmovedor,
la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro. El evangelista san Juan
relata: «Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo
alto, dijo: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú
me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que
crean que tú me has enviado”. Y dicho esto, gritó con voz potente:
“Lázaro, sal afuera”» (Jn 11, 41-43). Pero Jesús alcanza el
punto más alto de profundidad en la oración al Padre en el momento de la
pasión y de la muerte, cuando pronuncia el «sí» extremo al proyecto de
Dios y muestra cómo la voluntad humana encuentra su realización
precisamente en la adhesión plena a la voluntad divina y no en la
contraposición. En la oración de Jesús, en su grito al Padre en la cruz,
confluyen «todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos,
esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las
intercesiones de la historia de la salvación… He aquí que el Padre las
acoge y, por encima de toda esperanza, las escucha al resucitar a su
Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía
de la creación y de la salvación» (Catecismo de la Iglesia católica, 2606).
Queridos hermanos y hermanas, pidamos con
confianza al Señor vivir el camino de nuestra oración filial,
aprendiendo cada día del Hijo Unigénito, que se hizo hombre por
nosotros, cómo debe ser nuestro modo de dirigirnos a Dios. Las palabras
de san Pablo sobre la vida cristiana en general, valen también para
nuestra oración: «Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni
ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni
altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor» (Rm 8, 38-39).
confianza al Señor vivir el camino de nuestra oración filial,
aprendiendo cada día del Hijo Unigénito, que se hizo hombre por
nosotros, cómo debe ser nuestro modo de dirigirnos a Dios. Las palabras
de san Pablo sobre la vida cristiana en general, valen también para
nuestra oración: «Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni
ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni
altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor» (Rm 8, 38-39).

78 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Audiencia General del 14 de marzo de 2012
78 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: AUDIENCIA GENERAL DEL 14 DE MARZO DE 2012
AUDIENCIA GENERAL DEL 14 DE MARZO DE 2012
Queridos hermanos y hermanas:
Con la catequesis de hoy quiero comenzar a hablar de la oración en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de san Pablo. Como
sabemos, san Lucas nos ha entregado uno de los cuatro Evangelios,
dedicado a la vida terrena de Jesús, pero también nos ha dejado el que
ha sido definido el primer libro sobre la historia de la Iglesia, es
decir, los Hechos de los Apóstoles. En ambos libros, uno de los
elementos recurrentes es precisamente la oración, desde la de Jesús
hasta la de María, la de los discípulos, la de las mujeres y la de la
comunidad cristiana. El camino inicial de la Iglesia está marcado, ante
todo, por la acción del Espíritu Santo, que transforma a los Apóstoles
en testigos del Resucitado hasta el derramamiento de su sangre, y por la
rápida difusión de la Palabra de Dios hacia Oriente y Occidente. Sin
embargo, antes de que se difunda el anuncio del Evangelio, san Lucas
refiere el episodio de la Ascensión del Resucitado (cf. Hch 1,
6-9). El Señor entrega a los discípulos el programa de su existencia
dedicada a la evangelización y dice: «Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra» (Hch
1, 8). En Jerusalén los Apóstoles, que ya eran sólo once por la traición
de Judas Iscariote, se encuentran reunidos en casa para orar, y es
precisamente en la oración como esperan el don prometido por Cristo
resucitado, el Espíritu Santo.
sabemos, san Lucas nos ha entregado uno de los cuatro Evangelios,
dedicado a la vida terrena de Jesús, pero también nos ha dejado el que
ha sido definido el primer libro sobre la historia de la Iglesia, es
decir, los Hechos de los Apóstoles. En ambos libros, uno de los
elementos recurrentes es precisamente la oración, desde la de Jesús
hasta la de María, la de los discípulos, la de las mujeres y la de la
comunidad cristiana. El camino inicial de la Iglesia está marcado, ante
todo, por la acción del Espíritu Santo, que transforma a los Apóstoles
en testigos del Resucitado hasta el derramamiento de su sangre, y por la
rápida difusión de la Palabra de Dios hacia Oriente y Occidente. Sin
embargo, antes de que se difunda el anuncio del Evangelio, san Lucas
refiere el episodio de la Ascensión del Resucitado (cf. Hch 1,
6-9). El Señor entrega a los discípulos el programa de su existencia
dedicada a la evangelización y dice: «Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra» (Hch
1, 8). En Jerusalén los Apóstoles, que ya eran sólo once por la traición
de Judas Iscariote, se encuentran reunidos en casa para orar, y es
precisamente en la oración como esperan el don prometido por Cristo
resucitado, el Espíritu Santo.
En este contexto de espera, entre la
Ascensión y Pentecostés, san Lucas menciona por última vez a María, la
Madre de Jesús, y a sus parientes (cf. v. 14). A María le dedicó las
páginas iniciales de su Evangelio, desde el anuncio del ángel hasta el
nacimiento y la infancia del Hijo de Dios hecho hombre. Con María
comienza la vida terrena de Jesús y con María inician también los
primeros pasos de la Iglesia; en ambos momentos, el clima es el de la
escucha de Dios, del recogimiento. Hoy, por lo tanto, quiero detenerme
en esta presencia orante de la Virgen en el grupo de los discípulos que
serán la primera Iglesia naciente. María siguió con discreción todo el
camino de su Hijo durante la vida pública hasta el pie de la cruz, y
ahora sigue también, con una oración silenciosa, el camino de la
Iglesia. En la Anunciación, en la casa de Nazaret, María recibe al ángel
de Dios, está atenta a sus palabras, las acoge y responde al proyecto
divino, manifestando su plena disponibilidad: «He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu voluntad» (cf. Lc 1, 38). María,
precisamente por la actitud interior de escucha, es capaz de leer su
propia historia, reconociendo con humildad que es el Señor quien actúa.
En su visita a su prima Isabel, prorrumpe en una oración de alabanza y
de alegría, de celebración de la gracia divina, que ha colmado su
corazón y su vida, convirtiéndola en Madre del Señor (cf. Lc 1, 46-55). Alabanza, acción de gracias, alegría: en el cántico del Magníficat, María
no mira sólo lo que Dios ha obrado en ella, sino también lo que ha
realizado y realiza continuamente en la historia. San Ambrosio, en un
célebre comentario al Magníficat, invita a tener el mismo
espíritu en la oración y escribe: «Cada uno debe tener el alma de María
para alabar al Señor; cada uno debe tener el espíritu de María para
alegrarse en Dios» (Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 26: pl 15, 1561).
Ascensión y Pentecostés, san Lucas menciona por última vez a María, la
Madre de Jesús, y a sus parientes (cf. v. 14). A María le dedicó las
páginas iniciales de su Evangelio, desde el anuncio del ángel hasta el
nacimiento y la infancia del Hijo de Dios hecho hombre. Con María
comienza la vida terrena de Jesús y con María inician también los
primeros pasos de la Iglesia; en ambos momentos, el clima es el de la
escucha de Dios, del recogimiento. Hoy, por lo tanto, quiero detenerme
en esta presencia orante de la Virgen en el grupo de los discípulos que
serán la primera Iglesia naciente. María siguió con discreción todo el
camino de su Hijo durante la vida pública hasta el pie de la cruz, y
ahora sigue también, con una oración silenciosa, el camino de la
Iglesia. En la Anunciación, en la casa de Nazaret, María recibe al ángel
de Dios, está atenta a sus palabras, las acoge y responde al proyecto
divino, manifestando su plena disponibilidad: «He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu voluntad» (cf. Lc 1, 38). María,
precisamente por la actitud interior de escucha, es capaz de leer su
propia historia, reconociendo con humildad que es el Señor quien actúa.
En su visita a su prima Isabel, prorrumpe en una oración de alabanza y
de alegría, de celebración de la gracia divina, que ha colmado su
corazón y su vida, convirtiéndola en Madre del Señor (cf. Lc 1, 46-55). Alabanza, acción de gracias, alegría: en el cántico del Magníficat, María
no mira sólo lo que Dios ha obrado en ella, sino también lo que ha
realizado y realiza continuamente en la historia. San Ambrosio, en un
célebre comentario al Magníficat, invita a tener el mismo
espíritu en la oración y escribe: «Cada uno debe tener el alma de María
para alabar al Señor; cada uno debe tener el espíritu de María para
alegrarse en Dios» (Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 26: pl 15, 1561).
También en el Cenáculo, en Jerusalén, «en la sala del piso superior, donde solían reunirse» los discípulos de Jesús (cf. Hch
1, 13), en un clima de escucha y de oración, ella está presente, antes
de que se abran de par en par las puertas y ellos comiencen a anunciar a
Cristo Señor a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que él
les había mandado (cf. Mt 28, 19-20). Las etapas del camino de
María, desde la casa de Nazaret hasta la de Jerusalén, pasando por la
cruz, donde el Hijo le confía al apóstol Juan, están marcadas por la
capacidad de mantener un clima perseverante de recogimiento, para
meditar todos los acontecimientos en el silencio de su corazón, ante
Dios (cf. Lc 2, 19-51); y en la meditación ante Dios comprender
también la voluntad de Dios y ser capaces de aceptarla interiormente.
La presencia de la Madre de Dios con los Once, después de la Ascensión,
no es, por tanto, una simple anotación histórica de algo que sucedió en
el pasado, sino que asume un significado de gran valor, porque con ellos
comparte lo más precioso que tiene: la memoria viva de Jesús, en la
oración; comparte esta misión de Jesús: conservar la memoria de Jesús y
así conservar su presencia.
1, 13), en un clima de escucha y de oración, ella está presente, antes
de que se abran de par en par las puertas y ellos comiencen a anunciar a
Cristo Señor a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que él
les había mandado (cf. Mt 28, 19-20). Las etapas del camino de
María, desde la casa de Nazaret hasta la de Jerusalén, pasando por la
cruz, donde el Hijo le confía al apóstol Juan, están marcadas por la
capacidad de mantener un clima perseverante de recogimiento, para
meditar todos los acontecimientos en el silencio de su corazón, ante
Dios (cf. Lc 2, 19-51); y en la meditación ante Dios comprender
también la voluntad de Dios y ser capaces de aceptarla interiormente.
La presencia de la Madre de Dios con los Once, después de la Ascensión,
no es, por tanto, una simple anotación histórica de algo que sucedió en
el pasado, sino que asume un significado de gran valor, porque con ellos
comparte lo más precioso que tiene: la memoria viva de Jesús, en la
oración; comparte esta misión de Jesús: conservar la memoria de Jesús y
así conservar su presencia.
La última alusión a María en los dos
escritos de san Lucas está situada en el día de sábado: el día del
descanso de Dios después de la creación, el día del silencio después de
la muerte de Jesús y de la espera de su resurrección. Y en este episodio
hunde sus raíces la tradición de Santa María en Sábado. Entre la
Ascensión del Resucitado y el primer Pentecostés cristiano, los
Apóstoles y la Iglesia se reúnen con María para esperar con ella el don
del Espíritu Santo, sin el cual no se puede ser testigos. Ella, que ya
lo había recibido para engendrar al Verbo encarnado, comparte con toda
la Iglesia la espera del mismo don, para que en el corazón de todo
creyente «se forme Cristo» (cf. Ga 4, 19). Si no hay Iglesia
sin Pentecostés, tampoco hay Pentecostés sin la Madre de Jesús, porque
ella vivió de un modo único lo que la Iglesia experimenta cada día bajo
la acción del Espíritu Santo. San Cromacio de Aquileya comenta así la
anotación de los Hechos de los Apóstoles: «Se reunió, por
tanto, la Iglesia en la sala del piso superior junto con María, la Madre
de Jesús, y con sus hermanos. Así pues, no se puede hablar de Iglesia
si no está presente María, la Madre del Señor… La Iglesia de Cristo está
allí donde se predica la Encarnación de Cristo de la Virgen; y, donde
predican los Apóstoles, que son hermanos del Señor, allí se escucha el
Evangelio» (Sermo 30, 1: sc 164, 135).
escritos de san Lucas está situada en el día de sábado: el día del
descanso de Dios después de la creación, el día del silencio después de
la muerte de Jesús y de la espera de su resurrección. Y en este episodio
hunde sus raíces la tradición de Santa María en Sábado. Entre la
Ascensión del Resucitado y el primer Pentecostés cristiano, los
Apóstoles y la Iglesia se reúnen con María para esperar con ella el don
del Espíritu Santo, sin el cual no se puede ser testigos. Ella, que ya
lo había recibido para engendrar al Verbo encarnado, comparte con toda
la Iglesia la espera del mismo don, para que en el corazón de todo
creyente «se forme Cristo» (cf. Ga 4, 19). Si no hay Iglesia
sin Pentecostés, tampoco hay Pentecostés sin la Madre de Jesús, porque
ella vivió de un modo único lo que la Iglesia experimenta cada día bajo
la acción del Espíritu Santo. San Cromacio de Aquileya comenta así la
anotación de los Hechos de los Apóstoles: «Se reunió, por
tanto, la Iglesia en la sala del piso superior junto con María, la Madre
de Jesús, y con sus hermanos. Así pues, no se puede hablar de Iglesia
si no está presente María, la Madre del Señor… La Iglesia de Cristo está
allí donde se predica la Encarnación de Cristo de la Virgen; y, donde
predican los Apóstoles, que son hermanos del Señor, allí se escucha el
Evangelio» (Sermo 30, 1: sc 164, 135).
El concilio Vaticano II quiso subrayar de
modo especial este vínculo que se manifiesta visiblemente al orar
juntos María y los Apóstoles, en el mismo lugar, a la espera del
Espíritu Santo. La constitución dogmática Lumen gentium afirma:
«Dios no quiso manifestar solemnemente el misterio de la salvación
humana antes de enviar el Espíritu prometido por Cristo. Por eso vemos a
los Apóstoles, antes del día de Pentecostés, “perseverar en la oración
unidos, junto con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y sus
parientes” (Hch 1, 14). María pedía con sus oraciones el don
del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra» (n.
59). El lugar privilegiado de María es la Iglesia, donde «es también
saludada como miembro muy eminente y del todo singular… y como su
prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en el amor» (ib., 53).
modo especial este vínculo que se manifiesta visiblemente al orar
juntos María y los Apóstoles, en el mismo lugar, a la espera del
Espíritu Santo. La constitución dogmática Lumen gentium afirma:
«Dios no quiso manifestar solemnemente el misterio de la salvación
humana antes de enviar el Espíritu prometido por Cristo. Por eso vemos a
los Apóstoles, antes del día de Pentecostés, “perseverar en la oración
unidos, junto con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y sus
parientes” (Hch 1, 14). María pedía con sus oraciones el don
del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra» (n.
59). El lugar privilegiado de María es la Iglesia, donde «es también
saludada como miembro muy eminente y del todo singular… y como su
prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en el amor» (ib., 53).
Venerar a la Madre de Jesús en la Iglesia
significa, por consiguiente, aprender de ella a ser comunidad que ora:
esta es una de las notas esenciales de la primera descripción de la
comunidad cristiana trazada en los Hechos de los Apóstoles (cf.
2, 42). Con frecuencia se recurre a la oración por situaciones de
dificultad, por problemas personales que impulsan a dirigirse al Señor
para obtener luz, consuelo y ayuda. María invita a abrir las dimensiones
de la oración, a dirigirse a Dios no sólo en la necesidad y no sólo
para pedir por sí mismos, sino también de modo unánime, perseverante y
fiel, con «un solo corazón y una sola alma» (cf. Hch4, 32).
significa, por consiguiente, aprender de ella a ser comunidad que ora:
esta es una de las notas esenciales de la primera descripción de la
comunidad cristiana trazada en los Hechos de los Apóstoles (cf.
2, 42). Con frecuencia se recurre a la oración por situaciones de
dificultad, por problemas personales que impulsan a dirigirse al Señor
para obtener luz, consuelo y ayuda. María invita a abrir las dimensiones
de la oración, a dirigirse a Dios no sólo en la necesidad y no sólo
para pedir por sí mismos, sino también de modo unánime, perseverante y
fiel, con «un solo corazón y una sola alma» (cf. Hch4, 32).
Queridos amigos, la vida humana atraviesa
diferentes fases de paso, a menudo difíciles y arduas, que requieren
decisiones inderogables, renuncias y sacrificios. El Señor puso a la
Madre de Jesús en momentos decisivos de la historia de la salvación y
ella supo responder siempre con plena disponibilidad, fruto de un
vínculo profundo con Dios madurado en la oración asidua e intensa. Entre
el viernes de la Pasión y el domingo de la Resurrección, a ella le fue
confiado el discípulo predilecto y con él toda la comunidad de los
discípulos (cf. Jn 19, 26). Entre la Ascensión y Pentecostés, ella se encuentra con y en la Iglesia en oración (cf.Hch
1, 14). Madre de Dios y Madre de la Iglesia, María ejerce esta
maternidad hasta el fin de la historia. Encomendémosle a ella todas las
fases de paso de nuestra existencia personal y eclesial, entre ellas la
de nuestro tránsito final. María nos enseña la necesidad de la oración y
nos indica que sólo con un vínculo constante, íntimo, lleno de amor con
su Hijo podemos salir de «nuestra casa», de nosotros mismos, con
valentía, para llegar hasta los confines del mundo y anunciar por
doquier al Señor Jesús, Salvador del mundo. Gracias.
diferentes fases de paso, a menudo difíciles y arduas, que requieren
decisiones inderogables, renuncias y sacrificios. El Señor puso a la
Madre de Jesús en momentos decisivos de la historia de la salvación y
ella supo responder siempre con plena disponibilidad, fruto de un
vínculo profundo con Dios madurado en la oración asidua e intensa. Entre
el viernes de la Pasión y el domingo de la Resurrección, a ella le fue
confiado el discípulo predilecto y con él toda la comunidad de los
discípulos (cf. Jn 19, 26). Entre la Ascensión y Pentecostés, ella se encuentra con y en la Iglesia en oración (cf.Hch
1, 14). Madre de Dios y Madre de la Iglesia, María ejerce esta
maternidad hasta el fin de la historia. Encomendémosle a ella todas las
fases de paso de nuestra existencia personal y eclesial, entre ellas la
de nuestro tránsito final. María nos enseña la necesidad de la oración y
nos indica que sólo con un vínculo constante, íntimo, lleno de amor con
su Hijo podemos salir de «nuestra casa», de nosotros mismos, con
valentía, para llegar hasta los confines del mundo y anunciar por
doquier al Señor Jesús, Salvador del mundo. Gracias.

77 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Viaje Apostólico a México y República de Cuba – Triduo Pascual
77 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: VIAJE APOSTÓLICO A MÉXICO Y REPÚBLICA DE CUBA
AUDIENCIA GENERAL DEL 4 DE ABRIL DE 2012
Viaje apostólico a México y República de Cuba – Triduo Pascual
Queridos hermanos y hermanas:
Siguen vivas en mí las emociones suscitadas por el reciente viaje apostólico a México y a Cuba,
sobre el que quiero reflexionar hoy. Surge espontáneamente en mi alma
la acción de gracias al Señor: en su providencia, quiso que fuera por
primera vez como Sucesor de Pedro a esos dos países, que conservan un
recuerdo indeleble de las visitas realizadas por el beato Juan Pablo II.
El bicentenario de la independencia de México y de otros países
latinoamericanos, el vigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas
entre México y la Santa Sede, y el cuarto centenario del hallazgo de la
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en la República de Cuba
fueron las ocasiones de mi peregrinación. Con ella quise abrazar
idealmente a todo el continente, invitando a todos a vivir juntos en la
esperanza y en el compromiso concreto de caminar unidos hacia un futuro
mejor. Expreso mi agradecimiento a los señores presidentes de México y
de Cuba, que con deferencia y cortesía me dieron su bienvenida, así como
a las demás autoridades. Doy las gracias de corazón a los arzobispos de
León, de Santiago de Cuba y de La Habana, y a los demás venerados
hermanos en el episcopado, que me acogieron con gran afecto, así como a
sus colaboradores y a todos los que se prodigaron generosamente por mi
visita pastoral. Fueron días inolvidables de alegría y de esperanza, que
quedarán impresos en mi corazón.
sobre el que quiero reflexionar hoy. Surge espontáneamente en mi alma
la acción de gracias al Señor: en su providencia, quiso que fuera por
primera vez como Sucesor de Pedro a esos dos países, que conservan un
recuerdo indeleble de las visitas realizadas por el beato Juan Pablo II.
El bicentenario de la independencia de México y de otros países
latinoamericanos, el vigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas
entre México y la Santa Sede, y el cuarto centenario del hallazgo de la
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en la República de Cuba
fueron las ocasiones de mi peregrinación. Con ella quise abrazar
idealmente a todo el continente, invitando a todos a vivir juntos en la
esperanza y en el compromiso concreto de caminar unidos hacia un futuro
mejor. Expreso mi agradecimiento a los señores presidentes de México y
de Cuba, que con deferencia y cortesía me dieron su bienvenida, así como
a las demás autoridades. Doy las gracias de corazón a los arzobispos de
León, de Santiago de Cuba y de La Habana, y a los demás venerados
hermanos en el episcopado, que me acogieron con gran afecto, así como a
sus colaboradores y a todos los que se prodigaron generosamente por mi
visita pastoral. Fueron días inolvidables de alegría y de esperanza, que
quedarán impresos en mi corazón.
La primera etapa fue León, en el Estado
de Guanajuato, centro geográfico de México. Allí una gran multitud en
fiesta me dispensó una acogida extraordinaria y entusiasta, como signo
del abrazo cordial de todo un pueblo. Desde la ceremonia de bienvenida
pude apreciar la fe y el calor de los sacerdotes, de las personas
consagradas y de los fieles laicos. En presencia de los exponentes de
las instituciones, de numerosos obispos y de representantes de la
sociedad, recordé la necesidad del reconocimiento y de la tutela de los
derechos fundamentales de la persona humana, entre los que destaca la
libertad religiosa, asegurando mi cercanía a quienes sufren a causa de
plagas sociales, de antiguos y nuevos conflictos, de la corrupción y de
la violencia. Recuerdo con profunda gratitud la fila interminable de
gente a lo largo de las calles, que me acompañó con entusiasmo. En esas
manos tendidas en señal de saludo y de afecto, en esos rostros alegres,
en esos gritos de alegría constaté la tenaz esperanza de los cristianos
mexicanos, esperanza que permaneció encendida en los corazones a pesar
de los difíciles momentos de violencia, que no dejé de deplorar y a
cuyas víctimas dirigí un conmovido pensamiento; y pude confortar
personalmente a algunas. Ese mismo día me encontré con muchísimos niños y adolescentes,
que son el futuro de la nación y de la Iglesia. Su inagotable alegría,
manifestada con ruidosos cantos y músicas, así como sus miradas y sus
gestos, expresaban el fuerte deseo de todos los muchachos de México, de
América Latina y del Caribe, de poder vivir en paz, con serenidad y
armonía, en una sociedad más justa y reconciliada.
de Guanajuato, centro geográfico de México. Allí una gran multitud en
fiesta me dispensó una acogida extraordinaria y entusiasta, como signo
del abrazo cordial de todo un pueblo. Desde la ceremonia de bienvenida
pude apreciar la fe y el calor de los sacerdotes, de las personas
consagradas y de los fieles laicos. En presencia de los exponentes de
las instituciones, de numerosos obispos y de representantes de la
sociedad, recordé la necesidad del reconocimiento y de la tutela de los
derechos fundamentales de la persona humana, entre los que destaca la
libertad religiosa, asegurando mi cercanía a quienes sufren a causa de
plagas sociales, de antiguos y nuevos conflictos, de la corrupción y de
la violencia. Recuerdo con profunda gratitud la fila interminable de
gente a lo largo de las calles, que me acompañó con entusiasmo. En esas
manos tendidas en señal de saludo y de afecto, en esos rostros alegres,
en esos gritos de alegría constaté la tenaz esperanza de los cristianos
mexicanos, esperanza que permaneció encendida en los corazones a pesar
de los difíciles momentos de violencia, que no dejé de deplorar y a
cuyas víctimas dirigí un conmovido pensamiento; y pude confortar
personalmente a algunas. Ese mismo día me encontré con muchísimos niños y adolescentes,
que son el futuro de la nación y de la Iglesia. Su inagotable alegría,
manifestada con ruidosos cantos y músicas, así como sus miradas y sus
gestos, expresaban el fuerte deseo de todos los muchachos de México, de
América Latina y del Caribe, de poder vivir en paz, con serenidad y
armonía, en una sociedad más justa y reconciliada.
Los discípulos del Señor deben
incrementar la alegría de ser cristianos, la alegría de pertenecer a su
Iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo
en las situaciones difíciles y de sufrimiento. Recordé esta verdad a la
inmensa multitud que se reunió para la celebración eucarística dominical en el parque del Bicentenario de León.
Exhorté a todos a confiar en la bondad de Dios omnipotente que puede
cambiar desde dentro, desde el corazón, las situaciones insoportables y
oscuras. Los mexicanos respondieron con su fe ardiente; y en su adhesión
convencida al Evangelio reconocí una vez más signos consoladores de
esperanza para el continente. El último evento de mi visita a México
fue, también en León, la celebración de las vísperas en la catedral de Nuestra Señora de la Luz,
con los obispos mexicanos y los representantes de los Episcopados de
América. Manifesté mi cercanía a su compromiso frente a los diversos
desafíos y dificultades, y mi gratitud por los que siembran el Evangelio
en situaciones complejas y a menudo con muchas limitaciones. Los animé a
ser pastores celosos y guías seguros, suscitando por doquier comunión
sincera y adhesión cordial a la enseñanza de la Iglesia. Luego dejé la
amada tierra mexicana, donde experimenté una devoción y un afecto
especiales al Vicario de Cristo. Antes de partir, estimulé al pueblo mexicano a permanecer fiel al Señor y a su Iglesia, bien anclado en sus raíces cristianas.
incrementar la alegría de ser cristianos, la alegría de pertenecer a su
Iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo
en las situaciones difíciles y de sufrimiento. Recordé esta verdad a la
inmensa multitud que se reunió para la celebración eucarística dominical en el parque del Bicentenario de León.
Exhorté a todos a confiar en la bondad de Dios omnipotente que puede
cambiar desde dentro, desde el corazón, las situaciones insoportables y
oscuras. Los mexicanos respondieron con su fe ardiente; y en su adhesión
convencida al Evangelio reconocí una vez más signos consoladores de
esperanza para el continente. El último evento de mi visita a México
fue, también en León, la celebración de las vísperas en la catedral de Nuestra Señora de la Luz,
con los obispos mexicanos y los representantes de los Episcopados de
América. Manifesté mi cercanía a su compromiso frente a los diversos
desafíos y dificultades, y mi gratitud por los que siembran el Evangelio
en situaciones complejas y a menudo con muchas limitaciones. Los animé a
ser pastores celosos y guías seguros, suscitando por doquier comunión
sincera y adhesión cordial a la enseñanza de la Iglesia. Luego dejé la
amada tierra mexicana, donde experimenté una devoción y un afecto
especiales al Vicario de Cristo. Antes de partir, estimulé al pueblo mexicano a permanecer fiel al Señor y a su Iglesia, bien anclado en sus raíces cristianas.
Al día siguiente comenzó la segunda parte
de mi viaje apostólico con la llegada a Cuba, adonde fui ante todo para
sostener la misión de la Iglesia católica, comprometida a anunciar con
alegría el Evangelio, a pesar de la pobreza de medios y las dificultades
que todavía quedan por superar, para que la religión pueda prestar su
servicio espiritual y formativo en el ámbito público de la sociedad.
Esto lo quise subrayar al llegar a Santiago de Cuba,
segunda ciudad de la isla, sin dejar de evidenciar las buenas
relaciones existentes entre el Estado y la Santa Sede, orientadas al
servicio de la presencia viva y constructiva de la Iglesia local.
Además, aseguré que el Papa lleva en el corazón las preocupaciones y las
aspiraciones de todos los cubanos, especialmente de los que sufren por
la limitación de la libertad.
de mi viaje apostólico con la llegada a Cuba, adonde fui ante todo para
sostener la misión de la Iglesia católica, comprometida a anunciar con
alegría el Evangelio, a pesar de la pobreza de medios y las dificultades
que todavía quedan por superar, para que la religión pueda prestar su
servicio espiritual y formativo en el ámbito público de la sociedad.
Esto lo quise subrayar al llegar a Santiago de Cuba,
segunda ciudad de la isla, sin dejar de evidenciar las buenas
relaciones existentes entre el Estado y la Santa Sede, orientadas al
servicio de la presencia viva y constructiva de la Iglesia local.
Además, aseguré que el Papa lleva en el corazón las preocupaciones y las
aspiraciones de todos los cubanos, especialmente de los que sufren por
la limitación de la libertad.
La primera santa misa que tuve la alegría de celebrar en tierra cubana
se situaba en el contexto del IV centenario del hallazgo de la imagen
de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Se trató de un
momento de fuerte intensidad espiritual, con la participación atenta y
orante de miles de personas, signo de una Iglesia que viene de
situaciones difíciles, pero con un testimonio vivo de caridad y de
presencia activa en la vida de la gente. A los católicos cubanos que,
junto a toda la población, esperan un futuro cada vez mejor, les dirigí
una invitación a dar nuevo vigor a su fe y a contribuir, con la valentía
del perdón y de la comprensión, a la construcción de una sociedad
abierta y renovada, donde haya cada vez más espacio para Dios porque,
cuando se excluye a Dios, el mundo se transforma en un lugar inhóspito
para el hombre. Antes de dejar Santiago de Cuba me dirigí al santuario de Nuestra Señora de la Caridad en El Cobre,
tan venerada por el pueblo cubano. La peregrinación de la imagen de la
Virgen de la Caridad entre las familias de la isla suscitó gran
entusiasmo espiritual, representando un significativo evento de nueva
evangelización y una ocasión de redescubrimiento de la fe. A la Virgen
santísima encomendé sobre todo a las personas que sufren y a los jóvenes
cubanos.
se situaba en el contexto del IV centenario del hallazgo de la imagen
de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Se trató de un
momento de fuerte intensidad espiritual, con la participación atenta y
orante de miles de personas, signo de una Iglesia que viene de
situaciones difíciles, pero con un testimonio vivo de caridad y de
presencia activa en la vida de la gente. A los católicos cubanos que,
junto a toda la población, esperan un futuro cada vez mejor, les dirigí
una invitación a dar nuevo vigor a su fe y a contribuir, con la valentía
del perdón y de la comprensión, a la construcción de una sociedad
abierta y renovada, donde haya cada vez más espacio para Dios porque,
cuando se excluye a Dios, el mundo se transforma en un lugar inhóspito
para el hombre. Antes de dejar Santiago de Cuba me dirigí al santuario de Nuestra Señora de la Caridad en El Cobre,
tan venerada por el pueblo cubano. La peregrinación de la imagen de la
Virgen de la Caridad entre las familias de la isla suscitó gran
entusiasmo espiritual, representando un significativo evento de nueva
evangelización y una ocasión de redescubrimiento de la fe. A la Virgen
santísima encomendé sobre todo a las personas que sufren y a los jóvenes
cubanos.
La segunda etapa cubana fue La Habana,
capital de la isla. Los jóvenes, en particular, fueron los principales
protagonistas de la exuberante acogida en el itinerario hasta la
nunciatura, donde tuve ocasión de reunirme con los obispos del país para
hablar de los desafíos que la Iglesia cubana está llamada a afrontar,
consciente de que la gente la mira con creciente confianza. Al día
siguientepresidí la santa misa en la plaza principal de La Habana,
abarrotada de gente. A todos recordé que Cuba y el mundo necesitan
cambios, pero que estos cambios sólo se producirán si cada uno se abre a
la verdad integral sobre el hombre, presupuesto imprescindible para
alcanzar la libertad, y decide sembrar en su entorno reconciliación y
fraternidad, fundando su vida en Jesucristo: únicamente él puede disipar
las tinieblas del error, ayudándonos a derrotar el mal y todo lo que
nos oprime. Asimismo, quise reafirmar que la Iglesia no pide
privilegios; sólo pide poder proclamar y celebrar también públicamente
la fe, llevando el mensaje de esperanza y de paz del Evangelio a todos
los ambientes de la sociedad. Manifestando aprecio por los pasos dados
hasta ahora en ese sentido por las autoridades cubanas, subrayé que es
necesario proseguir en este camino de libertad religiosa cada vez más
plena.
capital de la isla. Los jóvenes, en particular, fueron los principales
protagonistas de la exuberante acogida en el itinerario hasta la
nunciatura, donde tuve ocasión de reunirme con los obispos del país para
hablar de los desafíos que la Iglesia cubana está llamada a afrontar,
consciente de que la gente la mira con creciente confianza. Al día
siguientepresidí la santa misa en la plaza principal de La Habana,
abarrotada de gente. A todos recordé que Cuba y el mundo necesitan
cambios, pero que estos cambios sólo se producirán si cada uno se abre a
la verdad integral sobre el hombre, presupuesto imprescindible para
alcanzar la libertad, y decide sembrar en su entorno reconciliación y
fraternidad, fundando su vida en Jesucristo: únicamente él puede disipar
las tinieblas del error, ayudándonos a derrotar el mal y todo lo que
nos oprime. Asimismo, quise reafirmar que la Iglesia no pide
privilegios; sólo pide poder proclamar y celebrar también públicamente
la fe, llevando el mensaje de esperanza y de paz del Evangelio a todos
los ambientes de la sociedad. Manifestando aprecio por los pasos dados
hasta ahora en ese sentido por las autoridades cubanas, subrayé que es
necesario proseguir en este camino de libertad religiosa cada vez más
plena.

En el momento de dejar Cuba, decenas de
miles de cubanos salieron a las calles para saludarme, a pesar de la
fuerte lluvia. En laceremonia de despedida
recordé que en la actualidad los diversos componentes de la sociedad
cubana están llamados a un esfuerzo de sincera colaboración y de diálogo
paciente para el bien de la patria. En esta perspectiva, mi presencia
en la isla, como testigo de Jesucristo, quiso ser un estímulo a abrir
las puertas del corazón a él, que es fuente de esperanza y de fuerza
para hacer que crezca el bien. Por esto, me despedí de los cubanos
exhortándolos a reavivar la fe de sus padres y edificar un futuro cada
vez mejor.
miles de cubanos salieron a las calles para saludarme, a pesar de la
fuerte lluvia. En laceremonia de despedida
recordé que en la actualidad los diversos componentes de la sociedad
cubana están llamados a un esfuerzo de sincera colaboración y de diálogo
paciente para el bien de la patria. En esta perspectiva, mi presencia
en la isla, como testigo de Jesucristo, quiso ser un estímulo a abrir
las puertas del corazón a él, que es fuente de esperanza y de fuerza
para hacer que crezca el bien. Por esto, me despedí de los cubanos
exhortándolos a reavivar la fe de sus padres y edificar un futuro cada
vez mejor.
Este viaje a México y a Cuba, gracias a
Dios, logró el anhelado éxito pastoral. Que el pueblo mexicano y el
cubano obtengan de él abundantes frutos para construir en la comunión
eclesial y con valentía evangélica un futuro de paz y de fraternidad.
Dios, logró el anhelado éxito pastoral. Que el pueblo mexicano y el
cubano obtengan de él abundantes frutos para construir en la comunión
eclesial y con valentía evangélica un futuro de paz y de fraternidad.
Queridos amigos, mañana por la tarde, con la santa misa in cena Domini, entraremos en el Triduo pascual,
culmen de todo el Año litúrgico, para celebrar el Misterio central de
la fe: la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En el Evangelio de
san Juan, este momento culminante de la misión de Jesús se llama su
«hora», que se abre con la última Cena. El evangelista lo introduce así:
«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13, 1). Toda
la vida de Jesús está orientada a esta hora, caracterizada por dos
aspectos que se iluminan recíprocamente: es la hora del «paso» (metabasis) y es la hora del «amor (agape)
hasta el extremo». En efecto, es precisamente el amor divino, el
Espíritu del que Jesús está colmado, el que hace «pasar» a Jesús mismo a
través del abismo del mal y de la muerte, y lo hace salir al «espacio»
nuevo de la resurrección. Es el agape, el amor, el que obra
esta transformación, de modo que Jesús trasciende los límites de la
condición humana marcada por el pecado y supera la barrera que mantiene
prisionero al hombre, separado de Dios y de la vida eterna. Participando
con fe en las celebraciones litúrgicas del Triduo pascual, se nos
invita a vivir esta transformación obrada por el agape. Cada
uno de nosotros ha sido amado por Jesús «hasta el extremo», es decir,
hasta la entrega total de sí mismo en la cruz, cuando gritó: «Está
cumplido» (Jn 19, 30). Dejémonos abrazar por este amor;
dejémonos transformar, para que se realice de verdad en nosotros la
resurrección. Os invito, por tanto, a vivir con intensidad el Triduo
pascual y deseo a todos una santa Pascua. Gracias.
culmen de todo el Año litúrgico, para celebrar el Misterio central de
la fe: la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En el Evangelio de
san Juan, este momento culminante de la misión de Jesús se llama su
«hora», que se abre con la última Cena. El evangelista lo introduce así:
«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13, 1). Toda
la vida de Jesús está orientada a esta hora, caracterizada por dos
aspectos que se iluminan recíprocamente: es la hora del «paso» (metabasis) y es la hora del «amor (agape)
hasta el extremo». En efecto, es precisamente el amor divino, el
Espíritu del que Jesús está colmado, el que hace «pasar» a Jesús mismo a
través del abismo del mal y de la muerte, y lo hace salir al «espacio»
nuevo de la resurrección. Es el agape, el amor, el que obra
esta transformación, de modo que Jesús trasciende los límites de la
condición humana marcada por el pecado y supera la barrera que mantiene
prisionero al hombre, separado de Dios y de la vida eterna. Participando
con fe en las celebraciones litúrgicas del Triduo pascual, se nos
invita a vivir esta transformación obrada por el agape. Cada
uno de nosotros ha sido amado por Jesús «hasta el extremo», es decir,
hasta la entrega total de sí mismo en la cruz, cuando gritó: «Está
cumplido» (Jn 19, 30). Dejémonos abrazar por este amor;
dejémonos transformar, para que se realice de verdad en nosotros la
resurrección. Os invito, por tanto, a vivir con intensidad el Triduo
pascual y deseo a todos una santa Pascua. Gracias.

76 de 95 – Catequesis del Santo Padre Benedicto XVI: Audiencia General del 11 de abril de 2012
76 DE 95 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: AUDIENCIA GENERAL DEL 11 DE ABRIL DE 2012
AUDIENCIA GENERAL DEL 11 DE ABRIL DE 2012
Queridos hermanos y hermanas:
Después de las solemnes celebraciones de
la Pascua, nuestro encuentro de hoy está impregnado de alegría
espiritual. Aunque el cielo esté gris, en el corazón llevamos la alegría
de la Pascua, la certeza de la Resurrección de Cristo, que triunfó
definitivamente sobre la muerte. Ante todo, renuevo a cada uno de
vosotros un cordial deseo pascual: que en todas las casas y en todos los
corazones resuene el anuncio gozoso de la Resurrección de Cristo, para
que haga renacer la esperanza.
la Pascua, nuestro encuentro de hoy está impregnado de alegría
espiritual. Aunque el cielo esté gris, en el corazón llevamos la alegría
de la Pascua, la certeza de la Resurrección de Cristo, que triunfó
definitivamente sobre la muerte. Ante todo, renuevo a cada uno de
vosotros un cordial deseo pascual: que en todas las casas y en todos los
corazones resuene el anuncio gozoso de la Resurrección de Cristo, para
que haga renacer la esperanza.
En esta catequesis quiero mostrar la
transformación que la Pascua de Jesús provocó en sus discípulos.
Partimos de la tarde del día de la Resurrección. Los discípulos están
encerrados en casa por miedo a los judíos (cf. Jn 20, 19). El
miedo oprime el corazón e impide salir al encuentro de los demás, al
encuentro de la vida. El Maestro ya no está. El recuerdo de su Pasión
alimenta la incertidumbre. Pero Jesús ama a los suyos y está a punto de
cumplir la promesa que había hecho durante la última Cena: «No os dejaré
huérfanos, volveré a vosotros» (Jn 14, 18) y esto lo dice
también a nosotros, incluso en tiempos grises: «No os dejaré huérfanos».
Esta situación de angustia de los discípulos cambia radicalmente con la
llegada de Jesús. Entra a pesar de estar las puertas cerradas, está en
medio de ellos y les da la paz que tranquiliza: «Paz a vosotros» (Jn
20, 19). Es un saludo común que, sin embargo, ahora adquiere un
significado nuevo, porque produce un cambio interior; es el saludo
pascual, que hace que los discípulos superen todo miedo. La paz que
Jesús trae es el don de la salvación que él había prometido durante sus
discursos de despedida: «La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy
como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde» (Jn
14, 27). En este día de Resurrección, él la da en plenitud y esa paz se
convierte para la comunidad en fuente de alegría, en certeza de
victoria, en seguridad por apoyarse en Dios. También a nosotros nos
dice: «No se turbe vuestro corazón ni se acobarde» (Jn 14, 1).
transformación que la Pascua de Jesús provocó en sus discípulos.
Partimos de la tarde del día de la Resurrección. Los discípulos están
encerrados en casa por miedo a los judíos (cf. Jn 20, 19). El
miedo oprime el corazón e impide salir al encuentro de los demás, al
encuentro de la vida. El Maestro ya no está. El recuerdo de su Pasión
alimenta la incertidumbre. Pero Jesús ama a los suyos y está a punto de
cumplir la promesa que había hecho durante la última Cena: «No os dejaré
huérfanos, volveré a vosotros» (Jn 14, 18) y esto lo dice
también a nosotros, incluso en tiempos grises: «No os dejaré huérfanos».
Esta situación de angustia de los discípulos cambia radicalmente con la
llegada de Jesús. Entra a pesar de estar las puertas cerradas, está en
medio de ellos y les da la paz que tranquiliza: «Paz a vosotros» (Jn
20, 19). Es un saludo común que, sin embargo, ahora adquiere un
significado nuevo, porque produce un cambio interior; es el saludo
pascual, que hace que los discípulos superen todo miedo. La paz que
Jesús trae es el don de la salvación que él había prometido durante sus
discursos de despedida: «La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy
como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde» (Jn
14, 27). En este día de Resurrección, él la da en plenitud y esa paz se
convierte para la comunidad en fuente de alegría, en certeza de
victoria, en seguridad por apoyarse en Dios. También a nosotros nos
dice: «No se turbe vuestro corazón ni se acobarde» (Jn 14, 1).
Después de este saludo, Jesús muestra a los discípulos las llagas de las manos y del costado (cf. Jn
20, 20), signos de lo que sucedió y que nunca se borrará: su humanidad
gloriosa permanece «herida». Este gesto tiene como finalidad confirmar
la nueva realidad de la Resurrección: el Cristo que ahora está entre los
suyos es una persona real, el mismo Jesús que tres días antes fue
clavado en la cruz. Y así, en la luz deslumbrante de la Pascua, en el
encuentro con el Resucitado, los discípulos captan el sentido salvífico
de su pasión y muerte. Entonces, de la tristeza y el miedo pasan a la
alegría plena. La tristeza y las llagas mismas se convierten en fuente
de alegría. La alegría que nace en su corazón deriva de «ver al Señor» (Jn 20, 20). Él les dice de nuevo: «Paz a vosotros» (v. 21). Ya es evidente que no se trata sólo de un saludo. Es un don, el
don que el Resucitado quiere hacer a sus amigos, y al mismo tiempo es
una consigna: esta paz, adquirida por Cristo con su sangre, es para
ellos pero también para todos nosotros, y los discípulos deberán
llevarla a todo el mundo. De hecho, añade: «Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo» (ib.). Jesús resucitado ha vuelto
entre los discípulos para enviarlos. Él ya ha completado su obra en el
mundo; ahora les toca a ellos sembrar en los corazones la fe para que el
Padre, conocido y amado, reúna a todos sus hijos de la dispersión. Pero
Jesús sabe que en los suyos hay aún mucho miedo, siempre. Por eso
realiza el gesto de soplar sobre ellos y los regenera en su Espíritu
(cf. Jn 20, 22); este gesto es el signo de la nueva creación.
Con el don del Espíritu Santo que proviene de Cristo resucitado comienza
de hecho un mundo nuevo. Con el envío de los discípulos en misión se
inaugura el camino del pueblo de la nueva alianza en el mundo, pueblo
que cree en él y en su obra de salvación, pueblo que testimonia la
verdad de la resurrección. Esta novedad de una vida que no muere, traída
por la Pascua, se debe difundir por doquier, para que las espinas del
pecado que hieren el corazón del hombre dejen lugar a los brotes de la
Gracia, de la presencia de Dios y de su amor que vencen al pecado y a la
muerte.
20, 20), signos de lo que sucedió y que nunca se borrará: su humanidad
gloriosa permanece «herida». Este gesto tiene como finalidad confirmar
la nueva realidad de la Resurrección: el Cristo que ahora está entre los
suyos es una persona real, el mismo Jesús que tres días antes fue
clavado en la cruz. Y así, en la luz deslumbrante de la Pascua, en el
encuentro con el Resucitado, los discípulos captan el sentido salvífico
de su pasión y muerte. Entonces, de la tristeza y el miedo pasan a la
alegría plena. La tristeza y las llagas mismas se convierten en fuente
de alegría. La alegría que nace en su corazón deriva de «ver al Señor» (Jn 20, 20). Él les dice de nuevo: «Paz a vosotros» (v. 21). Ya es evidente que no se trata sólo de un saludo. Es un don, el
don que el Resucitado quiere hacer a sus amigos, y al mismo tiempo es
una consigna: esta paz, adquirida por Cristo con su sangre, es para
ellos pero también para todos nosotros, y los discípulos deberán
llevarla a todo el mundo. De hecho, añade: «Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo» (ib.). Jesús resucitado ha vuelto
entre los discípulos para enviarlos. Él ya ha completado su obra en el
mundo; ahora les toca a ellos sembrar en los corazones la fe para que el
Padre, conocido y amado, reúna a todos sus hijos de la dispersión. Pero
Jesús sabe que en los suyos hay aún mucho miedo, siempre. Por eso
realiza el gesto de soplar sobre ellos y los regenera en su Espíritu
(cf. Jn 20, 22); este gesto es el signo de la nueva creación.
Con el don del Espíritu Santo que proviene de Cristo resucitado comienza
de hecho un mundo nuevo. Con el envío de los discípulos en misión se
inaugura el camino del pueblo de la nueva alianza en el mundo, pueblo
que cree en él y en su obra de salvación, pueblo que testimonia la
verdad de la resurrección. Esta novedad de una vida que no muere, traída
por la Pascua, se debe difundir por doquier, para que las espinas del
pecado que hieren el corazón del hombre dejen lugar a los brotes de la
Gracia, de la presencia de Dios y de su amor que vencen al pecado y a la
muerte.
Queridos amigos, también hoy el
Resucitado entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a
veces las puertas están cerradas. Entra donando alegría y paz, vida y
esperanza, dones que necesitamos para nuestro renacimiento humano y
espiritual. Sólo él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el
hombre a menudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias
relaciones, sobre sus propios comportamientos; piedras que sellan la
muerte: divisiones, enemistades, rencores, envidias, desconfianzas,
indiferencias. Sólo él, el Viviente, puede dar sentido a la existencia y
hacer que reemprenda su camino el que está cansado y triste, el
desconfiado y el que no tiene esperanza. Es lo que experimentaron los
dos discípulos que el día de Pascua iban de camino desde Jerusalén hacia
Emaús (cf. Lc 24, 13-35). Hablan de Jesús, pero su «rostro
triste» (cf. v. 17) expresa sus esperanzas defraudadas, su incertidumbre
y su melancolía. Habían dejado su aldea para seguir a Jesús con sus
amigos, y habían descubierto una nueva realidad, en la que el perdón y
el amor ya no eran sólo palabras, sino que tocaban concretamente la
existencia. Jesús de Nazaret lo había hecho todo nuevo, había
transformado su vida. Pero ahora estaba muerto y parecía que todo había
acabado.
Resucitado entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a
veces las puertas están cerradas. Entra donando alegría y paz, vida y
esperanza, dones que necesitamos para nuestro renacimiento humano y
espiritual. Sólo él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el
hombre a menudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias
relaciones, sobre sus propios comportamientos; piedras que sellan la
muerte: divisiones, enemistades, rencores, envidias, desconfianzas,
indiferencias. Sólo él, el Viviente, puede dar sentido a la existencia y
hacer que reemprenda su camino el que está cansado y triste, el
desconfiado y el que no tiene esperanza. Es lo que experimentaron los
dos discípulos que el día de Pascua iban de camino desde Jerusalén hacia
Emaús (cf. Lc 24, 13-35). Hablan de Jesús, pero su «rostro
triste» (cf. v. 17) expresa sus esperanzas defraudadas, su incertidumbre
y su melancolía. Habían dejado su aldea para seguir a Jesús con sus
amigos, y habían descubierto una nueva realidad, en la que el perdón y
el amor ya no eran sólo palabras, sino que tocaban concretamente la
existencia. Jesús de Nazaret lo había hecho todo nuevo, había
transformado su vida. Pero ahora estaba muerto y parecía que todo había
acabado.
Sin embargo, de improviso, ya no son dos,
sino tres las personas que caminan. Jesús se une a los dos discípulos y
camina con ellos, pero son incapaces de reconocerlo. Ciertamente, han
escuchado las voces sobre la resurrección; de hecho le refieren:
«Algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo,
vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que
dicen que está vivo» (vv. 22-23). Y todo eso no había bastado para
convencerlos, pues «a él no lo vieron» (v. 24). Entonces Jesús, con
paciencia, «comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras» (v. 27). El
Resucitado explica a los discípulos la Sagrada Escritura, ofreciendo su
clave de lectura fundamental, es decir, él mismo y su Misterio pascual:
de él dan testimonio las Escrituras (cf. Jn 5, 39-47). El
sentido de todo, de la Ley, de los Profetas y de los Salmos,
repentinamente se abre y resulta claro a sus ojos. Jesús había abierto
su mente a la inteligencia de las Escrituras (cf. Lc 24, 45).
sino tres las personas que caminan. Jesús se une a los dos discípulos y
camina con ellos, pero son incapaces de reconocerlo. Ciertamente, han
escuchado las voces sobre la resurrección; de hecho le refieren:
«Algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo,
vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que
dicen que está vivo» (vv. 22-23). Y todo eso no había bastado para
convencerlos, pues «a él no lo vieron» (v. 24). Entonces Jesús, con
paciencia, «comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras» (v. 27). El
Resucitado explica a los discípulos la Sagrada Escritura, ofreciendo su
clave de lectura fundamental, es decir, él mismo y su Misterio pascual:
de él dan testimonio las Escrituras (cf. Jn 5, 39-47). El
sentido de todo, de la Ley, de los Profetas y de los Salmos,
repentinamente se abre y resulta claro a sus ojos. Jesús había abierto
su mente a la inteligencia de las Escrituras (cf. Lc 24, 45).
Mientras tanto, habían llegado a la
aldea, probablemente a la casa de uno de los dos. El forastero viandante
«simula que va a seguir caminando» (v. 28), pero luego se queda porque
se lo piden con insistencia: «Quédate con nosotros» (v. 29). También
nosotros debemos decir al Señor, siempre de nuevo, con insistencia:
«Quédate con nosotros». «Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando» (v. 30). La alusión
a los gestos realizados por Jesús en la última Cena es evidente. «A
ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron» (v. 31). La presencia
de Jesús, primero con las palabras y luego con el gesto de partir el
pan, permite a los discípulos reconocerlo, y pueden sentir de modo nuevo
lo que habían experimentado al caminar con él: «¿No ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?» (v. 32). Este episodio nos indica dos «lugares»
privilegiados en los que podemos encontrar al Resucitado que transforma
nuestra vida: la escucha de la Palabra, en comunión con Cristo, y el
partir el Pan; dos «lugares» profundamente unidos entre sí porque
«Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede
comprender la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace
sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico» (Exhort. ap.
postsin. Verbum Domini, 54-55).
aldea, probablemente a la casa de uno de los dos. El forastero viandante
«simula que va a seguir caminando» (v. 28), pero luego se queda porque
se lo piden con insistencia: «Quédate con nosotros» (v. 29). También
nosotros debemos decir al Señor, siempre de nuevo, con insistencia:
«Quédate con nosotros». «Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando» (v. 30). La alusión
a los gestos realizados por Jesús en la última Cena es evidente. «A
ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron» (v. 31). La presencia
de Jesús, primero con las palabras y luego con el gesto de partir el
pan, permite a los discípulos reconocerlo, y pueden sentir de modo nuevo
lo que habían experimentado al caminar con él: «¿No ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?» (v. 32). Este episodio nos indica dos «lugares»
privilegiados en los que podemos encontrar al Resucitado que transforma
nuestra vida: la escucha de la Palabra, en comunión con Cristo, y el
partir el Pan; dos «lugares» profundamente unidos entre sí porque
«Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede
comprender la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace
sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico» (Exhort. ap.
postsin. Verbum Domini, 54-55).
Después de este encuentro, los dos
discípulos «se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los
Once con sus compañeros, que estaban diciendo: “Era verdad, ha
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”» (vv. 33-34). En
Jerusalén escuchan la noticia de la resurrección de Jesús y, a su vez,
cuentan su propia experiencia, inflamada de amor al Resucitado, que les
abrió el corazón a una alegría incontenible. Como dice san Pedro,
«mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, fueron
regenerados para una esperanza viva» (cf. 1 P 1, 3). De hecho,
renace en ellos el entusiasmo de la fe, el amor a la comunidad, la
necesidad de comunicar la buena nueva. El Maestro ha resucitado y con él
toda la vida resurge; testimoniar este acontecimiento se convierte para
ellos en una necesidad ineludible.
discípulos «se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los
Once con sus compañeros, que estaban diciendo: “Era verdad, ha
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”» (vv. 33-34). En
Jerusalén escuchan la noticia de la resurrección de Jesús y, a su vez,
cuentan su propia experiencia, inflamada de amor al Resucitado, que les
abrió el corazón a una alegría incontenible. Como dice san Pedro,
«mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, fueron
regenerados para una esperanza viva» (cf. 1 P 1, 3). De hecho,
renace en ellos el entusiasmo de la fe, el amor a la comunidad, la
necesidad de comunicar la buena nueva. El Maestro ha resucitado y con él
toda la vida resurge; testimoniar este acontecimiento se convierte para
ellos en una necesidad ineludible.
Queridos amigos, que el Tiempo pascual
sea para todos nosotros la ocasión propicia para redescubrir con alegría
y entusiasmo las fuentes de la fe, la presencia del Resucitado entre
nosotros. Se trata de realizar el mismo itinerario que Jesús hizo seguir
a los dos discípulos de Emaús, a través del redescubrimiento de la
Palabra de Dios y de la Eucaristía, es decir, caminar con el Señor y
dejarse abrir los ojos al verdadero sentido de la Escritura y a su
presencia al partir el pan. El culmen de este camino, entonces como hoy,
es la Comunión eucarística: en la Comunión Jesús nos alimenta con su
Cuerpo y su Sangre, para estar presente en nuestra vida, para
renovarnos, animados por el poder del Espíritu Santo.
sea para todos nosotros la ocasión propicia para redescubrir con alegría
y entusiasmo las fuentes de la fe, la presencia del Resucitado entre
nosotros. Se trata de realizar el mismo itinerario que Jesús hizo seguir
a los dos discípulos de Emaús, a través del redescubrimiento de la
Palabra de Dios y de la Eucaristía, es decir, caminar con el Señor y
dejarse abrir los ojos al verdadero sentido de la Escritura y a su
presencia al partir el pan. El culmen de este camino, entonces como hoy,
es la Comunión eucarística: en la Comunión Jesús nos alimenta con su
Cuerpo y su Sangre, para estar presente en nuestra vida, para
renovarnos, animados por el poder del Espíritu Santo.
En conclusión, la experiencia de los
discípulos nos invita a reflexionar sobre el sentido de la Pascua para
nosotros. Dejémonos encontrar por Jesús resucitado. Él, vivo y
verdadero, siempre está presente en medio de nosotros; camina con
nosotros para guiar nuestra vida, para abrirnos los ojos. Confiemos en
el Resucitado, que tiene el poder de dar la vida, de hacernos renacer
como hijos de Dios, capaces de creer y de amar. La fe en él transforma
nuestra vida: la libra del miedo, le da una firme esperanza, la hace
animada por lo que da pleno sentido a la existencia, el amor de Dios.
Gracias.
discípulos nos invita a reflexionar sobre el sentido de la Pascua para
nosotros. Dejémonos encontrar por Jesús resucitado. Él, vivo y
verdadero, siempre está presente en medio de nosotros; camina con
nosotros para guiar nuestra vida, para abrirnos los ojos. Confiemos en
el Resucitado, que tiene el poder de dar la vida, de hacernos renacer
como hijos de Dios, capaces de creer y de amar. La fe en él transforma
nuestra vida: la libra del miedo, le da una firme esperanza, la hace
animada por lo que da pleno sentido a la existencia, el amor de Dios.
Gracias.
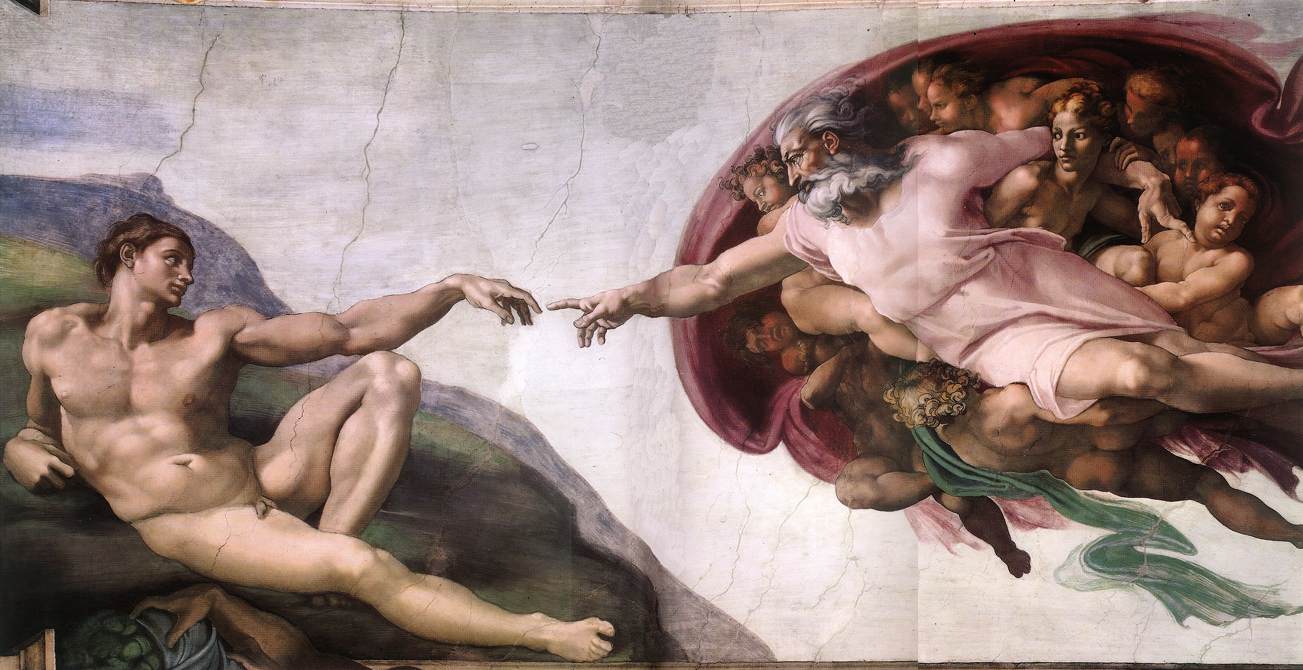






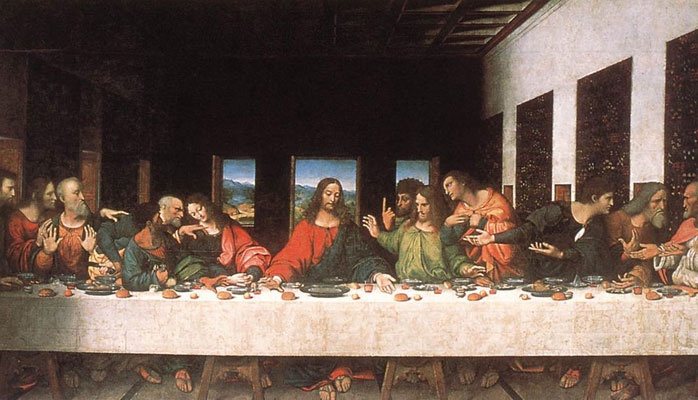











































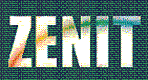



No hay comentarios:
Publicar un comentario